La Jornada Semanal, 19 de mayo de 1996
La idea de Almoloya
Fabrizio Mejía Madrid
Fabrizio Mejía Madrid (México, 1966), autor de la
novela Erótica Nacional, dejó de ser una de las
jóvenes promesas literarias de la década pasada para
convertirse en el autor consolidado del que ya publicamos un notable
ensayo sobre los místicos de la crisis y los chamanes de la
autoayuda. Mejía Madrid aborda en este texto la idea que
encierra la cárcel más famosa de México:
el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez.
 Más que una cárcel de máxima seguridad en el
Estado de México, Almoloya es un lugar imaginario de la
opinión pública. Su fama no es sólo mayor a la de
los otros dos Ceferesos (Centros Federales de Readaptación
Social) de alta seguridad Puerta Grande, en Jalisco, y el de
Matamoros, Tamaulipas, sino que se ha convertido ya en parte de
un mito justiciero. El reclamo colectivo de que alguien sea
encarcelado ahí, hace de Almoloya una palabra cercana al
infierno; vincular el apellido de un ex funcionario con el nombre de
la prisión es ya, en sí mismo, un encarcelamiento. Pero,
Almoloya es, sobre todo, un tiempo. Si el culpable no pasa las rejas
de la cárcel en un tiempo definido socialmente, la justicia
pierde relevancia. En décadas pasadas, Lecumberri y las Islas
Marías generaron relatos desde dentro del encierro con un mismo
tema: el tiempo siempre igual en la celda, la pérdida de la
noción de los días y los años. Pero con Almoloya
el tiempo es externo a las aldeas: entre la demanda de justicia en las
calles y la operación lenta del Derecho, la opinión
pública impone una presión severa a los procedimientos
de nuestro aparato judicial. Así, con el reclamo de justicia,
la opinión pública demanda expiación de culpas y
castigos ejemplares, en una idea del delito como pecado. Una vez que
el inculpado por la opinión pública entra a Almoloya,
todo se olvida, a pocos les importan los procedimientos del caso, la
vida de los encarcelados, el traslado de reclusos de alta peligrosidad
a otros penales. Por sí mismo, entrar a Almoloya compensa
cualquier agravio con el olvido.
Más que una cárcel de máxima seguridad en el
Estado de México, Almoloya es un lugar imaginario de la
opinión pública. Su fama no es sólo mayor a la de
los otros dos Ceferesos (Centros Federales de Readaptación
Social) de alta seguridad Puerta Grande, en Jalisco, y el de
Matamoros, Tamaulipas, sino que se ha convertido ya en parte de
un mito justiciero. El reclamo colectivo de que alguien sea
encarcelado ahí, hace de Almoloya una palabra cercana al
infierno; vincular el apellido de un ex funcionario con el nombre de
la prisión es ya, en sí mismo, un encarcelamiento. Pero,
Almoloya es, sobre todo, un tiempo. Si el culpable no pasa las rejas
de la cárcel en un tiempo definido socialmente, la justicia
pierde relevancia. En décadas pasadas, Lecumberri y las Islas
Marías generaron relatos desde dentro del encierro con un mismo
tema: el tiempo siempre igual en la celda, la pérdida de la
noción de los días y los años. Pero con Almoloya
el tiempo es externo a las aldeas: entre la demanda de justicia en las
calles y la operación lenta del Derecho, la opinión
pública impone una presión severa a los procedimientos
de nuestro aparato judicial. Así, con el reclamo de justicia,
la opinión pública demanda expiación de culpas y
castigos ejemplares, en una idea del delito como pecado. Una vez que
el inculpado por la opinión pública entra a Almoloya,
todo se olvida, a pocos les importan los procedimientos del caso, la
vida de los encarcelados, el traslado de reclusos de alta peligrosidad
a otros penales. Por sí mismo, entrar a Almoloya compensa
cualquier agravio con el olvido.
Dentro de Almoloya como idea social del castigo, existe una
ironía. De todas las construcciones del salinismo el
complejo empresarial Santa Fe, la fallida Ciudad de las Artes y los
malls por toda la República que nunca se llenaron,
la más cercana a las vueltas de tuerca de la política
priísta es el penal de máxima seguridad en Almoloya de
Juárez. Propuesto en 1988 al entonces presidente Miguel de la
Madrid, el nuevo penal federal de Almoloya fue inaugurado por Carlos
Salinas en agosto de 1991. Casi cuatro años después, el
hermano del ex presidente, Raúl, se convirtió en uno de
sus reos en espera de juicio, junto con narcotraficantes, homicidas y
asaltabancos ya fugados, recapturados, amotinados y vueltos a
sentenciar. Un año después de su detención,
Raúl Salinas describió su vida en Almoloya: "Dos
metros de cama, uno de lavamanos y letrina, queda uno que ocupa el
cubo de la regadera. Ahí lavo diariamente, al finalizar mi
baño, mi ropa interior. El uniforme me lo cambian una vez a la
semana. Tengo dos juegos de camisola y un pantalón caqui, uno
puesto y otro en la lavandería [...] He perdido la
percepción del cambio de las estaciones o del estadodel tiempo
[...] y la sensación de oscuridad. En mi celda hay un foco
encendido día y noche. Hay un hueco con una reja, en la pared,
sobre el lavabo, y ahí está esa luz permanentemente. Es
un recordatorio de que soy observado sin cesar. Sobre la puerta, en el
ángulo superior de la pared hay una cámara de
televisión de circuito cerrado [...] a cada instante soy
observado [...] no sólo es mi celda la que está
alumbrada, sino toda la prisión." (El Economista,
martes 23 de enero, 1996.)
Hay dos Almoloyas. Una, es la prisión estatal, proyectada en
1966. La otra es la federal, inaugurada en 1991. Hace treinta
años, el nombre de Almoloya (el penal estatal) simbolizó
ideas distintas a las del simple castigo: el humanitarismo en las
prisiones, la idea de Sergio García Ramírez de la
cárcel sin rejas y con jardines, del encarcelamiento como
rehabilitación del delincuente y el trabajo como
purificación. En 1966, fue el penal de la tolerancia en
aumento. Al ejemplo de Almoloya le siguieron el cierre definitivo de
la prisión porfiriana, Lecumberri, y la edificación, en
la ciudad de México, del Reclusorio Oriente y el Reclusorio
Norteen 1976, y del Reclusorio Sur en 1979. Sin embargo, los motines,
las fugas masivas en complicidad con los custodios y los negocios
millonarios dentro de las cárceles mexicanas hicieron fracasar
la utopía de la regeneración del delincuente.
En 1993, veintisiete años después de aquel proyecto
humanitario del primer Almoloya, 400 de los mil 476 internos de ese
penal estatal tomaron por la fuerza el dormitorio A, contiguo a la
celda de castigo donde Javier Adalid Miranda, "El Hock",
estaba encerrado. "El Hock" era el Gary Gilmore mexicano: de
sus 28 años, más de diez los había vivido en
prisión. Eso le permitió formar dentro de Almoloya una
banda, "Los Púrpura", compuesta por los reos
trasladados de Barrientos y Nezahualcóyotl. A las 9:35 de la
mañana del 14 de diciembre de 1993, los reos amotinados
decidieron terminar con la autoridad de "Los
Púrpura": durante diez minutos golpearon hasta matar a
Adalid Miranda; luego, llevaron su cadáver al campo de futbol
para seguirlo pateando, mientras grupos de cincuenta presos asesinaban
a golpes a los quince dirigentes de "Los
Púrpura". Los cadáveres fueron amontonados en el
centro del campo de futbol y los reos exigieron que se presentara el
director del penal estatal, Moreno Amud, "para matarlo"
gritaron. Había naufragado el proyecto de la
cárcel sin rejas del primer Almoloya.
En las otras prisiones del país, el ideal del encierro
reeducador fracasó al ritmo de Almoloya. En su apretada y bien
documentada historia de las cárceles mexicanas
Por qué Almoloya? Análisis de un Proyecto
Penitenciario, Juan Pablo de Tavira describe lo desahogada
que puede ser la vida en un reclusorio si se tiene dinero e
influencia: en el Reclusorio Oriente, Gilberto Flores Alavez (el
homicida de sus dos abuelos, retratados por Vicente Leñero en
Asesinato) "vivía en el área de visita
conyugal y poseía un lujoso restaurante con muebles de piel y
atendido por personal de La Mansión [...] donde
ofreció un ostentoso banquete a Aguirre Costilla (el director
general de reclusorios) para festejar el éxito de la visita
presidencial [de Miguel de la Madrid]"; en el Reclusorio Sur,
Juan Esparragoza, "El Azul" (compadre de Caro Quintero y de
"Don Neto") era dueño de un lujoso frontón
dentro de la cárcel, y junto con Félix Gallardo (el
fundador del primer cártel internacional de narcotraficantes,
ahora preso en Almoloya), contaba con una escolta, una celda amplia y
"hacía fiestas con invitados, vino importado, buena droga
y mujeres guapas", a las que asistían
"políticos" y "el director del penal"; en
el Reclusorio Norte, Rafael Caro Quintero "vivió en varias
celdas alfombradas, con jardín, jacuzzi, comedor,
gimnasio, portaba joyas y millones de pesos con los cuales compraba
todo"; al ser trasladado a Almoloya, Caro Quintero le
heredó a José Antonio Zorrilla Pérez (autor
intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía)
"un área con estancia, cocina, toda clase de aparatos de
sonido, videocasetera y una enorme televisión a color". El
límite de lo que un recluso puede introducir a su celda
está marcado sólo por la cantidad de dinero de la que
disponga. En un cateo a los presos del Cereso Durango, en octubre de
1992, la policía encontró pistolas .38, metralletas
AR-15 y 9 mm., una AK-47, 131 cuchillos, 102 "puntas", un
fax, dos celulares, un radio de largo alcance, dos aparatos de
radiocomunicación y 20 gramos de cocaína pura. Cinco
meses antes, en la prisión de los pobres, Cerro Hueco, en
Chiapas (donde Javier Elorriaga fue recluido mientras esperaba
sentencia por su supuesta participación en la guerrilla
zapatista), los reclusos indígenas hacían una huelga de
hambre en protesta por la falta de personal médico.
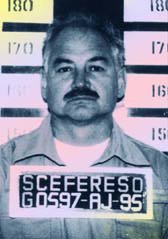 Como el retorno de la severidad de la vigilancia hacia los presos,
sus inventores ven en el nuevo Almoloya de 1991 el final de la
cárcel como centro recreativo para huéspedes
poderosos. En agosto de ese año, se publicó el
Reglamento de los Ceferesos. La lectura de ese reglamento nos
da una leve idea de lo que significa su aplicación dentro de la
cárcel: los internos de distintos dormitorios tienen prohibido
comunicarse entre sí (de hecho, los narcotraficantes
sólo pueden conversar entre ellos y no, por ejemplo, con los
multihomicidas); los familiares que les visiten no pueden introducir
ni comida ni objetos a los reos (Oliverio Chávez Araujo, el
narcotraficante que lidereó el motín de 1991 en el penal
de Matamoros, fue castigado en Almoloya cuando su esposa trató
de introducir un teléfono celular escondido en el bastidor de
un cuadro), y los presos, "por ningún motivo" pueden
tener dinero o valores en el penal. La idea de la máxima
seguridad es contraria a la permisividad del antiguo Almoloya
humanitario; a aquella cárcel estatal de los sesenta le
siguió, en los noventa, una fortaleza federal disciplinaria.
Como el retorno de la severidad de la vigilancia hacia los presos,
sus inventores ven en el nuevo Almoloya de 1991 el final de la
cárcel como centro recreativo para huéspedes
poderosos. En agosto de ese año, se publicó el
Reglamento de los Ceferesos. La lectura de ese reglamento nos
da una leve idea de lo que significa su aplicación dentro de la
cárcel: los internos de distintos dormitorios tienen prohibido
comunicarse entre sí (de hecho, los narcotraficantes
sólo pueden conversar entre ellos y no, por ejemplo, con los
multihomicidas); los familiares que les visiten no pueden introducir
ni comida ni objetos a los reos (Oliverio Chávez Araujo, el
narcotraficante que lidereó el motín de 1991 en el penal
de Matamoros, fue castigado en Almoloya cuando su esposa trató
de introducir un teléfono celular escondido en el bastidor de
un cuadro), y los presos, "por ningún motivo" pueden
tener dinero o valores en el penal. La idea de la máxima
seguridad es contraria a la permisividad del antiguo Almoloya
humanitario; a aquella cárcel estatal de los sesenta le
siguió, en los noventa, una fortaleza federal disciplinaria.
Almoloya simbolizó un cambio en la idea que el Estado
tenía de sus delincuentes (se ha dejado de creer en la
rehabilitación generalizada), pero también señala
una idea de ciudad. La modernización dejó un saldo en
contra de los ciudadanos. Entre más creemos en la amenaza,
más se nos hace pagar por la protección: la
masificación de la vigilancia, la militarización de la
policía o, como diría un personaje de Sciacia, "el
deshonor y el crimen deben ser restituidos a los cuerpos de la
multitud, castigados en el número, juzgados por la
suerte". Juan Pablo de Tavira, primer director del penal federal
de Almoloya, justifica el fin del viejo modelo penitenciario:
"Los violentos cambios sociales y de otra índole ocurridos
en los últimos años han ido saturando las prisiones del
país; además, la población interna de alto poder
económico se ha ido apoderando de ellas y ocupa lugares de
privilegio [...] el fracaso del humanismo penitenciario, la falta de
eficacia de las leyes que de él emanaron, llevó al
gobierno a tomar la decisión de crear un sistema de alta
seguridad, que se convirtiera en modelo de un sistema penitenciario
disciplinario estricto y congruente con la función social que
debe cumplir una prisión."
Almoloya se convierte así en el lugar de los malvados. De
mayo a noviembre de 1991, Almoloya permaneció sin reos. Sus
instalaciones se utilizaron para escenificar simulacros de motines y
fugas y los policías se entrenaron en tiro, artes marciales y
contención de resistencias organizadas con perros. Hasta el 25
de noviembre empezaron a llegar los prisioneros. Entre los primeros en
ser trasladados estaba Roberto Villegard Cañedo. Su historia,
contada por el propio Juan Pablo de Tavira, es menos conocidaque la
del Top Ten de Almoloya: Rafael Caro Quintero, Miguel
Ángel Félix Gallardo, Mario Aburto Martínez,
José Antonio Zorrilla Pérez, Raúl Salinas de
Gortari, "Don Neto" Fonseca Carrillo, Francisco Arellano
Félix, Joaquín "El Chapo" Guzmán,
"El Güero" Palma y "El Ceja Güera"
Beltrán.
En 1972, a los veinticuatro años de edad, Villegard
secuestró al hijo de sus vecinos en Guadalajara. Fingiendo la
voz, los llamó y pidió un rescate. Los vecinos,
aterrorizados, le pidieron que sirviera como enlace y entregara el
dinero al anónimo secuestrador. Pero Villegard asesinó
al rehén. Fue condenado a 27 años de cárcel en la
prisión de Oblatos y se fugó tres años
después. En 1983, Villegard reapareció como vendedor de
bienes raíces en Chapala. Ahí logró convencer a
dos ancianas de que le otorgaran el poder para vender unos terrenos a
un comprador inexistente. El día de la supuesta venta,
Villegard fingió la descompostura del auto en un camino
desierto. Con una llave asesinó a las dos mujeres y luego les
pasó el automóvil por encima, disfrazando el homicidio
de accidente. Tenía 35 años y fue sentenciado a 30 de
prisión.
La historia de Jorge Said Aparicio (contada por De Tavira, con base
en los expedientes), otro de los reclusos desconocidos de Almoloya, es
parecida a la Villegard. Said era un médico del IMSS. Un
día conoció a una joven con problemas emocionales y de
drogas y el doctor se comprometió a cuidar de ella. Más
tarde, la joven apareció muerta y el doctor Said se
presentó a tratar de cobrar un seguro de vida que la muchacha
había firmado a su favor. Se le condenó por homicidio
calificado a 40 años de prisión. Desde Almoloya, el
doctor Said ganó el concurso "Carta a mi hijo" del
periódico Novedades.
Menos sutiles son los homicidios de Jorge Pellegrini y Florentino
Fajardo. Según De Tavira, en 1983, cuando Pellegrini era
patrullero de caminos, detuvo en un retén a un camión
militar para hacerle una revisión, como parte de la
campaña antialcohólica en Puebla. Como los cuatro
militares se negaron, hirió a uno, desarmó y
amordazó a los restantes. Así, llevó a los
militares hasta Veracruz, donde les inyectó una solución
de cloruro de potasio para aparentar un paro cardiaco. Pero las
inyecciones no surtieron efecto y Pellegrini decidió
ahorcarlos. Metió los cadáveres en un automóvil y
le prendió fuego. Lo sentenciaron a 31 años de
cárcel. Pero en 1988, en el Cereso de Puebla, organizó
un motín contra el preso que manejaba la prisión,
"El Mongol". Le ayudó Florentino Fajardo, un
multihomicida condenado a casi setenta años de cárcel
por cinco homicidios y un intento. Los testimonios cuentan que en el
motín contra "El Mongol", Fajardo abrió el
tórax del interno, le sacó el corazón y se lo
comió frente a los reos enloquecidos.
De Almoloya, ese territorio inaccesible y separado que contiene la
maldad, la opinión pública no cuenta más que con
algunas descripciones periodísticas para imaginarlo. "En
las cercanías de Toluca escribió Carlos
Marín en la revista Proceso se levanta el penal de
máxima seguridad, al lado de la Academia de Policía del
Estado de México. Enfrente, del otro lado del camino, hay un
estacionamiento, con un gran salón de espera, en el que se
tramitan las visitas al penal. Con muros colados de concreto, al
edificio se antepone un área de estacionamiento restringida,
exclusiva para el personal de servicio [...] Dos plumas cierran el
paso, y media docena de agentes vestidos de negro revisan la cajuela
del automóvil y permiten la entrada. En el vestíbulo,
otra media docena de uniformados, éstos de azul, piden la
identificación de rigor, registran en computadora, revisan lo
que los visitantes llevan. Al trasponer esa sala, un equipo como de
aeropuerto detecta lo detectable y otro custodio hace la última
revisión con un aparato electrónico, en las vestimentas
de quienes, por fin, entran a una especie de caja fuerte y
laberíntica."
Sin embargo, en su inasibilidad, Almoloya de Juárez existe
en el imaginario social ligado a la justicia. Hay quienes aseguran que
en la efímera consigna contra el ex presidente Carlos Salinas,
"Salinas a Almoloya" (o, como corea el caricaturista
Trino: "Tomate, chile y cebolla, alguien falta en
Almoloya"), existe una idea de venganza. En realidad, el clima
recuerda las iras contra otros ex presidentes la
excepción es Miguel de la Madrid y funcionarios
públicos que gozande una riqueza socialmente
ilegítima. Esta idea de justicia existe en la tensión
entre dos personajes: Rafael Caro Quintero y Carlos Salinas de
Gortari.
 Cuando Caro fue aprehendido en Costa Rica en compañía
de Sarita Cosío, apareció en las casetas de
teléfonos públicos de la ciudad de México una
demanda: "Libertad a Caro Quintero para que pague la deuda
externa." Era la misma idea de aquella canción de Chico
Ché y la Crisis, "El sustazo de Durazo" (1985):
"Hay qué sustazo/ se está llevando este negrazo/ La
gente se queda contenta/ si nos cubres la deuda externa."
Detrás de esa actitud no había centralmente un elogio
del delito sino la idea de la justicia como compensación, como
equilibrio entre pecado y penitencia. Caro simbolizó al
self-made man del campo mexicano que establecía una ley
paralela, no muy distinta de la policiaca, que empleaba a más
de 30 mil peones en sus ranchos, que donó 100 millones de pesos
para las obras sociales del municipio de Caborca, Sonora. En el
imaginario social de 1985, un narcotraficante podía, con su
dinero malhabido, compensar sus pecados. Pero la violencia desatada
por las pugnas entre cárteles en los noventa borró la
imagen del narcotraficante bueno.
Cuando Caro fue aprehendido en Costa Rica en compañía
de Sarita Cosío, apareció en las casetas de
teléfonos públicos de la ciudad de México una
demanda: "Libertad a Caro Quintero para que pague la deuda
externa." Era la misma idea de aquella canción de Chico
Ché y la Crisis, "El sustazo de Durazo" (1985):
"Hay qué sustazo/ se está llevando este negrazo/ La
gente se queda contenta/ si nos cubres la deuda externa."
Detrás de esa actitud no había centralmente un elogio
del delito sino la idea de la justicia como compensación, como
equilibrio entre pecado y penitencia. Caro simbolizó al
self-made man del campo mexicano que establecía una ley
paralela, no muy distinta de la policiaca, que empleaba a más
de 30 mil peones en sus ranchos, que donó 100 millones de pesos
para las obras sociales del municipio de Caborca, Sonora. En el
imaginario social de 1985, un narcotraficante podía, con su
dinero malhabido, compensar sus pecados. Pero la violencia desatada
por las pugnas entre cárteles en los noventa borró la
imagen del narcotraficante bueno.
Al paso de los años, Rafael Caro Quintero pasó de
encarnar el mito del transgresor, al olvido. Nadie se enteró de
que en Almoloya fue castigado por tratar de propasarse con una
enfermera. Y se ha quejado de su vida en prisión sin encontrar
los ecos que, en otro tiempo, tuvo en la opinión
pública: "Nos despiertan a las seis de la mañana. A
las ocho nos bajan al comedor y nos vuelven a subir a la
celdadespués de desayunar. A las diez nos bajan al patio y
permanecemos ahí hasta la una de la tarde, cuando nos subimos
de vuelta a la celda; y nos bajan al comedor como a las tres, tres y
media, y subimos a la celda otra vez, y nos bajan al patio a las
cinco, y como a las seis entramos a clases. A las once de la noche nos
dejan que nos 'duérmamos' [...] Mi celda es muy reducida, con
una ventana que da al patio. El patio no tiene nada, unas bancas, nada
más." (Proceso, núm. 854.)
Con Carlos Salinas, la idea de una justicia compensatoria se
repite. En tiempos de crisis, los poderosos son el blanco de los que
sacrificaron su presente por una promesa que no se cumplió. El
reclamo contra el ex presidente Salinas es, en todo caso, una
ficción: la justicia debe privar sobre el derecho. En otras
palabras, el sentido común de la justicia como equilibrio
social hoy se contrapone al derecho como procedimiento legal, en cuya
lentitud, complejidad y secretos se fundan todas nuestras sospechas de
corrupción. El anhelo de la opinión pública es
unir la justicia con el derecho y, en ese tiempo sin lugar, lo que
importa para censurar moralmente a un delincuente es el número
de opiniones que lo condenen. Esta culpabilidad por estadística
opera como la otra cara de la masificación de la vigilancia y
descansa en algo sobre lo que el Estado no puede intervenir: el rencor
personal. Independientemente de si la justicia institucional castiga o
no los malos manejos de Carlos Salinas de Gortari en su sexenio, el
perdón de la opinión pública seguirá
siendo un acto de estadística, de la suma o resta de los
perdones personales.
Lo que se puso en juego con la venta de máscaras de Carlos
Salinas y los muñecos del ex presidente con uniforme de
presidiario, no es, en modo alguno, una persecución. Nunca,
desde que empezaron las burlas colectivas contra Salinas en 1988,
vimos las turbas linchantes. Es evidente que lo que había
detrás de los reclamos de "Salinas a Almoloya" era un
ejercicio por no olvidar lo que somos. En la creencia de que el
sexenio salinista se hundió en su propia corrupción hay
una historia que no es benévola y que deja a los historiadores
del futuro descubrir lo "positivo" de la
modernización. Este recuerdo de agravios reales es, sin
embargo, limitado. La condena moral de la opinión
pública contiene el riesgo de señalar una figura
la del ex presidente, autor intelectual de la crisis, y la de su
súper asesor, José Córdoba Montoya, a quien se le
acusa, antes que del crimen de Colosio, de ser
"extranjero" y eximir a todos aquellos que colaboraron
y se beneficiaron del espejismo del Sueño Mexicano. Este
recuerdo centrado en dos personajes resulta cómodo para la
opinión pública que se presenta, sin distinciones, como
absolutamente inocente y engañada (incluidos los
priístas). Pero la pregunta es si todos somos Salinas. Es
decir, hasta dónde la corrupción es generalizada y
cuál es el límite permisible de la sociedad hacia lo
ilícito? La idea social de Almoloya nos da una respuesta
inequívoca: la única corrupción condenable es la
que se percibe como ostentosa, notoria y espectacular. Nada
más.
 Más que una cárcel de máxima seguridad en el
Estado de México, Almoloya es un lugar imaginario de la
opinión pública. Su fama no es sólo mayor a la de
los otros dos Ceferesos (Centros Federales de Readaptación
Social) de alta seguridad Puerta Grande, en Jalisco, y el de
Matamoros, Tamaulipas, sino que se ha convertido ya en parte de
un mito justiciero. El reclamo colectivo de que alguien sea
encarcelado ahí, hace de Almoloya una palabra cercana al
infierno; vincular el apellido de un ex funcionario con el nombre de
la prisión es ya, en sí mismo, un encarcelamiento. Pero,
Almoloya es, sobre todo, un tiempo. Si el culpable no pasa las rejas
de la cárcel en un tiempo definido socialmente, la justicia
pierde relevancia. En décadas pasadas, Lecumberri y las Islas
Marías generaron relatos desde dentro del encierro con un mismo
tema: el tiempo siempre igual en la celda, la pérdida de la
noción de los días y los años. Pero con Almoloya
el tiempo es externo a las aldeas: entre la demanda de justicia en las
calles y la operación lenta del Derecho, la opinión
pública impone una presión severa a los procedimientos
de nuestro aparato judicial. Así, con el reclamo de justicia,
la opinión pública demanda expiación de culpas y
castigos ejemplares, en una idea del delito como pecado. Una vez que
el inculpado por la opinión pública entra a Almoloya,
todo se olvida, a pocos les importan los procedimientos del caso, la
vida de los encarcelados, el traslado de reclusos de alta peligrosidad
a otros penales. Por sí mismo, entrar a Almoloya compensa
cualquier agravio con el olvido.
Más que una cárcel de máxima seguridad en el
Estado de México, Almoloya es un lugar imaginario de la
opinión pública. Su fama no es sólo mayor a la de
los otros dos Ceferesos (Centros Federales de Readaptación
Social) de alta seguridad Puerta Grande, en Jalisco, y el de
Matamoros, Tamaulipas, sino que se ha convertido ya en parte de
un mito justiciero. El reclamo colectivo de que alguien sea
encarcelado ahí, hace de Almoloya una palabra cercana al
infierno; vincular el apellido de un ex funcionario con el nombre de
la prisión es ya, en sí mismo, un encarcelamiento. Pero,
Almoloya es, sobre todo, un tiempo. Si el culpable no pasa las rejas
de la cárcel en un tiempo definido socialmente, la justicia
pierde relevancia. En décadas pasadas, Lecumberri y las Islas
Marías generaron relatos desde dentro del encierro con un mismo
tema: el tiempo siempre igual en la celda, la pérdida de la
noción de los días y los años. Pero con Almoloya
el tiempo es externo a las aldeas: entre la demanda de justicia en las
calles y la operación lenta del Derecho, la opinión
pública impone una presión severa a los procedimientos
de nuestro aparato judicial. Así, con el reclamo de justicia,
la opinión pública demanda expiación de culpas y
castigos ejemplares, en una idea del delito como pecado. Una vez que
el inculpado por la opinión pública entra a Almoloya,
todo se olvida, a pocos les importan los procedimientos del caso, la
vida de los encarcelados, el traslado de reclusos de alta peligrosidad
a otros penales. Por sí mismo, entrar a Almoloya compensa
cualquier agravio con el olvido.
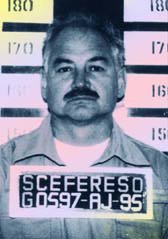 Como el retorno de la severidad de la vigilancia hacia los presos,
sus inventores ven en el nuevo Almoloya de 1991 el final de la
cárcel como centro recreativo para huéspedes
poderosos. En agosto de ese año, se publicó el
Reglamento de los Ceferesos. La lectura de ese reglamento nos
da una leve idea de lo que significa su aplicación dentro de la
cárcel: los internos de distintos dormitorios tienen prohibido
comunicarse entre sí (de hecho, los narcotraficantes
sólo pueden conversar entre ellos y no, por ejemplo, con los
multihomicidas); los familiares que les visiten no pueden introducir
ni comida ni objetos a los reos (Oliverio Chávez Araujo, el
narcotraficante que lidereó el motín de 1991 en el penal
de Matamoros, fue castigado en Almoloya cuando su esposa trató
de introducir un teléfono celular escondido en el bastidor de
un cuadro), y los presos, "por ningún motivo" pueden
tener dinero o valores en el penal. La idea de la máxima
seguridad es contraria a la permisividad del antiguo Almoloya
humanitario; a aquella cárcel estatal de los sesenta le
siguió, en los noventa, una fortaleza federal disciplinaria.
Como el retorno de la severidad de la vigilancia hacia los presos,
sus inventores ven en el nuevo Almoloya de 1991 el final de la
cárcel como centro recreativo para huéspedes
poderosos. En agosto de ese año, se publicó el
Reglamento de los Ceferesos. La lectura de ese reglamento nos
da una leve idea de lo que significa su aplicación dentro de la
cárcel: los internos de distintos dormitorios tienen prohibido
comunicarse entre sí (de hecho, los narcotraficantes
sólo pueden conversar entre ellos y no, por ejemplo, con los
multihomicidas); los familiares que les visiten no pueden introducir
ni comida ni objetos a los reos (Oliverio Chávez Araujo, el
narcotraficante que lidereó el motín de 1991 en el penal
de Matamoros, fue castigado en Almoloya cuando su esposa trató
de introducir un teléfono celular escondido en el bastidor de
un cuadro), y los presos, "por ningún motivo" pueden
tener dinero o valores en el penal. La idea de la máxima
seguridad es contraria a la permisividad del antiguo Almoloya
humanitario; a aquella cárcel estatal de los sesenta le
siguió, en los noventa, una fortaleza federal disciplinaria.
 Cuando Caro fue aprehendido en Costa Rica en compañía
de Sarita Cosío, apareció en las casetas de
teléfonos públicos de la ciudad de México una
demanda: "Libertad a Caro Quintero para que pague la deuda
externa." Era la misma idea de aquella canción de Chico
Ché y la Crisis, "El sustazo de Durazo" (1985):
"Hay qué sustazo/ se está llevando este negrazo/ La
gente se queda contenta/ si nos cubres la deuda externa."
Detrás de esa actitud no había centralmente un elogio
del delito sino la idea de la justicia como compensación, como
equilibrio entre pecado y penitencia. Caro simbolizó al
self-made man del campo mexicano que establecía una ley
paralela, no muy distinta de la policiaca, que empleaba a más
de 30 mil peones en sus ranchos, que donó 100 millones de pesos
para las obras sociales del municipio de Caborca, Sonora. En el
imaginario social de 1985, un narcotraficante podía, con su
dinero malhabido, compensar sus pecados. Pero la violencia desatada
por las pugnas entre cárteles en los noventa borró la
imagen del narcotraficante bueno.
Cuando Caro fue aprehendido en Costa Rica en compañía
de Sarita Cosío, apareció en las casetas de
teléfonos públicos de la ciudad de México una
demanda: "Libertad a Caro Quintero para que pague la deuda
externa." Era la misma idea de aquella canción de Chico
Ché y la Crisis, "El sustazo de Durazo" (1985):
"Hay qué sustazo/ se está llevando este negrazo/ La
gente se queda contenta/ si nos cubres la deuda externa."
Detrás de esa actitud no había centralmente un elogio
del delito sino la idea de la justicia como compensación, como
equilibrio entre pecado y penitencia. Caro simbolizó al
self-made man del campo mexicano que establecía una ley
paralela, no muy distinta de la policiaca, que empleaba a más
de 30 mil peones en sus ranchos, que donó 100 millones de pesos
para las obras sociales del municipio de Caborca, Sonora. En el
imaginario social de 1985, un narcotraficante podía, con su
dinero malhabido, compensar sus pecados. Pero la violencia desatada
por las pugnas entre cárteles en los noventa borró la
imagen del narcotraficante bueno.