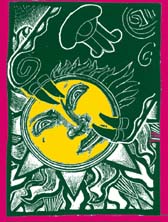 Antes del diploma
Antes del diploma
La Jornada Semanal, 10 de noviembre de 1996
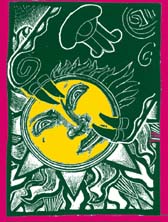 Antes del diploma
Antes del diploma
Lo primero que aprende el estudiante de medicina es que los libros de texto, los primeros abrevaderos, leídos, releídos, subrayados, memorizados y luego almacenados, sirven de poco: ni los enfermos, ni las enfermedades han leído esas páginas. Lo contrario también es cierto: son pocos los textos escritos por enfermos y menos los médicos lectores de esas reflexiones. Si bien la lección parece sencilla, es infinitamente compleja: las avenidas y los dolores de cada ser son únicos, y, por consiguiente, la lectura de sus males requiere también de estetoscopios e ideas individualizados. Así, antes de que el estudiante reciba su diploma, debe haber aprendido que cada persona alberga y sufre los padecimientos en formas diversas, y en ocasiones con respuestas disímiles. No sobra repetir que antes de platicar con el paciente, la vieja sentencia "no hay enfermedades, hay enfermos", será siempre vigente.
Ése es el primer y último reto de la clínica: saber que todo doliente discrepa del resto, y que las historias de uno y otro caso son tan distintas como idéntico puede ser el diagnóstico médico. Y ésa es la paradoja: adecuar la ciencia a la historia del paciente. Debe comprenderse que la diabetes mellitus del indio chiapaneco es diferente de la hiperglucemia que se padece en las Lomas de Chapultepec, y que el dolor en la Sierra de Oaxaca se percibe en forma distinta que en la ciudad de México. Requieren, para su mejoría, el mismo menjurje, o implican más bien otra aproximación a la cotidianidad?
Confrontada la realidad, es menester recorrer otras historias: desde las socioeconómicas hasta las culturales, sin olvidar las percepciones subjetivas de cada individuo. Resulta frecuente que la vida-enfermedad tenga otros tintes de acuerdo a lo leído y lo no leído, a los azotes o a la bonanza de los tiempos. El ser, y sobre todo el ser enfermo, es resultado de todo eso: hay males que dejan huella y hay lecturas que dejan cicatrices. El galeno autocrítico sabe que sólo conoce un fragmento de la totalidad de su interlocutor y que únicamente el paso de los años devendrá en mayor comprensión. De ahí que las terapéuticas deberán diferir dependiendo de las vivencias y de los tiempos de cada paciente.
"Qué tan diferente es la artritis del cáncer?", pregunta un enfermo.
"Es mejor la aspirina roja o la verde?, cura más rápido la aspirina en inglés que la de a dos por un peso?", inquiereotro.
Quien haya leído a Proust, recordará que el escritor francés lamentaba que su doctor no tomaba en cuenta el hecho de que él sí había leído a Shakespeare, pues, después de todo, pensaba Proust, eso también era parte de la patología. Y no es que el autor de Hamlet inmunice o enferme al lector, simplemente le otorga otros prismas para comprender los tonos del padecer. Igualmente inútil puede resultar la lectura de la narración corta Señor y trabajador, donde Tolstoi cuenta las peripecias del patrón que no acepta la muerte cuando queda atrapado por la ventisca, a diferencia de su siervo Nikita, quien sí entiende y confronta el final pacientemente. La moraleja tolstoiana no es una moraleja universal, sino tan sólo resultado de su percepción de la vida-muerte por medio de las letras. Se muere como se vive; duele menos el fin para quien nada tuvo. Las lecciones de la escritura son simples: sirven para comprender el binomio salud-enfermedad. Lo mismo acaece en nuestro medio: el doliente que acude desde la Sierra de Guerrero ha oído que el médico "blanco" tiene otros remedios distintos, no mejores que los de sus chamanes, ya que mientras el primero incorpora a "su saber" las lecciones de la medicina tecnificada, los segundos conocen el mal a partir de la literatura de la vida.
"En ambas prescripciones actuará igual la insulina?", se pregunta el médico novicio.
La primera receta
La primera receta reúne muchas características: confianza, ingenuidad, realización, esperanza. Y conlleva, a su vez, el fruto de la inmadurez: el galeno ignora que el éxito de la droga dependerá no sólo de ésta sino del universo del paciente. Quizá por eso, al hablar de Anton Chejov, William B. Ober afirma: "El éxito de Chejov como escritor provenía de su capacidad de adoptar una actitud clínica objetiva, de observar la conducta de la gente, sus diversas motivaciones, sus compromisos con la realidad. En buena medida, como lo hace un médico sensible con su paciente."
Y, en el mismo contexto, Chejov reflexiona y explica las vías por las cuales consideraba así lo interpreto que sus recetas tenían éxito:
Cómo extender las recetas?
Algunos enfermos no entienden cuando la prescripción dice: "Penicilina. Tomar dos tabletas tres veces al día durante cinco días." Más complejas e ineficaces son las recetas escritas a máquina ("prehechas"), o las que entrega la enfermera porque el médico se encontraba demasiado ocupado. Esas recetas carecen de magia, y por ende de cura. El embrujo de la posología debe englobarse en la literatura de las recetas: todo lo que no se escribió, pero que en cambio sí se platicó durante la cita. Ahí subyace el meollo del sanar. En el diálogo acerca de la última novela de quiensea, en los artículos del periódico, en el deseo plasmado realidad en el último filme de Antonioni-Wenders. Ésa es la prescripción eficaz: la que permite al estetoscopio penetrar el mundo íntimo del doliente, por el habla primero, por los sentidos después. Revivo las ideas de W. Somerset Maugham, quien antes de escribir estudió medicina casualmente en el mismo sitio donde el poeta romántico John Keats pasó cinco años al lado de un cirujano. En The Summing Up, comenta: "No conozco mejor entrenamiento para un escritor que pasar algunos años en la profesión médica." Es probable que lo contrario sea también cierto. Los profesionistas de la salud podrían enriquecer sus habilidades a partir del análisis de narraciones sobre enfermedad, sobre el padecer, sobre la vida misma.
El diploma
Memorizado lo aparentemente necesario o lo mínimo indispensable dosis, signos, fármacos, síndromes, aguardan otras avenidas: comprender la hiperrealidad englobada en la mutación de lo normal a lo patológico. Ahí es donde se inicia el reto de la medicina. Ante el ser humano, transformado momentáneamente en enfermo; ante el paciente que requiere de "una cura". Ésa es otra de las literaturas de la enfermedad: el mal. El mal y el padecer son conciencia. No sabemos que estamos sanos. Lo comprendemos sólo cuando enfermamos. Y entonces pensamos, y en ocasiones crecemos. Es por eso que muchos personajes de novelas suelen sufrir algún mal. Social o físico. Padecimiento creado por la pluma (y el mal) del autor.
Regresemos al enfermo. Qué sigue?, qué queda? Las miradas y los diálogos. Los diálogos, y luego, los encuentros. El reto es la vista; el diálogo, el laberinto. La intersección de las palabras es la literatura entre médico y enfermo. La alquimia será el encuentro y el universo y con suerte, la empatía nacerá. Hay quienes piensan que al lado de la parafernalia médica, la literatura y las artes son una de las vías para entender y luego penetrar la enfermedad, para llegar al interior. No en balde hay escuelas de medicina donde se incluyen talleres de teatro y lectura de poesía. La pregunta obligada es saber cómo leer la enfermedad, o cómo hacer del mal y de la relación entre dos seres, una literatura y una medicina "acompañada de recetas".
Emergen las dudas. Las preguntas. Y las preguntas y las dudas que a través del padecimiento se contestan poco a poco, paso a paso, nunca en forma total. En el vivir, en la relación galeno-paciente, nunca existe la verdad absoluta: se modifica a través de las lecturas de los achaques, del desgaste, de los males curados y de la salud o enfermedad por venir. Qué importa más: el nombre del enfermo, su origen, su escolaridad, o su posición económica? O será más prudente saber si sus padres fallecieron, si debe la renta, si confía en la medicina? Erróneo también sería soslayar el pasado: se ha deprimido?, fuma?, vive en el Distrito Federal?, violaron a su hija? La caterva de preguntas y el entrecruzamiento de ideas entre profesionista y doliente es interminable. El arte radica en ordenarlas. En hacerle al enfermo no tan sólo creer sino ver y saber que sus palabras son escuchadas, y que los tiempos de uno y otro pueden fundirse: hay que delimitar el poder de la enfermedad y la necesidad de hablar. Las fronteras entre el mal celular y el mal de la soledad, entre la palabra no entendida no escuchada y la tecnología avasalladora son infinitas. Ambas requieren cura. Las dos dependen de la figura de algún oyente. En estos casos, la del médico.
Cómo disecar entre el mal celular y el mal de la soledad? Regreso a la vista, al diálogo, a la empatía. Cada día, el galeno escucha y observa varias horas. También palpa. Huele. Explora. Mientras dialoga, escribe. Y puede no sólo escribir, sino pintar. Ésas son también características de los padecimientos: semillas para la reflexión. El dolor y el temor a la enfermedad son la mejor puerta para que el alma se desnude. Le permiten al ser humano comprender el valor de la palabra y de la mirada. Penetrar al ser humano es uno de los privilegios de la medicina clínica. Clinós en griego significa "cama". Al pie de la cama es donde el galeno medita y luego escribe. Cuántas historias clínicas se escuchan cada día? Cuántas cada semana, cada mes? Y cuántas de estas historias no son clínicas sino narraciones de la vida misma? He ahí los caminos "naturales" entre la literatura y la medicina. En ambas se narra y las dos están construidas sobre historias. No en balde comentan los profesionistas viejos que muchas veces la cura radicaba en platicar: de la vida, de la literatura, de la nada. Como escribió Anatole Broyard al meditar lo que esperaba de un doctor: "que sea un lector cuidadoso de la enfermedad y un buen crítico de la medicina [] que no sea solamente un médico talentoso, sino que sea un tanto metafísico, que sea capaz de ir más allá de la ciencia y penetrar a la persona [] que imagine la soledad del críticamente enfermo [] quiero que él sea mi Virgilio y me conduzca a través de mi purgatorio o infierno". Es por eso que al leer a Broyard, sorprende que a partir de la enfermedad no se haya escrito una literatura más amplia de la vida, del dolor.
El diálogo, las miradas que existen en la relación médico-paciente, son fuente inagotable para la reflexión, para las letras. De ahí, la idea de que el médico es historiador y biógrafo por naturaleza, y, dependiendo del espacio y de "los tiempos", también narrador. El quid es tender el puente: los pilares existen a partir de la idea del encuentro con la enfermedad, con el sufriente.
Deberían ser múltiples los textos emanados de las vivencias del dolor. El dolor desnuda y autodescubre porciones oscuras del ser. Es por eso que el diploma de doctor en medicina debería incluir dos méritos: saber, entre otras ciencias, anatomía, histología y farmacología, y conocer el alma. Saber y conocer en medicina es distinto: ciencia y memoria contra sensibilidad y humildad. La destreza reveladora que acorta las distancias entre la fría estadística y el ser humano se adquiere en la consulta.
El ser del enfermo, el ser del médico. Las palabras
Hay quienes piensan que algunos médicos escogen esta profesión por el temor a la propia enfermedad. Incluso, hay otros que afirman que la falsa idea de "manejar la muerte", de precisar el momento en que la vida ha cesado, o de maravillarse y palpar la continuidad de cada día a través de los recién nacidos, son una forma de dominar la existencia. Hasta he leído que algunos galenos se consideran invulnerables: los certificados de defunción y las actas de nacimiento se deben a ellos. Otorga, lo anterior, un pasaporte para la inmortalidad?
La idea de la inmortalidad, su utilidad y la de la vida misma si es que ésta es realmente importante, es otra de las literaturas por escribir. A los médicos y a quienes viven del dolor y la salud, de los encuentros entre la vida y la muerte, es a quienes compete escribirla. Después de todo, probablemente también entre la noción de enfermedad-salud e inmortalidad el vínculo sea la medicina. En 1800, Novalis escribió: "El ideal de una salud perfecta, es sólo científicamente interesante: lo que es realmente interesante es la enfermedad, la cual pertenece al ámbito de la individualidad." Novalis tenía razón. La vida plana no es materia literaria. En cambio, la existencia enferma ha sido contada por algunos escritores. La enfermedad, con frecuencia, se transmuta en literatura o pintura. No puedo responderme sin dudar: se piensa más cuando se enferma?
Gilles Deleuze lo dice mejor: "No se escribe con las propias neurosis. La neurosis, la psicosis no son fragmentos de la vida sino estados en los que se cae cuando el proceso está interrumpido, impedido, cerrado. La enfermedad no es proceso, sino detención del proceso, como en el 'caso de Nietzsche'. Igualmente, el escritor como tal no está enfermo sino que más bien es médico, médico de sí mismo y del mundo. El mundo es el conjunto de síntomas con los que la enfermedad se confunde con el hombre. La literatura se presenta entonces como una iniciativa de salud: no forzosamente el escritor cuenta con una salud de hierro, pero goza de una irresistible salud pequeñita, producto de lo que ha visto y oído de las cosas demasiado grandes para él, demasiado fuertes para él, irrespirables"
Al cabo del tiempo, después de oír y palpar repetidamente, la imagen del primer paciente y de la primera receta se hacen cada vez más patentes, más palpables. Ese intercambio lo recuerdo con frescura, con tesón. La primera historia clínica ni duele, ni es mala, ni es completa, ni es diagnóstica. Es, simplemente, el encuentro primigenio entre dos seres humanos cuyo sustento y continuidad primordial se basa en el diálogo. Es en las historias de dolor y salud, de enfermedad y cura, donde galeno y paciente pueden engendrar las más bellas literaturas. La de la comprensión del vivir a pesar del dolor. O la del dolor edificante como ingrediente inseparable de haber nacido.
La Jornada Semanal, 10 de noviembre de 1996
Advierto con profunda perplejidad
que el hermoso guijarro que abandono en el aire
se precipita recto hacia la tierra.
Tal vez para una hormiga que fuera en el guijarro
sería más bien la tierra lo que cae,
verde planeta que se precipita.
Para el soldado inmóvil
antes de halar la cuerda de su paracaídas
vertiginosamente asciende el mundo.
Y si al pasar el tren ante su cobertizo
el mendigo no viera los vagones
sino al niño que en ellos deja caer la manzana,
vería que la manzana toca el suelo
lejos del sitio donde el niño la suelta,
que la manzana cae oblicuamente.
Advierto que la firme realidad de este mundo
cambia de ser a ser, de conciencia a conciencia.
El gato observa las felinas estrellas.
Nunca verá el astrónomo
que mira el arco de la medialuna
el sobrehumano rostro que esa luna diadema
o esos pies de una virgen que la huellan.
Es tan sincero el mundo
que ni una piedra olvida tener sombra.
La memoria del prado
recuerda el rojo de las amapolas
y al primer soplo tibio lo despliega.
Cómo agradeceré que el agua no se incendie
aunque asile en su rostro sereno las hogueras?
Cómo agradeceré que las alondras canten
aunque Julieta las maldiga a todas?
Sé que esta luz de estrellas es más vieja que el mundo.
Que estas constelaciones son como un plano fósil
de lo que fue hace siglos el firmamento.
Sé que la masa enorme de los cuerpos celestes
altera el curso de la luz de la estrella
y que ese punto inmóvil que brilla en las alturas
innumerables veces se retorció en su curso,
trazó letras de luz en la piel de los siglos.
Todo rayo de luz porta antiguas imágenes,
y la energía es la terrible victoria
de la materia sobre el tiempo.
Las caprichosas nubes einstenianas
fulminan con sus rayos einstenianos los árboles
y rota la ecuación del vapor leve y del líquido peso
dulcemente se perlan las llanuras.
Me gusta el mundo dócil donde atrapo mis peces
con el anzuelo de un interrogante,
y pregunto en mi alma
cómo agrava la música la substancia del mundo,
qué es lo que escapa del violín y nos hiere.
Se marchita la música
en las elipses de la sinagoga
y Cástor envejece más que Pólux.
Gracias, Señor, porque no tienes rostro,
porque eres rosa y dédalos de azufre
y muerte tras la herida y tras la muerte larvas
y previsibles astros tras los discos de eclipses.
Permíteme atrever mis inútiles fórmulas,
líricos mecanismos, serventesios de cuarzo,
trinos brotando de un vértigo de átomos.
Qué puedo hacer contra el ángel que altera?
Contra el que cambia todo azul en cianuro,
toda belleza en daño?
Algo mayor que el mal rige estos mundos.
Cada mañana pido a mi silencio
que el corazón gobierne al pensamiento,
y cada noche pido perdón a las estrellas.
Pero después olvido
y sé, mientras la luna danza en el pozo,
que Dios será sutil, pero no es malicioso.
William Ospina (Padua, Colombia, 1954) es autor de Hilo de arena, La luna del dragón y El país del viento, entre otros libros de poesía.
La Jornada Semanal, 10 de noviembre de 1996
Leer simultáneamente a Frances Yates y Stephen Hawking
tiene sus sugerencias. Veo claramente, por ejemplo, un
autoengaño del racionalismo científico. Sin duda ese
racionalismo no puede alcanzar su madurez mientras no abandone las
pretensiones del pensamiento mágico. Esas pretensiones (de las
que ya hablé en el ensayo sobre Owen y el mito, y hasta en
Poética y profética) consisten en querer saberlo
todo, y de una vez. Yates insiste repetidamente, incluso
repetitivamente, en lo que significa, digamos, Bacon a este
respecto. Es fascinante esa ambigüedad que hace de Bacon a la vez
una mentalidad mucho más moderna y mucho más anticuada
que la de los matemáticos y astrónomos de su tiempo. No
es la ciencia de Bacon, sino su ética científica, lo que
es más moderno que lo que hacían los magos
experimentadores de entonces. Visto desde aquí es curioso (y
fascinante, como decía) que esa lucidez de segundo grado, esa
comprensión del lugar y el papel de la ciencia, la tenga un
hombre que no está haciendo ciencia de manera creadora, que
incluso no ve lo creador de los que sí la están
haciendo, mientras que esos otros, los que están descubriendo
el magnetismo, el heliocentrismo, las leyes de la mecánica, las
propiedades de la matemática, sean en cambio ciegos para ese
lugar y ese papel.
Pero hay un nivel donde esa inmensa transformación no ha
cambiado nada. Lo que el racionalismo moderno ha descubierto es la
paciencia, pero no de veras la humildad, como proclama Bacon. Hay
allí una evidente confusión. Pero leyendo a Hawking (como a tanto hombres de ciencia de hoy,
para no hablar de los ensoberbecidos científicos de antes del
relativismo), se ve claramente que si el hombre de ciencia ha
aprendido a presentarse (y después habría que ver si no
es sólo en apariencia) como un humilde y pacientísimo
servidor de una racionalidad impersonal, esa racionalidad en cambio es
mucho más ambiciosa y soberbia que el conocimiento
mágico, que por lo menos no se ponía a sí mismo
como origen y límite de todo sentido. La ciencia moderna sigue
empeñada (Hawking lo dice con su característica
ingenuidad, candidly dirían en su lengua) en encontrar
una teoría que lo explique todo: en los términos de
Hawking, un relativismo cuántico que "supere" la
incomunicabilidad de los dos grandes modelos del mundo de la
física actual.
Pero esa posibilidad que tenemos hoy de ver con cierta claridad las
etapas y las implicaciones del nacimiento de la ciencia y de su
desarrollo hasta hoy, más lo que la reflexión sobre los
lenguajes debería habernos enseñado a estas alturas,
permiten tal vez empezar a imaginar un cambio de mentalidad que
sí sería una "revolución" de la actitud
del hombre ante el cosmos y ante los otros hombres. Esta
"revolución", que sería una nueva experiencia
a la vez del mundo y de la historia, porque para empezar sería,
quizá por primera vez, una nueva experiencia del sentido,
consistiría en renunciar a conocerlo todo, aceptar que no hay
de veras una teoría de la realidad, y creer (porque eso,
como su inverso, es obvio que no puede ser más que una
creencia) que el conocimientono implica el conocimiento de
todo; que si el saber, como nos consta, es siempre regional, no es
porque se sostenga en una Verdad general y única que
todavía no hemos descubierto o completado pero que es su
único posible sostén, sino porque es constitutivamente
regional sin dejar por eso de ser genuinamente saber.
Lo que un científico como Hawking no podría de veras
pensar es que el principio de indeterminación de la
física es generalizable, no sólo a todo conocimiento
científico sino más allá de la ciencia, porque
detrás de él (y absorbiéndolo) hay un principio
de indeterminación del sentido.
Lo diré en un lenguaje que me gusta (pero sin duda puede
decirse en otros): El principio de indeterminación puede
transponerse en unos términos muy generales que expresan
propiedades básicas del sentido. El origen o fuente de todo lo
que pueda aparecer está siempre ya perdido, nunca está
literalmente dado sino en todo caso recuperado o restituido; pero esta
recuperación o restitución es siempre de una manera o de
otra una representación, pues incluso si la restitución
se operase sin ninguna pérdida de sustancia, de todas formas el
momento del origen estaría representado por un momento
diferente.