La Jornada Semanal, 17 de noviembre de 1996
Omphalos
Seamus Heaney
En este fragmento del texto leído el día que
recibió el Premio Nobel de Literatura, Seamus Heaney recuerda
la relación umbilical que lo ata a su tierra, Irlanda, al
tiempo que repasa los caminos que lo llevaron a la poesía.
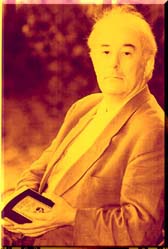 Quisiera comenzar con la palabra griega omphalos, que significa
ombligo, la piedra que señalaba el centro del mundo, y
repetirla: omphalos, omphalos, omphalos, hasta que su sonido,
obtuso y cadencioso, se convierta en el mismo murmullo que se
escuchaba al bombear el agua de la fuente situada al final de nuestro
patio... Nos encontramos en el condado de Derry, a principios de los
años cuarenta. Los bombarderos americanos emitiendo un
ruido parecido a un lamento van en dirección al
aeródromo de Toomebridge; las tropas americanas, en el
prolongado campo de la calle, realizan maniobras rutinarias; pero todo
aquel movimiento de la historia no altera el ritmo de vida en nuestro
patio. Allá está la fuente, una sutil figura de hierro
con la quijada y la trompa en alto, pintado de verde oscuro y plantado
sobre una base de cemento, marcando el centro de otro mundo. De esa
fuente, recuerdo, cinco familias se surtían de agua. Las
mujeres llegaban cargando cubetas vacías, y enseguida se iban,
cargando sus aguas, silenciosas. Por la tarde, los caballos regresaban
a beber a casa, a esa casa de la fuentecilla, en aquellas primeras y
largas tardes primaverales de sol exhausto, y vaciaban un balde y
después otro, mientras que un hombre bombeaba y bombeaba el
pistón de arriba a abajo, hasta el límite de sus
fuerzas: omphalos, omphalos, omphalos.
Quisiera comenzar con la palabra griega omphalos, que significa
ombligo, la piedra que señalaba el centro del mundo, y
repetirla: omphalos, omphalos, omphalos, hasta que su sonido,
obtuso y cadencioso, se convierta en el mismo murmullo que se
escuchaba al bombear el agua de la fuente situada al final de nuestro
patio... Nos encontramos en el condado de Derry, a principios de los
años cuarenta. Los bombarderos americanos emitiendo un
ruido parecido a un lamento van en dirección al
aeródromo de Toomebridge; las tropas americanas, en el
prolongado campo de la calle, realizan maniobras rutinarias; pero todo
aquel movimiento de la historia no altera el ritmo de vida en nuestro
patio. Allá está la fuente, una sutil figura de hierro
con la quijada y la trompa en alto, pintado de verde oscuro y plantado
sobre una base de cemento, marcando el centro de otro mundo. De esa
fuente, recuerdo, cinco familias se surtían de agua. Las
mujeres llegaban cargando cubetas vacías, y enseguida se iban,
cargando sus aguas, silenciosas. Por la tarde, los caballos regresaban
a beber a casa, a esa casa de la fuentecilla, en aquellas primeras y
largas tardes primaverales de sol exhausto, y vaciaban un balde y
después otro, mientras que un hombre bombeaba y bombeaba el
pistón de arriba a abajo, hasta el límite de sus
fuerzas: omphalos, omphalos, omphalos.
No sé cuantos años tenía cuando me
perdí en los sembradíos de chícharos, en un campo
que se extendía detrás de mi casa. Fue casi como un
sueño para mí y no he oído hablar en concreto de
esa aventura que sólo pude haber imaginado. Con todo, hoy la he
recordado por tanto tiempo y con tal intensidad que sé
perfectamente cómo fue: un enredo de bastones y cascaritas
(parecido a la obstinación del verde, veteado de luces),
estrellas y zarcillos, tierra suave y olor de hojas, una especie de
madriguera soleada; y ahora, sentado como estoy, recién
despertado del letargo invernal, distingo gradualmente las voces que
me llaman y, sin razón alguna, empiezo a llorar.
Todos los niños quieren guardarse en sus nidos secretos; a
mí me gustaba mucho esconderme en la parte más alta de
nuestro callejón, en el último arbusto frente a la casa,
en un blando montón de heno donde me hundía siempre, en
esa esquina que estaba al fondo del establo, pero de singular modo me
regocijaba al guarecerme en el tronco de un viejo sauce, al final del
patio de la fábrica. Era un árbol hueco, con
raíces abiertas y nudosas, de una corteza blanda y renovada,
medulosa por dentro. La abertura que tenía en el centro era
como el cogote gordo y fuerte de un caballo, y su redondez me
introducía en el corazón de una vida distinta; desde
ahí, veía por fuera aquel patio familiar y lejano, y
entonces todo se transformaba de tal manera que la invención
misma formaba parte de un témpano hecho de un vidrio
extraño. Pero mi árbol levantaba la cabeza, vivía
y respiraba en plena exuberancia y todo era posible sobre los hombros
de aquel tronco lleno de una vida ligera. Si apoyaba la frente sobre
ese tronco gris, podía oír todas aquellos sauces
susurrantes, doblándose, moviéndose, bailando para el
cielo. Durante aquel intenso viaje, me parecía sentir el abrazo
de las ramas y la luz; aquel árbol era un pequeño
atlante que sostenía el mundo.
Afuera el mundo crecía, y Mussbawa,* aquel lugar de mi
infancia, se prolongaba hasta convertirse en el Sendero Arenoso, un
caminito de tierra suelta entre dos viejas vallas que daban a la
calle, cruzaba entre los campos, y luego atravesaba un terreno
pantanoso hasta llegar a otra fábrica, no muy distante. Eso era
para mí como un mundo acariciable, fragante, y, en los primeros
3,500 metros, también muy seguro.
El sendero tenía el aspecto de un terreno apisonado,
recubierto de retama y helechos, lleno de musgo y bellotitas. Dentro
de las retamas, la hierba abundaba, las bestias pastaban
inconmovibles, y los conejos, de cuando en cuando, salían de
sus guaridas y corrían muy rápido agitando sus
pequeñas patas en la arena. Sólo se escuchaban crujidos
y jilguerillos. Pero, gradualmente, aquellos campos orgullosos y
absolutos abrían paso a un áspero terreno. Los abedules
se levantaban sobre la tierra empantanada y los helechos
crecían sobre sus copas. Las fisuras de los troncos se
acentuaban cada vez más y era un desafío pasar delante
de la madriguera del tejón (aquella herida de tierra fresca en
una zanja, donde el viejo animalito era una añadidura del
terreno). Cerca del agujero del tejón, aquel campo imponente y
peligroso parecía una incongruencia. Así era el
núcleo del terreno de los pantanos... Habíamos
oído hablar de un hombre misterioso que se paseaba por sus
orillas. Y solíamos decir que era un guardián humano y
"almizclopiador", criatura no catalogada en ningún
género, pero no por esto menos real; de todos modos, era
impresionante aquel sonido ligero y malicioso que la misma palabra
producía, una sirena de silbidos cadenciosos que nos fascinaban
y nos hacían gritar, mientras orinábamos en el pantano,
cubiertos ingenuamente por alguna hierbita.... Que si
había arenas movedizas por ahí? Claro. Todas se
extendían en un proscenio de tierra con escenario de abedules,
cerca de la orilla del lago.
Lugar de pantanos, el territorio prohibido. Dos familias
vivían en el centro de aquella extensión, y
también un hombre soltero que se llamaba Tom Tipping, a quien
no veíamos nunca, ni siquiera en la mañana, aunque por
la calle, camino a la escuela, observábamos el humo de su
chimenea levantarse en medio de una mancha de árboles, y
repetíamos su nombre entre nosotros, hasta convertirlo en
sinónimo de "hombre misterioso"; divertidos,
aventábamos piedras que luego recogíamos, embarradas del
verdor de la hierba que se les pegaba.
Hoy por hoy, aquellos rincones de verde húmedo, extendidos,
desiertos y amplios, aquellos blandos asentamientos de juncos,
terrenos acuosos y con vegetación de tundra, sólo pueden
ser vistos de prisa, viajando en coche o en tren; no obstante, siguen
ejerciendo en mí una atracción instantánea y del
todo apacible. Es como si yo fuera, de algún modo, su esposo
prometido. Pienso que mi noviazgo con esta imagen tuvo su origen una
tarde de verano. Cuando tenía treinta años, otro joven y
yo nos desnudábamos, sumergíamos nuestra piel clara en
un ojo del pantano, pisoteábamos aquel lodo espeso, entre
marrón y rojo oscuro, removiendo con nuestros cuerpos la
porquería del fondo, para después emerger sucios,
embarrados de hierbas y basurillas. Luego nos vestíamos y
regresábamos a casa con las ropas mojadas, impregnados del mal
olor de aquellas aguas terregosas y estancadas, y el espíritu
colmado por la sensación de haber sido iniciados.
Muy cerca de los pantanos se extendía una estrecha
porción del lago Beg, pegado a Church Island, un
pináculo que se levantaba aislado, erigido como meca local. Se
dice que San Patricio había rezado y ayunado ahí 1150
años atrás. Cerca se extendía también un
viejo cementerio, cubierto hasta un metro y medio de altura con
yerbajos y árbolessilvestres, soberanos imperturbables que de
algún modo me hacían creer que los arcos de los grandes
arqueros ingleses se hicieron con los leños de esos lares. Cada
vez que me encaminaba hacia allá, solía cortar un ramo
de aquella especie que encontraba en Church Island; y aunque
sabía que al hacerlo cometía una violación
demasiado pérfida, me gustaba.
Si el lago Beg señalaba un límite en aquel terreno,
nido de la imaginación, Slieve Gallon señalaba
otro. Slieve Gallon es una pequeña montaña situada en
dirección opuesta; desde ahí se ven los pastizales, las
tierras áridas y los bosques lejanos del parque de Moyola, la
colina de la selva y el parque de Back y Castledawson. Esta zona de la
campiña era la más poblada de la comunidad: terreno de
musgo, heno y mazos de grano, de verjas y varillas, contenedores de
leche sobre los callejones y manifiestos colgados en los palos de la
verjas de los colonos, perros que iban de una fábrica a otra;
cobertizos que miraban la calle a boca abierta, inflados de forraje, y
abajo, cruzando en equis todo esto, las vías del tren y el
rumor que lo acompaña de manera constante, emanando de las
fatigosas trepidaciones de la locomotora que se dirigía a la
estación de Castledawson.
Cuando todo esto viene a mi mente, me llega una maravillosa
sensación de aire fresco, de alivio y de luz. Luz que danzaba
saliendo del lánguido río Moyola, arrastrando las aspas
de los molinos. Luz que caminaba sobre la montaña, que
servía como termómetro de humores, ahora azul y nublada,
ahora verde y oscura. Luz sobre la cumbre, lejos de Maguerafelt. Luz
que espumeaba entre las campanelas salvajes. Y la luz solitaria que
resuena con su música poderosa. El atardecer primaveral
transporta la melodía ferviente y melancólica de los
himnos que un coro de ángeles canta en el campo, y trae el
resplandor de las flores, junto con el tierno y blanco origen del
saúco que colgaba en el cercado, y el repiqueteo de los
tambores de los naranjos de la colina de Aughrim, que ponía en
alerta, saltando como una liebre, al corazón.
Siempre recordaré el placer que sentía al escarbar la
tierra oscura de nuestro jardín y al encontrar, a pocos
centímetros de la superficie, un concentrado de
arena. Aún recuerdo a los hombres que venían y tiraban
de la fuentecilla, y excavaban hasta rebasar aquel estrato de tierra,
hasta llegar al fondo, a la riqueza bronceada de la grava en el
agua. Era, sin duda, el centro que transportaba a la
imaginación desde sus cimientos. Era la base misma del
omphalos.... Defectuoso hallazgo aunque del todo
apropiado es que una vieja superstición diera
crédito a este deseo de redescubrir el lado originario de las
cosas. Es una superstición ligada al nombre de los Heaney. En
tiempos de los Gaely, la familia estaba comprometida en una
relación eclesiástica con la diócesis de Derry y
tenía una especie de director de administración de un
territorio monástico en Banagher, en la parte norte del
condado. Así surgió un tal San Muredach O'Heaney, ligado
a la vieja iglesia de Banagher, y también la creencia de que la
tierra extraída del terreno de Banagher tenía
propiedades benéficas y hasta mágicas, siempre y cuando
fuera escarbada por un miembro de la familia Heaney. Dice la leyenda:
si se toma la tierra extraída por un Heaney y se le usa como
amuleto, en cualquier situación que se esté, se
saldrá avante. Si se la toma en complicidad con el
corazón, no habrá partida sin triunfo.
*Mussbawa: nombre de la fábrica.
Traducción: Patricia Castellanos
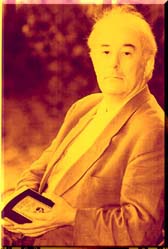 Quisiera comenzar con la palabra griega omphalos, que significa
ombligo, la piedra que señalaba el centro del mundo, y
repetirla: omphalos, omphalos, omphalos, hasta que su sonido,
obtuso y cadencioso, se convierta en el mismo murmullo que se
escuchaba al bombear el agua de la fuente situada al final de nuestro
patio... Nos encontramos en el condado de Derry, a principios de los
años cuarenta. Los bombarderos americanos emitiendo un
ruido parecido a un lamento van en dirección al
aeródromo de Toomebridge; las tropas americanas, en el
prolongado campo de la calle, realizan maniobras rutinarias; pero todo
aquel movimiento de la historia no altera el ritmo de vida en nuestro
patio. Allá está la fuente, una sutil figura de hierro
con la quijada y la trompa en alto, pintado de verde oscuro y plantado
sobre una base de cemento, marcando el centro de otro mundo. De esa
fuente, recuerdo, cinco familias se surtían de agua. Las
mujeres llegaban cargando cubetas vacías, y enseguida se iban,
cargando sus aguas, silenciosas. Por la tarde, los caballos regresaban
a beber a casa, a esa casa de la fuentecilla, en aquellas primeras y
largas tardes primaverales de sol exhausto, y vaciaban un balde y
después otro, mientras que un hombre bombeaba y bombeaba el
pistón de arriba a abajo, hasta el límite de sus
fuerzas: omphalos, omphalos, omphalos.
Quisiera comenzar con la palabra griega omphalos, que significa
ombligo, la piedra que señalaba el centro del mundo, y
repetirla: omphalos, omphalos, omphalos, hasta que su sonido,
obtuso y cadencioso, se convierta en el mismo murmullo que se
escuchaba al bombear el agua de la fuente situada al final de nuestro
patio... Nos encontramos en el condado de Derry, a principios de los
años cuarenta. Los bombarderos americanos emitiendo un
ruido parecido a un lamento van en dirección al
aeródromo de Toomebridge; las tropas americanas, en el
prolongado campo de la calle, realizan maniobras rutinarias; pero todo
aquel movimiento de la historia no altera el ritmo de vida en nuestro
patio. Allá está la fuente, una sutil figura de hierro
con la quijada y la trompa en alto, pintado de verde oscuro y plantado
sobre una base de cemento, marcando el centro de otro mundo. De esa
fuente, recuerdo, cinco familias se surtían de agua. Las
mujeres llegaban cargando cubetas vacías, y enseguida se iban,
cargando sus aguas, silenciosas. Por la tarde, los caballos regresaban
a beber a casa, a esa casa de la fuentecilla, en aquellas primeras y
largas tardes primaverales de sol exhausto, y vaciaban un balde y
después otro, mientras que un hombre bombeaba y bombeaba el
pistón de arriba a abajo, hasta el límite de sus
fuerzas: omphalos, omphalos, omphalos.