La Jornada Semanal, 8 de diciembre de 1996
Persistencia y
transformación de la identidad
indígena
Enrique Florescano
El martes 3 de diciembre, Enrique Florescano recibió el Premio
Nacional de Ciencias y Arte 1996 en el área de historia,
ciencias sociales y filosofía. Autor de Origen y desarrollo
de los problemas agrarios de México (1500-1821),
México en 500 libros, El mito de
Quetzalcóatl y El ocaso de la Nueva España,
entre otros muchos títulos, Florescano responde en este ensayo
que forma parte del libro Etnia, Estado,
Nación a una pregunta fundamental: cómo
pudieron los grupos indígenas conservar y recrear su identidad
durante los tres siglos de dominio español?
 A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva
España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de
identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,
desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,
a través de una dinámica de intercambio y
adaptación con la cultura dominante, sus propias
tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta
se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que
permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y
recrear su propia identidad?
A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva
España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de
identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,
desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,
a través de una dinámica de intercambio y
adaptación con la cultura dominante, sus propias
tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta
se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que
permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y
recrear su propia identidad?
Para responder, es necesario volver al altépetl, la
unidad territorial sobre la que se asentó la
organización social y política de los grupos
étnicos. Esta unidad se distinguía por tres rasgos. En
primer lugar, disponía de un territorio propio. En segundo,
albergaba en él una o más etnias que compartían
un pasado y tradiciones comunes. Y en tercero, estaba gobernado por un
señor dinástico, el tlatoani.
En el centro de cada altépetl se levantaba un templo, que
era a la vez la residencia de su dios tutelar y el símbolo de
la soberanía territorial del pueblo; junto al templo
había una gran plaza que servía como centro ceremonial y
mercado. En cada uno de los cuatro lados del altépetl se
extendían los calpolli o barrios donde habitaba la
población, orientados hacia los cuatro rumbos espaciales. A
estos elementos el altépetl agregó otros, religiosos y
simbólicos, que lo transformaron en un cohesionador de la
identidad colectiva de sus pobladores.
Altépetl es un término compuesto por dos voces:
alt, in tepetl, el agua y la montaña, que podría
traducirse como "montaña o cerro con agua". En los
códices, planos y otros documentos de tradición nahua y
mixteca, es común encontrar un jeroglífico que tiene el
mismo significado y está pintado como un cerro en cuyo interior
hay una cueva llena de agua. En la tradición nahua y mixteca
este jeroglífico es un topónimo que identifica a un
reino o señorío. Al reparar en esta antigua
organización política mesoamericana, Bernardo
García Martínez advirtió que el altépetl
(plural: altepeme) tiene la misma significación en la
tradición totonaca, tepehua y otomí. En otro lugar, al
estudiar los símbolos de los mitos cosmogónicos de
Mesoamérica, había observado que los mitos de
creación más antiguos registran la aparición de
la colina primordial (la Primera Montaña Verdadera de los mayas
de la época clásica), como uno de los primeros
acontecimientos de la creación del cosmos. En estos mitos la
colina primordial es el lugar en cuyo interior reposaban los alimentos
esenciales (el maíz), y las aguas germinales. Es un
símbolo de la fertilidad. Según los mitos más
antiguos, de su interior brotaron las aguas fertilizadoras, el
maíz y los mismos seres humanos. De modo que desde el origen de
la civilización, la Primera Montaña Verdadera simboliza
a la tierra fértil, y es por tanto el lugar privilegiado de la
habitación humana y la matriz del reino. En la tradición
campesina mesoamericana, el lugar donde se producen los alimentos es
el mismo donde se teje la vida colectiva y donde radica la autoridad
política que dota de cohesión a la comunidad. Es el
lugar más sagrado.
Otro rasgo del altépetl es su generalidad y permanencia a
través del tiempo. Entre los nahuas, la Primera Montaña
Verdadera es el Tonacatepetl, literalmente "el cerro de
los mantenimientos", que al igual que la montaña
construida por los olmecas en el amanecer de la civilización,
se levantaba en la plaza central del poblado. El Templo Mayor mexica
es entonces el lugar sagrado donde se conservan los alimentos
esenciales y el símbolo del poder mexica. Pero sobre todas las
cosas, el Templo Mayor era la Primera Montaña Verdadera, la
tierra misma, el gran monstruo del que emanaban todas las
manifestaciones de la vida y la hendidura por donde irremisiblemente
desaparecían los seres humanos, las plantas y los astros. Como
observa Johanna Broda, "el Templo Mayor fue concebido como una
montaña sagrada descansando sobre la tierra (la isla de
Tenochtitlan), que como un disco flotaba en las aguas
primordiales". Esta imagen primordial, que nos devuelve a la
primera montaña del mito cosmogónico,se
materializó en el glifo que para los pueblos nahuas significa
montaña. El vocablo que la nombra, altépetl,
quiere decir "cerro de agua".
 Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera
Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos
cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de
tradición agrícola la creación de la aldea y el
reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En
esta tradición, el origen del maíz, la fundación
de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y
ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que
hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la
capital del reino.
Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera
Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos
cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de
tradición agrícola la creación de la aldea y el
reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En
esta tradición, el origen del maíz, la fundación
de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y
ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que
hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la
capital del reino.
Al leer el libro de Bernardo García Martínez sobre
los indios de la sierra de Puebla, y The Nahuas after the
Conquest, la obra magistral de James Lockhart, advertí que
este símbolo de la identidad étnica mesoamericana fue
también el polo articulador de la identidad indígena en
los tres siglos del dominio español. Estas obras no sólo
iluminan la historia de los indios bajo el Virreinato, sino que
arrojan luz sobre los fundamentosque le dieron vida a la
civilización mesoamericana. Uno de esos fundamentos es
precisamente el altépetl, la célula sobre la cual se
edificaron las instituciones que organizaron la vida de los pueblos
indígenas en el Virreinato: primero la encomienda, luego el
distrito parroquial y más tarde el cabildo español.
Lockhart muestra que el altépetl era la célula
constitutiva de los pueblos prehispánicos, y observa que sobre
ella se asentaron las instituciones políticas,
económicas y religiosas que introdujo el conquistador para
organizar el territorio. Apoyados en los datos que reúne esta
obra, y en las cuidadosas descripciones de García
Martínez, se podría decir que la aclimatación del
altépetl en el sistema colonial recorrió las siguientes
fases. En la época prehispánica, el tlatoani acumulaba
en su persona el gobierno vitalicio del altépetl, y a la vez
tenía derecho al disfrute del servicio personal y los tributos
de sus pobladores. Al instalarse el gobierno colonial, el tlatoani
perdió progresivamente esos derechos, pero el altépetl
conservó su estructura territorial y social. Bajo la
encomienda, la autoridad real le confiere a los encomenderos
españoles una parte de los tributos y de la fuerza de trabajo
de los miembros del altépetl, y la otra parte (más
reducida) la continúa otorgando al cacique del pueblo,
vocablo que sustituye al antiguo tlatoani. En esta modalidad, la
Corona española reconoce los derechos territoriales tanto de
los señores naturales (caciques) como de los pobladores del
altépetl, pero retiene para sí el gobierno y la
administración de la justicia, pues son sus funcionarios
quienes conceden las encomiendas y nombran a los caciques o al
"gobernador", que es también un oficial
indígena designado por las autoridades españolas. Esta
forma de gobierno se mantiene cuando se crean las parroquias o
doctrinas indígenas, que son jurisdicciones religiosas
sobrepuestas al antiguo territorio del altépetl.
El cambio mayor adviene cuando en la estructura del altépetl
se introducen las formas de gobierno del cabildo español en la
década de 1550. El cabildo español estaba constituido
por un cuerpo de funcionarios llamados regidores y alcaldes. Los
primeros tenían a su cargo la administración y los
segundos la impartición de la justicia. En el año de
1549 una real cédula dispuso que esa forma de gobierno fuera
adoptada por los pueblos indígenas: mandaba "se creasen y
proveyesen alcaldes ordinarios para que hiciesen justicia en las cosas
civiles y también regidores cadañeros [...elegidos por
los mismos indios, con el cargo] de procurar el bien
común"; también disponía el número de
funcionarios para cada pueblo, que variaba según el
tamaño de éste.
Al poco tiempo, el modelo español fue modificado por el
juego y la presión de los intereses indígenas. En Nueva
España, el alcalde, la autoridad que impartía la
justicia, tuvo un rango superior al de los regidores. En tanto que en
España los funcionarios del cabildo representaban a grupos de
interés, en Nueva España los Oficiales de
república representaban a grupos étnicos o de
parentesco, pero sobre todo a unidades geográficas y
políticas dotadas de cierta autonomía, a barrios y
parcialidades que hacían valer sus derechos en el seno del
altépetl. Esta tendencia a la microetnicidad, como la llama
Lockhart, y el prurito de mantener una representación separada
para cada unidad social, abrió el camino a una
fragmentación progresiva del altépetl, un proceso que
comenzó desde mediados del siglo XVI. Debido a esta
característica, el número de alcaldes y regidores
creció tantas veces como unidades autónomas había
en el seno del altépetl. De este modo, una antigua cualidad del
altépetl, la de estar constituido por unidades sociales
(calpolli) imbuidas de un fuerte espíritu de autonomía,
se reprodujo en el cabildo. Desde fines del siglo XVII, cuando empieza
a crecer el número de los pobladores indígenas, se
observa en muchas regiones un fenómeno de disgregación
de los pueblos, pues otra vez los pueblos sujetos piden ser
autónomos y luchan contra sus cabeceras para lograrlo. Se
rompió así la antigua unidad política del
altépetl, y en su lugar aparecieron múltiples
comunidades asentadas en tierras comunales, que para algunos autores
eran "cuerpos políticos imperfectos, meras comunidades
campesinas" (García Martínez, 1987).
Por otra parte, en Nueva España la elección de los
Oficiales de república se restringió al grupo de
antiguos nobles, quienes tendieron a perpetuarse en los cargos, aun
cuando ya no los pudieron transmitir en forma hereditaria o
dinástica, como lo había hecho antes el tlatoani. En los
siglos XVII y XVIII, quienes ocupaban puestos importantes en el
cabildo indígena recibieron el nombre de
"principales" o "caciques". En el siglo XVIII,
"a pesar de todas las pérdidas, transformaciones y cambios
de nombre, en los pueblos indios era común que hubiera un
pequeño grupo hereditario que acaparaba la riqueza, el
prestigio y la educación, el cual tenía en sus manos la
mayoría de los cargos de la comunidad; dentro de esa
minoría, unas cuantas familias eran las más ricas y
dominaban el gobierno, aun cuando no siempre lograban
monopolizarlo" (Lockhart, 1992). Los caciques, principales y
gobernadores formaron la éliteque acaparaba el poder
político, la estima social y los rendimientos
económicos, y por esa razón los pueblos promovieron
contra ellos pleitos interminables, que favorecieron la solidaridad
comunitaria.
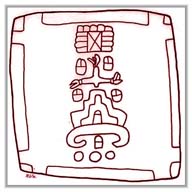 Así, al incorporarse en el altépetl indígena
las funciones políticas del cabildo español, la
República de indios adquirió su personalidad
política plena. La política de congregación de
pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de
Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y
Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del
XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la
mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas
y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un
número variable de alcaldes y regidores, según los
pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos
étnicos.
Así, al incorporarse en el altépetl indígena
las funciones políticas del cabildo español, la
República de indios adquirió su personalidad
política plena. La política de congregación de
pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de
Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y
Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del
XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la
mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas
y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un
número variable de alcaldes y regidores, según los
pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos
étnicos.
El espíritu corporativo era el rasgo más notable de
estos pueblos y estaba presente en la mayoría de las
actividades. Las tareas agrícolas absorbían el esfuerzo
colectivo, y ocupaban a todos los miembros de la familia. La siembra y
la cosecha eran actos centrales de la vida agrícola, que se
festejaban colectivamente y en los cuales participaba la comunidad
entera. El lugar donde confluían los festejos era la iglesia
local, construida asimismo con la participación de los miembros
del pueblo o altépetl, y cuyo edificio, altar, ornamentos y
santo patrono resumían el orgullo y la identidad locales. Como
en los tiempos más remotos, la plaza central y el templo eran
los monumentos que convocaban a la mayoría de los pobladores, y
los lugares donde se exaltaba y cohesionaba la solidaridad colectiva.
La plaza y el templo eran el escenario donde anualmente
tenía lugar la solemne ceremonia del cambio de autoridades del
cabildo, el momento en que cada uno de sus miembros, vestido con ropa
de gala de tradición occidental (camisa, zaragüelles o
calzones, jubones y sombrero), recibía la vara del mando y
juraba honrar el cargo que se le otorgaba. En esos mismos lugares se
celebraban las ceremonias y procesiones religiosas, y particularmente
la fiesta en honor del santo patrono que, como en la época
prehispánica, era el símbolo de identidad del pueblo. El
mercado, otro componente del antiguo altépetl, reunía
cada semana a los miembros del pueblo con los de las parcialidades
vecinas y con los comerciantes del exterior. La mayor responsabilidad
de los miembros del cabildo era entonces la conservación de
esas tradiciones comunitarias: mantener el esplendor de las fiestas
del santo patrono y del templo, realizar periódicamente el
tianguis o mercado, y sobre todo, defender las tierras del pueblo.
La República de indios es pues una síntesis
del proceso de aculturación efectuado a lo largo del
Virreinato, una combinación de elementos prehispánicos y
españoles. A su vez, ese proceso impulsó la
aparición de una nueva identidad local. Las instituciones, los
símbolos, las efemérides y los acontecimintos que
celebraba el pueblo tenían una dimensión local. Y los
instrumentos que reavivaban la memoria colectiva también eran
locales, como los llamados Títulos primordiales. En
estos documentos, que se multiplican desde fines del siglo XVII, los
pueblos ordenaron su memoria histórica y consignaron los
símbolos y sucesos que fortalecían la identidad
pueblerina.
En primer lugar, los Títulos primordiales registran
la fecha de la fundación del pueblo, que unos títulos
remontan a tiempos prehispánicos y otros al siglo XVI, a la
época de las congregaciones. La mayoría de estos
documentos rememora, en escenificaciones de tipo mítico, a sus
antepasados de la época prehispánica, a quienes unen con
las primeras autoridades españolas. Detallan cuidadosamente la
forma como les fueron otorgadas las tierras, hacen constar los
documentos de su adjudicación, y presentan un catálogo
minucioso de ellas y de su extensión y
límites. Recuerdan, asimismo, la edificación de su
iglesia y el bautizo del pueblo con el nombre de su santo
patrono. Otro rasgo muy acentuado en estos documentos es la
insistencia en mantener frescos en la memoria de los jóvenes
los riesgos que acechaban a las tierras del pueblo. En este gran
esfuerzo de reconstrucción de su pasado, los pueblos
indígenas integraron en los Títulos primordiales
la vieja memoria oral, las antiguas técnicas
pictográficas de sus antepasados, y los nuevos procedimientos
legales españoles que legitimaban los derechos a la tierra. El
resultado fue la creación de una nueva memoria
histórica, la historia del pueblo, centrada en sus derechos
ancestrales a la tierra.
Como se advierte, esta memoria ignoraba la historia de la gente que
vivía más allá de las fronteras del pueblo. No
tenía contacto con los grupos de la misma etnia que habitaban
en otros territorios. Apenas sabía algo de la memoria de sus
propios dominadores, y era ajena a la de los mestizos que comenzaban a
rodear sus pueblos y penetrar sus mercados. Era una memoria
irremediablemente volcada hacia sí misma.
Visto del lado de los indios, el saldo de la política
colonizadora en Nueva España es sombrío. El programa de
los mendicantes de reducir a los indígenas en las misiones, con
el fin de catequizarlos y enseñarlos a vivir "en
policía", fracasó en todas las regiones donde el
modo de vida indígena no había alcanzado el nivel de la
agricultura. En 1697, cuando los jesuitas fundaron sus primeras
misiones en la península de Baja California, encontraron una
población de 41,500 indígenas. En 1768, un año
después de la expulsión de la orden de San Ignacio de
Loyola, apenas quedaban 7,149. Según Ignacio del Río:
"Las islas de litoral interno de la península, en donde
vivían originalmente algunos pericués, estaban ya por
completo despobladas. La poca población nativa que
sobrevivía en la parte sur estaba condenada a desaparecer en
poco tiempo debido a la sífilis que infectaba a adultos y
niños, hombres y mujeres sin excepción." En toda la
parte norte de Nueva España habitada por poblaciones
nómadas, ocurrió el mismo fenómeno.
En el centro y sur de la Nueva España, una porción
mínima de la población indígena se salvó
de las epidemias devastadoras gracias a que era gente experta en las
artes agrícolas, y a las Repúblicas de indios, la
organización política que les otorgó la tierra y
la autonomía para generar sus propias acciones de defensa y
autoconservación. Con todo, de una población de
más de 25 millones de individuos en 1492, la desastrosa
sucesión de epidemias del siglo XVI redujo ese contingente a un
millón escaso hacia 1630. La inmunidad que más tarde
generaron los indígenas contra las enfermedades europeas, y la
disposición de tierras suficientes para producir sus alimentos,
aseguraron su rápida recuperación. Hacia 1810 sumaban
dos millones y medio de individuos.
Más significativo que la reposición de la
población, fue el hecho de que ese contingente humano estaba
compuesto por gente física y culturalmente adaptada a las
condiciones generadas por la colonización europea. En un
sentido antropológico, podría decirse que
constituían una población culturalmente mestiza. Este
sector indígena transformado por el proceso de
aculturación, particularmente el que habitaba el Altiplano
Central, el sur y la parte norte entre Querétaro y Zacatecas,
junto con las llamadas castas, vino a ser el saldo favorable de los
procesos de destrucción que la colonización
española impuso a la población nativa. De esta
población, transformada por profundos procesos étnicos y
culturales, surgió el México mestizo, que más
tarde alentaría un nuevo proyecto histórico basado en
otras identidades colectivas.
 La participación indígena en el escenario
nacional
La participación indígena en el escenario
nacional
Durante los tres siglos de la dominación española los
pueblos indios jamás participaron en movimientos
políticos de dimensión nacional. Casi siempre, sus actos
de protesta se enfocaron hacia los representantes concretos del poder:
encomenderos, justicias, alcaldes, gobernadores, curas o hacendados, y
excepcionalmente contra el gobierno o el sistema de
dominación. Sus insurrecciones pocas veces rebasaron el
ámbito local y nunca el regional. Sus líderes no
pudieron saltar el muro de los intereses locales, ni superar los
límites de la lengua y la etnia. En los pocos casos en que la
insurrección incorporó a individuos de varios grupos
étnicos y demandó el derrocamiento del gobierno
español, sus motivaciones fueron religiosas, no
políticas. La insurrección que tuvo por escenario el
pueblo de Cancuc en Chiapas, el movimiento rebelde dirigido por
Jacinto Canek, y el movimiento milenarista de Antonio Pérez,
coincidieron en la decisión de derrocar al gobierno
español, exterminar a los blancos, negros y castas, e instaurar
un reino indígena. El ideal de esos movimientos volcados hacia
el pasado era crear un reino indígena con exclusión de
cualquier otro grupo étnico. La persecución
intransigente de esas metas radicales los condujo a una derrota total.
Sin embargo, cuando por primera vez los indígenas
participaron en un movimiento político moderno y de dimensiones
amplias, su intervención causó un efecto
traumático en la memoria de los otros sectores sociales. Esa
participación ocurrió durante la revolución de
Independencia, bajo los liderazgos de Miguel Hidalgo y José
María Morelos. En ese movimiento, el mayor contingente de los
ejércitos fue indio o de ascendencia indígena. Las
primeras demandas sociales asumidas por los líderes de la
revolución provenían del sector indígena y
popular: supresión del tributo, restitución de la tierra
indígena usurpada, abolición del sistema de castas,
igualdad de derechos. Los efectos de este movimiento en la memoria
histórica del país fueron profundos e irreversibles. Su
manifestación multitudinaria en diversas zonas, su
duración y la intervención decisiva que en él
tuvieron los indígenas y campesinos, hicieron de este
movimiento la primera rebelión de carácter popular que
sacudió a la Nueva España y al continente. Esa
irrupción masiva y violenta impuso la presencia indígena
en el ámbito nacional, desde la capital hasta el último
rincón del territorio.
Una de las primeras consecuencias de la presencia indígena
en la insurgencia fue la resurrección política de su
pasado. En Nueva España, como en los otros virreinatos del sur
del continente, el principio de que "ningún pueblo tiene
derecho para sojuzgar a otro" sustentó la rebelión
contra el gobierno español. En México, sin embargo, este
principio tuvo una connotación particular. Al término
del movimiento emancipador, "Méxicose proclamó una
nación libre y soberana, pero se definió como una
nación antigua, anterior a la conquista española que la
había sojuzgado". No se trataba entonces de una
nación que nacía con el movimiento insurgente, sino de
una cuyas raíces se hundían en un pasado remoto y
propio. Por ello decía el Acta de Independencia que la
nación había "recobrado el ejercicio de la
soberanía usurpado". Así, para quienes consumaron
la Independencia, la nación liberada era la antigua
nación azteca que había sido conquistada por las huestes
de Hernán Cortés. Como se advierte, esos argumentos
aludían a una nación mítica, pues los aztecas o
mexicas nunca constituyeron una nación en el sentido moderno de
esa palabra, ni la organización política que edificaron
comprendía al conjunto de los grupos étnicos presentes
en el momento de la Conquista.
Sin embargo, la idea de la antigua nación india tenía
raíces tan profundas que se instaló con fuerza en el
imaginario colectivo de criollos, mestizos e indios. Con la
publicación en 1784 de la Historia Antigua de
México de Francisco Xavier Clavijero, los criollos
habían dado un paso decisivo en esa dirección: esa obra
fue la primera que asumió el pasado indígena como origen
de la patria criolla. Miguel Hidalgo unió a esa
recuperación orgullosa del pasado nativo otro símbolo
que combinaba antiguas resonancias mesoamericanas con la religiosidad
cristiana: la Virgen de Guadalupe. José María Morelos
refrendó ese impulso cuando hizo grabar en el centro de la
bandera insurgente el emblema de la fundación de
México-Tenochtitlan: el águila parada sobre un nopal y
devorando una serpiente. De este modo, cuando Agustín de
Iturbide proclamó la consumación de la Independencia en
1821, esos símbolos, internalizados en el imaginario
indígena y popular, estuvieron presentes en el gesto
emancipador y lo convirtieron en la primera fiesta común
celebrada por los diversos y contrastados componentes de la
nación.
Así, desde su primera manifestación en las proclamas
insurgentes hasta su encarnación en el documento constitutivode
la nueva república, pasando por sus símbolos más
representativos, el proyecto histórico que surge de la
Independencia tiene un contenido profundamente indígena y
popular. No fue, como afirmaban los antiguos manuales de historia, un
movimiento inspirado principalmente en el pensamiento ilustrado y
moderno, sino una mezcla de mitos ancestrales, pulsiones
patrióticas tradicionales y símbolos religiosos de
identidad, confundidos con el proyecto de crear una nación y un
Estado modernos.
 A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva
España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de
identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,
desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,
a través de una dinámica de intercambio y
adaptación con la cultura dominante, sus propias
tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta
se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que
permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y
recrear su propia identidad?
A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva
España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de
identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,
desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,
a través de una dinámica de intercambio y
adaptación con la cultura dominante, sus propias
tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta
se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que
permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y
recrear su propia identidad?
 Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera
Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos
cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de
tradición agrícola la creación de la aldea y el
reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En
esta tradición, el origen del maíz, la fundación
de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y
ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que
hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la
capital del reino.
Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera
Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos
cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de
tradición agrícola la creación de la aldea y el
reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En
esta tradición, el origen del maíz, la fundación
de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y
ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que
hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la
capital del reino.
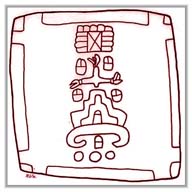 Así, al incorporarse en el altépetl indígena
las funciones políticas del cabildo español, la
República de indios adquirió su personalidad
política plena. La política de congregación de
pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de
Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y
Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del
XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la
mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas
y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un
número variable de alcaldes y regidores, según los
pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos
étnicos.
Así, al incorporarse en el altépetl indígena
las funciones políticas del cabildo español, la
República de indios adquirió su personalidad
política plena. La política de congregación de
pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de
Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y
Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del
XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la
mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas
y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un
número variable de alcaldes y regidores, según los
pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos
étnicos.