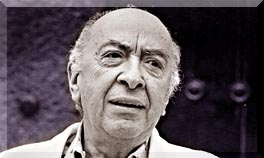
La Jornada Semanal, 29 de junio de 1997
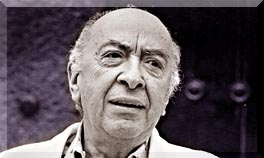
El arquitecto Manuel Larrosa ha combinado el diseño de planos en el restirador con una lúcida y sostenida reflexión sobre la arquitectura. Caso insólito en nuestro país, ha escrito decenas de artículos y ensayos sobre las connotaciones políticas y culturales del espacio urbano. En nuestro número sobre la ciudad, no podía faltar la pluma de Manuel Larrosa.
Peter Greenaway
 La ciudad de México es una utopía realizada: ni los más delirantes idealistas hubieran sido capaces de proponer una utopía como la que en esta ciudad se ha cumplido, pues se trata de una utopía doble, tanto por haberse realizado inexplicablemente, como por los múltiples aspectos que ha abarcado.
La ciudad de México es una utopía realizada: ni los más delirantes idealistas hubieran sido capaces de proponer una utopía como la que en esta ciudad se ha cumplido, pues se trata de una utopía doble, tanto por haberse realizado inexplicablemente, como por los múltiples aspectos que ha abarcado.
Inició la producción de clones urbanos mucho antes de que se lograran la famosa oveja Dolly y su copia gemela de laboratorio. El clon urbano es el error de un eterno diciembre: consiste en reproducir, de manera perversamente científica, los errores de sí misma en sí misma, y además llevarlos a Guadalajara, Monterrey, Puebla (hay una larga lista de espera)...
Este error de diciembre empezó en 1521, con la decisión de Hernán Cortés de irse a vivir a Coyoacán y obligar al resto a hacerlo en una ciudad chinampa. A mediados del siglo XX, el regente Ernesto P. Uruchurtu decretó que la ciudad no debía crecer dentro de los límites del DF y con ello se convirtió en el creador de ese horror llamado çrea Metropolitana.
Estos dos personajes son los inventores de la doble utopía.
Obsérvese el plano de la ciudad prehispánica y se advertirá la inteligente disposición: el islote fundacional queda como núcleo simbólico maravillosamente definido en su carácter de embrión: las calzadas, como cordones umbilicales, buscan y alcanzan el terreno firme, naturalmente fuera del agua; ¿no es esta una metáfora que, de haber sobrevivido, podrían envidiar Venecia o Manhattan, por citar dos de las islas urbanas más prestigiosas?
La utopía realizada en la ciudad de México consiste en que, despreciada esa bellísima metáfora prehispánica, nos dedicamos en los últimos cuatro siglos a hacer una ciudad en el lodo, producto de la ``furia española'' por borrar la cruz que formaban las calzadas prehispánicas sobre el agua, pues se trataba de una cruz que no tenía vinculación alguna con la del Gólgota cristiano.
Rellenar la zona lacustre resultó una utopía cumplida, que dio factibilidad a otras igualmente utópicas y desgraciadamente realizadas.
Utopías derivadas de la utopía madre (o de una madre de utopía)
La desecación realizada en zonas muy lejanas de la ciudad, al traer de dos mil metros abajo del Altiplano el agua que requieren aquí el uso doméstico, industrial y comercial, así como el lavado de coches (con un agua potable que necesitan muchos de sus habitantes), uso inclasificable sencillamente porque forma parte de la estupidez y ésta tiene una condición monolítica que no admite divisiones.
La necesidad de agua en la ciudad, resuelta de esa manera, está desecando las zonas de las que se importa. El síndrome de la desecación está, pues, firmemente arraigado, pues una vez convertidas las zonas lacustres en absurdo asentamiento, los ríos se matan al volverlos drenajes y viaductos, para finalmente, con el mal manejo de la basura y con la defecación al aire libre, contaminar el agua subterránea, la única que se había salvado.
La ciencia ficción sigue produciendo con las utopías realizadas en la ciudad de México bestsellers consumidos con entusiasmo necrofílico por una comunidad cómplice de la estulticia de sus gobernantes.
Desecados lagos y ríos, había que ``inundar'' la atmósfera
La siguiente utopía emprendida y cumplida, fue la de contaminar la atmósfera. La manera más segura de acabar con la limpieza del aire fue meter ``todas'' las industrias en la ciudad de México, asegurando así la cercanía requerida -por los inversionistas- respecto del Palacio Nacional, por ser éste el expendio de lotería sexenal que reparte más premios en licencias y canonjías, razón por la cual es indispensable estar cerca de él -aquí el sujeto ya no es el Palacio Nacional, sino el Presidente en turno-. Cuando el Zócalo fue tomado por los gestores -en masa- de causas sociales, el poder se cambió a Los Pinos, pues el espectáculo del Zócalo ocupado permanentemente y en rotación por delegaciones paupérrimas, provenientes de todas partes de la República donde las autoridades locales ni ven ni oyen, era un espectáculo poco edificante para hablar con los inversionistas.
Al igualar lo más posible Los Pinos a la Casa Blanca, dotando a la primera de la doble función de vivienda y despacho presidencial, se logró la realización de una utopía largamente soñada por muchos: que nuestros presidentes charlaran en inglés, junto a la chimenea, en vez de andar lanzando discursos hacia la plaza desde el balcón de Palacio.
Otro factor para lograr la contaminación de la atmósfera, añadido a la concentración de las industrias producto del centralismo presidencial, fue el programa para que todo ciudadano tuviera su coche. La manera más eficaz de inocular en los ciudadanos el veneno de tal ``necesidad'', consistió en no resolver con un buen servicio el transporte de superficie para pasajeros. Como producto del sabotaje sistemático que las autoridades han ejercido de una y otra manera contra el transporte colectivo, los ciudadanos acaban por desear la posesión de un coche con calcomanía cero con la misma desesperación con la que los etiopes desean alimentos. Desde niños, los habitantes de la ciudad de México piden con llanto desesperado el biberón y las llaves de un vocho o de un Mercedes blindado, dependiendo de la zona en que vivan.
Para coadyuvar -horrenda palabra del vocabulario oficial, pero que aquí es insustituible- a la plena contaminación atmosférica, los generales que han tenido a su cargo la policía y el tránsito, han puesto en práctica una estrategia de muy altos rendimientos: reducir en dos tercios la superficie de rodamiento de los vehículos en la mayoría de las calles secundarias, mediante la tolerancia del estacionamiento en ambas aceras, lo cual dificulta en grado sumo el desplazamiento; los motores continúan consumiendo combustible, pero los vehículos no avanzan. Esta ingeniosa medida para contaminar se complementa con otra estrategia de los comandos: los topes, sustitutos de una campaña de educación vial de los automovilistas. Con estos dispositivos, los vehículos multiplican las paradas y las correspondientes aceleraciones, para lograr así un lamentable nivel de contaminación.
La IP también coadyuva
La Iniciativa Privada no se ha quedado atrás; en la tarea de contaminar el ambiente, descubrió -muy a tiempo- que las ondas que se propagan por el espacio podrían saturarse con una especie desconocida de basura: la palabra gritona aplicada a la publicidad, la espesura del humor en los programas cómicos y la demagogia en los noticieros. La labor fue tesonera y continua, llevada a cabo por medio de millones de aparatos de radio y TV; los niveles de contaminación procedente de estos medios, alcanzan grados letales los domingos con los programas musicales y con la Hora Nacional (aportación oficial para coadyuvar). Resulta milagroso que cada lunes haya sobrevivientes.
Pero quedaba por conquistar otro bastión: la frontera entre la contaminación del ambiente exterior y la contaminación de los espacios interiores -se trata de las azoteas. Los capitanes de empresa, auxiliados por los publicistas y todos apoyados en la falta de reglamentos, se han convertido en los colonizadores de ese vasto territorio lleno de posibilidades para sorprender a los automovilistas -mayor capacidad de compra que los peatones- y producen, incesantemente, ese paisaje agobiante a base de anuncios ``espectaculares''. En los terrenos baldíos donde no hay azotea, estos ``visionarios'' la crean mediante altas columnas metálicas que reciben en su remate el ``espectacular''; el baldío adquiere así una rentabilidad indeseable, pues en vez de ser desalentado con impuestos crecientes por el hecho de estar desaprovechando una costosa infraestructura -lo cual es antieconómico para la ciudad-, se le premia.
El horizonte dentado producido por el azar entre las azoteas y el cielo se corrompió y se convirtió en otra utopía negativa, sumada a las otras, sólo que ésta tiene, además, un carácter sarcástico, de humor negro, pues en este paraíso publicitario se anuncia como si en él habitara una población que no estuviera constituida en el 70% por desempleados, trabajadores de escasos e irregulares ingresos y por un millón de miserables que se ganan la vida manifestando su tragedia con la actuación, como payasitos, en un trágico music hall, cuyas tandas duran el tiempo que los semáforos tardan en cambiar el sentido de la circulación. Se trata de una Edad Media en la que los juglares no lo son por gusto, sino por dolor de vivir, pues actúan en el Metro, en los camiones, en las banquetas, pero nadie los escucha con interés; no son portadores de una vocación, sino de una derrota.
Como se advierte, las utopías realizadas en la ciudad de México son abundantes y de tipo muy diverso; han alcanzado lo imposible -como toda utopía se lo propone- pero en lo aberrante.
 No se retire, aún hay más
No se retire, aún hay más
De forma semejante a como se borró del entorno urbano el agua lacustre y de la atmósfera la transparencia, fueron eliminados de la ciudad valores propios correspondientes a la forma de comprar y vender, que provenían de varios siglos y de nuestros diversos mestizajes con España, Oriente, Francia, Inglaterra, Alemania...
Al implantarse los sistemas estadunidenses de tiendas (shoping centers, malls, supermarkets, minimarkets, fast food, pop corn style, etcétera) no pudimos incorporar nada propio a esos modos de comercio, porque esta colonización no trajo consigo ningún Vasco de Quiroga y sí puros inquisidores vigilantes de los dogmas de las franquicias.
Desapareció la función y la figura del marchante; el juego que se había entramado culturalmente durante siglos en el acto de la conversación, el regateo y la broma, fue sustituido por el aburrido y dictatorial registro del precio fijo en las cajas registradoras, amenizado con una espantosa música de motel. La utopía de convertir a la ciudad de México en un compacto territorio texano se cumplió: todos esos sistemas comerciales degradaron nuestra cultura urbana; el combate a las tiendas de barrio (panaderías, tintorerías, carnicerías, lecherías, abarrotes, verdulerías, tortillerías, estanquillos, fruterías, talleres de todo tipo) realizaron otra utopía: convertir a buena parte de los ciudadanos en exiliados in situ que se mueven en el destierro, porque la frontera con el norte les pasó por en medio y los cercenó culturalmente.
La Utopía Reivindicadora
La ciudad que podemos desear ya existe, sólo es preciso rescatarla de los escombros del progreso con los que la hemos sepultado. Esto sucederá en tanto la ciudad crezca en lo cualitativo y no continúe haciéndolo empujada por los delirios expansionistas de los lamentables Marco Polos inmobiliarios que con ``gran visión'' imaginan a Tepoztlán (gracias al helicóptero, maravilloso vehículo que no rige su desplazamiento por semáforos) como colonia residencial de la ciudad de México.
La ciudad que habremos de lograr, mediante una nueva fundación, no podrá prescindir de la que en planos indelebles literarios han dejado entre otros: José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Efraín Huerta, Jack Kerouac, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Elena Poniatowska, José Agustín, Vera Larrosa...
En los testimonios literarios existe un plano que nos permite la construcción de la utopía reivindicadora para desenterrar, no del subsuelo, sino del inconsciente colectivo, el contenido y la forma de la nueva ciudad.
Los movimientos eficientes, con velocidad o sin ella, son la esencia de lo vivo; la ciudad es el cuerpo vivo más activo que existe. La ciudad mundial, la omnípolis de Paul Virilio, es una sola; su parte más lejana está a ``tiro de tecla'', sus movimientos -anuladores de las distancias- son asombrosos, como nunca antes los había conocido el hombre. La ciudad local, en cambio, está regida por la paciente lentitud del vegetal, que gracias al acopio de nutrientes sabiamente asimilados a lo largo de los siglos logra un fruto de nuestros más vehementes deseos, por eso la ciudad local es la ciudad que podemos recorrer con el corazón. Esta no es la ciudad de los retrógrados, es la ciudad de los que pueden navegar por el ciberespacio y de regreso caminar gozosos al mercado para comprar fruta, verduras, pan, leche, flores, platicando y discutiendo con los marchantes; en el barrio todavía no desaparece el cartero, coexiste con el e-mail, porque siempre habrá en él Nerudas que esperen y envíen cartas escritas de puño y letra.
La velocidad no es un contenido, es un medio, pero se ha convertido en un objetivo carente de contenido. Mientras la velocidad urbana tenga por objetivo principal vender más y más rápido, sólo seguirá congestionando la vida urbana.
Poder caminar placenteramente en la ciudad es el primer verbo que incluye la utopía. Olvidar el automóvil como la gran promesa de la felicidad. Esa máquina no se hizo para esta ciudad, o viceversa. No sabemos hacer calles para el automóvil; llevamos 50 años queriendo hacer un anillo periférico y no lo hemos concluido; sólo pudimos crear un larguísimo aparador para que los automovilistas gocen, a paso lento o en pleno estatismo, las ``delicias'' de un comercial de varios kilómetros, sin audio y que dura horas.
Hacer calles para peatones debe ser un rasgo destacado de la utopía. En 1521 nuestra ciudad todavía tenía las calles más hermosas que había inventado el hombre: las calzadas prehispánicas sobre el lago que, con la venia de los adoradólares, eran tan portentosas como lo fue después el puente de Brooklyn.
Para llenar la ciudad de calles para peatones se requiere recuperar el 66% de la superficie de las calles actualmente ocupadas por los automóviles estacionados a ambos lados de ellas, y que dejan un solo carril para el paso de los vehículos; al hacer para éstos los estacionamientos requeridos, se recuperarían dos carriles que se destinarían, el espacio de uno para arboledas y arriates jardinados, y el otro para el tránsito fluido de vehículos.
La gran invención: lo imposible
Una nueva fundación de la ciudad de México tendrá que partir de lo que las energías populares tienen capacidad de producir al margen de los patrones invasores, cualquiera que sea su procedencia -un espacio renovador gratificante y redentor, que proporcione un nuevo sentido a la calle, a lo colectivo, a lo lúdico, a lo simbólico, a lo monumental, a lo ecológico-. Olvidarnos de los paraísos que ofrecen las tiendas yanquis, y volver a valorar nuestras formas de comprar y vender, la forma de habitar, de producir, de distribuir, para darles nuevas expresiones; al fin de cuentas, la cultura urbana es la que nos inserta en la globalización.
Desde la conquista, los nativos fueron expulsados de la zona urbana, de la ciudad formal, de la ciudad con proyecto; posteriormente, aun con la Independencia y la Revolución, la ``raza'' que es sinónimo de pobreza quedó, debido a esta condición persistente, impedida de hacer ciudad y siempre ha estado excluida de la ciudad formal, de la ciudad ``oficial'', pero tomando prestados espacios públicos para realizar sus actividades de comercio, diversión, trabajo...
Estas mayorías -cada vez en aumento- no se han asimilado a las utopías negativas; tienen una cultura incompatible con el consumismo, no sólo por falta de dinero sino por la posesión de un sentido del espacio orientado hacia la monumentalidad, lo ritual, lo lúdico, el goce de la naturaleza, lo comunitario, el arte, lo mágico, lo sensual, la fantasía, la diversidad (aquí la sociología represiva añadiría: el desmadre)...
Para sostener un estilo propio de vida urbana basta el mercado interno. ¿No son suficientes los ejemplos de Amsterdam, Buenos Aires, Santiago de Cuba, San Francisco, Pekín, Marruecos?
¿Existe en la tecnología de la fast food algo más rápido y asombroso que un taco al pastor servido en plena banqueta? Los esclavos de la mercadotecnia, que sólo analizan posibles demandas de lo importado, tienen que descubrir ese inmenso mercado que ofrece la ciudad de México en cuanto a viviendas, comercios, mercados, restaurantes, teatros, carpas, cines, parques, ferias, paseos, bailes, escuelas, bares, centros ceremoniales, deportivos y culturales...
Ninguna ciudad, por poderoso que haya sido el imperio al que perteneciera, ha logrado imponer su estilo de vida a las demás. Ni nuestro Madrid, nuestro París o nuestra Washington -nuestras tres capitales invasoras- han podido erradicar el estilo propio de la capital de México: lo han influido, pero la energía solar de su población es la que da el estilo de vida. A la nuestra le falta que le demos forma: la economía informal, las multitudes, tienen una ciudad sin forma. Es tiempo de que los expulsados de la ciudad se instalen en ella y la hagan más bella y más digna para todos.
¿La ciudad produce cultura o la cultura produce ciudad?
Memorizar es otro verbo importante de la utopía. Si nuestra memoria sólo abarca las películas de Spielberg, estaremos condenados a la colonización más abyecta. La memoria urbana requiere recuerdos más operativos. La Guerra de las galaxias no existió más que en un estudio de posproducción; en cambio, la Guerra de la Galaxia Ciudad de México se tendrá que dar en la superproducción, realizada en escenarios naturales, de una ciudad amalgama entre lo que ha sido y lo que queremos que sea, dando entrada en esto último a las expresiones más audaces de mundialización, así como a las nunca exploradas potencialidades de las maneras propias de vivir. Esta es la utopía: mucho más factible que las que hemos realizado en sentido negativo. Para ello necesitamos recuperar la memoria; sin ella no conjugaremos el futuro, y sólo seguiremos conjugando un presente condicionado a la colonización, perfeccionando un remedo de modernización y convirtiendo a la ciudad en una caricatura de Disneylandia, lo cual implica la caricatura de la caricatura.
Por una cultura propia del territorio
Este 6 de julio tenemos la oportunidad de depositar en las urnas nuestro proyecto de utopía:
La vivienda utopía: tener, por fin, una definición de la casa-habitación acorde con nuestra cultura.
La calle utopía: un espacio que sea, de nuevo, capaz de realizar la síntesis dialéctica entre lo público y lo privado, entre la arquitectura, el urbanismo, el arte público y el medio ambiente.
El comercio utopía: comprar y vender afirmando la cultura, no aniquilándola en el fast track que nos ha convencido de algo estúpido: cuando salimos de la tienda, ya es viejo lo comprado, se trate de unos zapatos o de un refrigerador.
El voto utopía: no se vota por un candidato, se vota porque uno mismo se convierta en el gobernante y para que con todos los votos utopía se forme un programa de gobierno. Estamos al revés: el funcionario público o privado -pues ya existe una burocracia IP tan estólida como la gubernamental- toma decisiones individuales sobre asuntos que requieren, exigen, la decisión colectiva, y las adhesiones colectivas quedan reducidas a fanatizarse con una telenovela o con un equipo de futbol.
La ciudad que queremos, ya sabemos cómo puede ser, sólo hay que promover su desarrollo; no le sigamos inventando futuros envilecedores con los lineamientos de los líderes sindicales metidos a urbanistas y viviendólogos; con las acciones territoriales de los esforzados promotores del voto institucional, que lo mismo fundan colonias que reparten placas de taxis y de minibuses; con los programas de los eficaces enajenadores electrónicos de las mayorías; con los rumbos trazados por los demagogos embozados en estadísticas; con los proyectos de los depredadores inmobiliarios, que actúan en nombre del progreso...
Lo que debe empezar a fincar la utopía es el voto, porque la economía, por boyante que sea, si se expresa sin una cultura del territorio, acaba por producir prosperidad bancaria en un páramo cultural. El territorio es nuestro único patrimonio, hay que protegerlo del vandalismo.
Para empezar a construir la utopía podría plantearse la nueva estructura urbana a partir de cuatro barrios pobres de la ciudad informal, ubicados en los cuatro puntos cardinales y muy cercanos al Metro o ya servidos por él (único elemento de la infraestructura existente que formaría parte importante de la utopía reivindicadora). Los cuatro barrios fundadores de la nueva utopía realizarían, cada uno a su manera y apoyados por autoridades, empresarios, técnicos, humanistas y artistas idóneos, el nuevo espacio que podrá ser tan importante en sus expresiones construidas como el del Centro Histórico, para acabar con el síndrome colonialista de que lo bueno sólo lo poseen los extranjeros y a nosotros nos toca lo que a nuestro vasallaje corresponde.
Si el IFE no previó para el 6 de julio que las urnas van a recibir los proyectos de la utopía, las boletas van a desbordarlas.