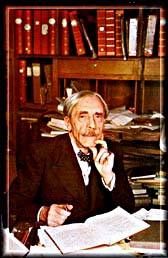
La Jornada Semanal, 6 de julio de 1997
Gabriel Wolfson nació en Puebla, en1976, estudia literatura en la Universidad de las Américas y es una de las voces que aseguran el futuro de la narrativa mexicana. Este texto refrenda la precoz madurez del cuentista que hace dos años se voló la barda en nuestras páginas con una fábula sobre beisbol.
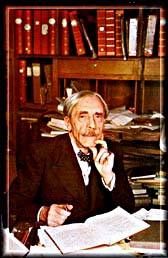
4:15 a.m. Mi abuela despierta, con la certeza de que no volverá a dormirse. No le angustia: esto ha venido ocurriendo desde hace quince años, cuando murió su esposo -el médico, mi abuelo-. Al principio quiso abandonar su alcoba, tal vez recorrer los pasillos de esa casa gigantesca o bajar tres pisos hasta la cocina por un vaso de leche. Pensó en sus hijos y en sus nietos, que desde entonces ya ocupaban otras habitaciones, y prefirió tomar un libro cualquiera, al azar. A partir de aquel insomnio inaugural, las tres horas que pasan desde que despierta hasta que lo hacen los demás se han convertido en su tiempo de lectura, y también -así me lo confesó- en sus únicos momentos de tranquilidad. Hace unos meses le oí decir que cuando se esté muriendo querrá escuchar la Sinfonía Patética de Tchaikovski. Pronto va a cumplir ochenta años. Su última memoria ha trocado su biblioteca en un caprichoso catálogo de tragedias. Recuerda muy pocos de los libros que ha leído: Ana Karenina, Stendhal, la Vida de Chopin escrita por Liszt, relatos de Wilde y Daudet, Pedro Páramo. Yo sé que ha vuelto a visitar volúmenes que ya conocía con la inocencia del primer encuentro. Un día mi abuela se va a morir leyendo, releyendo a Zola o a Malaparte, y nadie se va a dar cuenta.
Lo conocimos en el viejo Café del Parque. Un bolero daba grasa a sus zapatos negros -siempre vistió de ese color- y él había interrumpido su lectura para hacerle tres o dos preguntas sin importancia. Nos sorprendió la copa de cognac a plenas nueve de la mañana, y aún más, mucho más, su lectura: Locus Solus, de Raymond Roussel, edición francesa. Alguien -de quien tampoco sabíamos el nombre- nos había instado a buscarlo. Si consiguen llamar su atención, cosa difícil -nos dijo-, o al menos mantener la charla por más de media hora, es seguro que les invitará el almuerzo en su casa. Les aconsejo no preguntarle nada sobre su familia ni acerca de sus negocios. Lo abordamos con el pretexto del autor francés, y entonces comenzó una plática -un monólogo que apenas interrumpíamos- sobre el método de escritura de Roussel y el entusiasmo -sin justificación alguna, nos dijo- que le brindaron los surrealistas. Rodeaban su casa árboles secos y un jardín olvidado. Dentro, en cambio, el orden era estricto, aunque poco a poco fuimos descubriendo varios de sus secretos: una arena finísima cubría los estantes de las vitrinas, y pronto alguien observó que la alacena atesoraba pares de zapatos en apariencia nuevos. En ese primer almuerzo comentó que no quería charlar sobre libros, que prefería escuchar algunos de sus clásicos; la tarde se dividió entre Fauré, Schoenberg y Joe Turner. Al final, sin embargo, terminamos en su biblioteca. Nos habló de Carlos Díaz Dufoo -el hijo, por supuesto- mientras nos mostraba sus Epigramas, primera edición de la viuda de Bouret. Nos despedimos a las cinco de la tarde, llevándonos de regalo un tomo de Pascal, apolillado, traducción de Eugenio D'Ors, mismo que usted vio al día siguiente. Desde entonces cumplió con recibirnos el veintisiete de cada mes, siempre para almorzar y siempre hasta las cinco. En cierta ocasión lo acompañaba una mujer, algo mayor aunque bastante atractiva, que no pronunció una sola palabra. Por lo demás, las reuniones se atenían al mismo programa: comer, escuchar música y hablar de libros, mostrarnos primeras ediciones, volúmenes raros, erratas insospechadas. Muy pocas veces lo vimos fumar unos cigarrillos largos e insípidos; disfrutaba, lo más, un aroma de cinamomo que continuamente esparcía en todas las habitaciones. Hace dos días fuimos a su casa, pero nadie abrió. Alguien nos dijo que había muerto. Quizás un infarto, pensamos, algo repentino, aunque tal vez no fuera sino un rumor. Hemos intentado buscarlo, indagar un poco más. De cualquier forma ha sido difícil; como le comento, nunca supimos su nombre. Usted no lo conocía, ¿no es cierto?
Abro los ojos, vuelvo a cerrarlos, quiero seguir durmiendo pero al fin intuyo tu presencia en la alcoba, has puesto música, ese disco de un saxo tan relajante que no soporto, no quiero decirte nada, pienso No debe darse cuenta que odio esas melodías tan simples, y lo notas, creo que si te levantas y caminas alrededor de mi sillón es porque tú también contienes ese Nada te gusta, y yo, sin pensar, lo agradezco, para qué discutir asuntos irresolubles, sí, lo sabemos, mejor mi mano busca la cajetilla de cigarros, tú te apartas, nunca has podido con el olor del tabaco, no entiendo, un cigarro consigue doblegarte, hacerte huir, yo contemplo las volutas de humo, se estrellan contra esa foto que alguna vez colgaste y yo aprovecho, sí, esa es la palabra, aprovecho para levantarme, detengo esa música, escuchemos Egmont ahora, tú me observas recargada en la puerta, sólo eso, no niegas nada aunque tampoco pareces dedicarle tus oídos a Beethoven, como siempre, y en mi sillón no pasa un instante y tú ya estás aquí, con todo el olvido de lo inmediato, A qué hora la cena, preguntas, yo pretendo no sonar de ninguna forma, simplemente Por qué no escuchamos Egmont, luego veremos, y entonces, ¿lo recuerdas?, yo sé que es así, aunque hace tantos años, entonces te levantas y me das la espalda y me dices que no he leído a Sabines y no, lo he leído poco, la Muerte del mayor Sabines, claro, y tú practicas esa mueca apenas perceptible que te sale tan bien y yo sí, lo he de leer, tienes razón, mañana, te prometo que voy a hacerlo, tal vez.