
La Jornada Semanal, 7 de diciembre de 1997
El escritor venezolano José Balza, autor del ensayo Este mar narrativo y de la novela Percusión, se ocupa de una de las novelas más singulares de Julio Verne, El soberbio Orinoco, cuyo centenario se celebró el pasado noviembre.
La sensación simultánea de estar flotando en la inmensidad y de ser sin embargo prisionero en un espacio mínimo: libertad e incomodidad: amenaza de asfixia y expansión: todo esto me invadió aquel julio de 1969, desde el momento en que, por TV, contemplé a los astronautas caminar sobre la Luna.

Creo que allí reside el secreto de su obra. Desde 1863 (Cinco semanas en globo) sus narraciones ocuparon un doble espacio en la imaginación: el de la curiosidad, el del deseo por lo futuro y el de la búsqueda de maravillas, siempre natural en toda agrupación humana, pero establecida en remotas fábulas chinas, en La Odisea, en la Utopía de Jambulo, en Las maravillas de Thule de Antonio Diógenes. Verne había sintetizado en una imagen esos dos tópicos milenarios: la adivinación del porvenir, la reconsideración de lo que el pasado construyó como porvenir.
Poco antes de que Freud hiciera descender sobre la humanidad algunos de sus descubrimientos esenciales, Julio Verne lanzaba al hombre hacia territorios sólo explorados por el inconsciente: la lejanía inalcanzable, el espacio estelar, el mundo subterráneo, submarino.
La combinación de dos recursos que tal vez serían excluyentes en otro autor, traza el carácter de su obra: la manera de construir un gran suceso con mil pequeños sucesos y su uso de la información. En aquélla, lo impele el deber de las peripecias, la sintonía de lo cotidiano con lo sorprendente, que le impiden soltar el estilo hacia los imanes realmente literarios. Nunca asistiremos a la profundización de una emoción o de un sentimiento ante las disyuntivas intelectivas de un destino o ante una situación decisiva de peligro, ni ante la aparición de un sentimiento fuerte. Los personajes son vistos desde afuera, con una ojeada de la prosa, secamente, de tal modo que ésta pareciera ajustarse a una montaña o a una máquina.
En cuanto a la información, el lector tiene que soportar a cada instante un catálogo de términos que precisan el ambiente o lo local, pero que nada añaden -excepto para un entusiasta especialista- sobre lo argumental.
Y sin embargo, la sabiduría narrativa de Verne no pierde ocasión para matizar ambos rasgos y convertirlos en puntos claves del ascenso anecdótico. Los largos periodos de preparación informativa desembocan en momentos rápidos, efectivos, donde la acción (el peligro) sacude a los personajes y al lector, acentuando la curiosidad de ambos por el posible desenlace. Así, Julio Verne se convierte en mago de la ilusión.
Creo que El soberbio Orinoco se ajusta a las líneas anteriores.
La acción ocurre entre Ciudad Bolívar y las inmediaciones de San Fernando de Atabapo, en una Misión ficticia, durante seis meses, en 1893. Tres "testarudos sabios" venezolanos disputan sobre la posiblidad de que un afluente del Orinoco sea el Orinoco mismo; dos exploradores franceses cumplen una investigación científica; un chico de diecisiete años y su tío militar, también franceses, van en busca de un hombre desaparecido: el coronel De Kermor, padre del muchacho, dramáticamente extraviado en las selvas desde catorce años atrás.
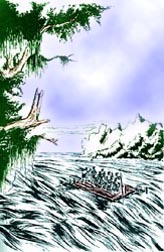
Ríos, islas, desiertos, bosques, montañas, llanos, selva, son desplegados minuciosamente por sus nombres, como si estuviéramos ante un mapa; la organización política nacional (con sus "siete mil generales", con sus gobernadores de provincia curiosamente calmados) dan paso a un caudal de "curiosidades etnográficas", tras las cuales es muy fácil advertir los itinerarios, las descripciones y opiniones de Chaffanjon y Reclus. Por momentos el narrador cede a éstos la palabra y con frecuencia encontraremos gente que los cita, los rememora. Verne transmite con gusto tanto su admiración por los viajeros franceses como su gratitud por los indígenas y criollos que los recibieron en su odisea.
Si Gallegos se permite consignar la decadencia del indígena venezolano en Canaima, Verne no escatima elogios hacia aquél: por su salud, su generosidad, su belleza corporal, su exotismo. Los franceses destacan, desde luego, sobre un interminable fresco de carnes mestizas.
"Carambas, carays", lluvia, mosquitos, morocotos, esteros, curiaras, cachicamos, casabe, caimanes, curare, niguas, sancochos, plátanos, chubascos, calor, petroglifos, "arañas veinticuatro", han sido asimismo estratégicamente colocados como comparsa de la trama. Claro que, a veces, la fantasía traiciona al aficionado de las ciencias y coloca una especie de fuego volcánico en un cerro, así como un ferrocarril entre Ciudad Bolívar y Caracas.
La trama que ahora ojeamos posee, como si la exploración cumplida por los protagonistas recorriera, a la inversa, ambiguas zonas de Verne el hombre, un tópico sabiamente manejado: el chico de diecisiete años que busca a su padre imanta por instantes, con cierta exageración, la atención de tres hombres: la de su tío militar, la de uno de los jóvenes viajeros franceses, Jacques Hellog, y la del enigmático bandido escapado de Guyana. Como tiene que ocurrir en una novela tan poco introspectiva, sólo la mirada establece esos vínculos. Pero el chico resulta ser la hija disfrazada del coronel De Kermor.
"Se diría que nuestro soberbio río venezolano atrae a los franceses", afirma Verne. Y tiene razón. Su novela es el resultado de cómo, según el narrador, "el demonio de la hidrografía" puede apoderarse de la mente de alguien. Nadie que piense intensamente en el Orinoco puede seguir ajeno a su elegante y terrible hechizo.
La imaginación contemporánea le debe mucho a novelas como De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en ochenta días y Viaje al centro de la Tierra. Sergio Pitol realiza un viaje menos conocido y se adentra en el territorio latinoamericano de Julio Verne. El autor de El arte de la fuga nos lleva a sus lecturas de infancia y al siempre renovado milagro de leer a Verne.

Aprendí a leer a una edad extraordinariamente precoz, lo que de algún modo mitigó las lagunas de una escolaridad discontinua y por mucho tiempo casi inexistente. Vivía en el campo, en una región donde el anófeles era presencia inevitable. No había familia que no contara con uno o varios miembros enfermos de malaria. En casa, esa suerte me estuvo destinada. Si bien se mira, fue un regalo de los dioses. Mientras mi hermano distraía sus días en la escuela, los caballos, el tenis o el beisbol, yo, acurrucado en la cama, no hacía sino leer. Me era imposible concebir una actividad que superara tal esplendor. Dos años de vacaciones fue mi primer libro. A partir de entonces todo se cargó de sentido. Verne se convirtió en una fuente prodigiosa de revelaciones. Viajé con él al centro de la tierra, a la luna, al corazón del çfrica, al Amazonas y al Orinoco, a la Antárdida y al fondo del océano. Navegué con él en el Nautilius y contemplé el rostro de la tierra desde el Albatros. Las hazañas realizadas por el púber reparto que circula en sus páginas, sea para rescatar a sus padres en algún islote perdido en medio del océano, o para convertirse ellos mismos en precoces robinsones, capaces de transformar los parajes más inhóspitos en feraces edenes, me producían una exaltación inigualable. Continúo leyendo a Verne y le descubro dones y atributos que era incapaz de vislumbrar en la niñez. Encuentro en sus páginas las pulsiones de un siglo, el suyo, pero también las del nuestro.
Durante mi adolescencia había dos grupos claramente divididos, los lectores de Verne y los de Salgari. Nuestros mayores consideraban a ambos como meros autores de literatura para niños y adolescentes, y los hombres de letras los ignoraban por igual. Verne conserva, medio siglo después, el respeto de muchos de sus antiguos lectores, a diferencia de Salgari, quien apenas es recordado como un surtidor de aventuras deleitables para cierto periodo de la vida, al que nadie se atreve a revisitar. La diferencia entre ambos es abismal.
En la superficie del relato verniano se encuentra la trama, colmada de aventuras, enigmas y riesgos, a que se enfrentan sus héroes valerosos. A un costado está la copiosa descripción zoológica, botánica y geológica, que constituye, sin embargo, un elemento vital del relato; las intrincadas selvas, los hielos sin fin, las cordilleras descomunales, así como las intermitentes nubes de exóticos volátiles, y las jaurías de tigres, leones y panteras, de monos de variadísima calaña y repelentes hienas, descrito todo con precisión de zoólogo, de botánico, de notario, son carne misma del relato y no meros elementos pintorescos para animar un escenario, ni telones de fondo, mucho menos fortuitas descargas de pedante erudición: son componentes necesarios para hacer avanzar o detener la narración, decisivos para definir el destino mismo de los personajes. En el subsuelo, como un motor capaz de poner en movimiento aquella parafernalia, está el instinto literario del autor, de cuya intensidad quizá ni siquiera fue él del todo consciente. Ese instinto lo llevó a rozar algunos de los mitos más profundamente enraizados de la humanidad: los misterios del origen, los pavores heredados, los anhelos del futuro, las reminiscencias tribales que nos habitan, misterios que él parecía condensar y resolver en el intenso conflicto de su siglo (y también del nuestro), entre los portentos científicos y la añoranza edénica. Entre el prestigio del vapor y la electricidad, esos ángeles termodinámicos que algún día lograrían dominar a la naturaleza, y la resistencia misma de ésta, cuyos poderes harán siempre soñar a los humanos con los primeros días de la creación; es decir, entre nuestro asombro ante las máquinas maravillosas creadas por el hombre y la nostalgia y el consiguiente deseo de volver a los inicios y realizar el sueño arcádico.
Verne propone a Robinson Crusoe como un arquetipo ejemplar. Un hombre que por accidente, o por el designio de otros hombres, o aun por decisión propia, recomienza la vida desde cero, aislado de la humanidad, en un lugar inhóspito, casi siempre una isla, para allí reproducir en poco tiempo la historia entera de la tecnología. Hará fructificar la tierra, formará y educará su propio ganado, inventará los útiles e instrumentos necesarios para construir su casa, fabricar sus telas para cubrir su cuerpo y el calzado, y también los útiles necesarios para producir otros útiles.
Las primeras obras de Verne están regidas por una fe ilimitada en la ciencia y el progreso; las últimas, por el desengaño ante ese progreso, y la desconfianza en la ciencia y tecnología antes veneradas. Pero la frontera entre ellas no es absoluta y requiere algunas precisiones. En los primeros Viajes extraordinarios el autor hace coincidir el culto a las máquinas más portentosas con el ideal robinsoniano. El deseo de avanzar y el de retroceder en el tiempo se manifiesta siempre en un movimiento continuo. Estar siempre en acción llega a ser en él no sólo una condición estética, sino también una recomendación moral.

Dos de las primeras novelas de sus Viajes extraordinarios: Veinte mil leguas de viaje submarino y La isla misteriosa, íntimamente imbricadas, combinan y armonizan esas dos vocaciones. En la primera, los milagros de la ciencia y la técnica se resumen en la existencia de ese móvil palacio submarino que es el Nautilus. Su existencia constituye en sí misma una avanzada inaudita del progreso, un vislumbre del mundo que vendrá; es la revelación del futuro radiante que aguardamos y que nos aguarda, la confirmación del triunfo humano sobre la naturaleza. La isla misteriosa significa, en cambio, la apoteosis del sueño robinsónico. Cinco hombres llegan por accidente a una isla desierta. En poco tiempo la transforman en un espacio edénico. La novela es un himno al esfuerzo, resistencia, obsecación e inteligencia de los náufragos; sin embargo, todo lo que los colonos realizan se debe a los conocimientos científicos de uno de ellos. Para que los robinsones puedan sobrevivir y prosperar, la ciencia se vuelve indispensable. Para Verne el científico es el pararrayos celeste del siglo del progreso. Las célebres palabras de Chéjov: "Considero que hay más amor al hombre en el vapor y la electricidad que en la castidad y el ayuno", podrían convertirse en el apotegma del héroe verniano. Jean Chesnaux señala que los primeros Viajes extraordinarios eran hazañas realizadas por hombres de ciencia, eminentes por su talento y carácter, haciendo casi abstracción del tipo de sociedad de la que eran originarios (con la que a menudo habían roto, voluntariamente o por accidente): Hatteras y Liddenbrock, Barbicane y Ardan, Nemo y Phileas Fogg, Cyrus y Jasper Hobson. En cambio, en sus últimas novelas los científicos no son ya hombres eminentes por su saber o por su carácter sino que se han convertido en personajes ridículos, odiosos e incluso locos. La ciencia parece darle la espalda a la humanidad. Las ciudades que crea son la expresión de una intensa maldad y sus máquinas más apreciadas funcionan como instrumentos de destrucción.
El soberbio Orinoco corresponde a la segunda etapa, donde es notoria la carencia de máquinas pasmosas. Ante la perversión de la ciencia, Verne propone otros escenarios y otros temas. La geografía ha sido siempre la disciplina preferida por el autor. Se trata de una geografía descriptiva a la manera de Reclus, y en sus relatos concibe a la naturaleza como una realidad que no tiene por qué ser fatalmente exterior ni hostil al hombre.
Leer las obras biográficas sobre Verne es una experiencia desconcertante. Todo lo que sabemos de su juventud nos remite sin remedio al lugar común, a la mediocridad más plena. Al terminar sus estudios de derecho se empeñó durante quince años en escribir teatro. Hilvanó innumerables tragedias, libretos para operetas, juguetes cómicos, dramas históricos, melodramas, vodeviles de los que sólo algunos por excepción llegaron a la escena, y eso para naufragar a las primeras representaciones. Los fragmentos conocidos de su correspondencia y los testimonios sobre él en esa época lo presentan como una auténtica nulidad. En una breve tregua de sus afanes teatrales, pergeña por motivos económicos unos relatos breves para la revista El museo de la familia. Uno de ellos está situado en México: Los primeros navíos de la marina mexicana, y otro en Perú: Martín Paez. Se trata de un Verne anterior a Verne; nada en esas narraciones puede proveer al fabulador extraordinario en que se convertiría más tarde. Treinta años después, incorporadas a los Viajes extraordinarios, publicará otras novelas con escenario sudamericano: La jangada, de 1881, situada en Brasil, El soberbio Orinoco, de 1897, en Venezuela. En ellas ya era plenamente Verne.
El tema dominante de El soberbio Orinoco es la búsqueda del padre, uno de los motivos recurrentes del autor. Juan de Kermor trata de hallar al coronel De Kermor, y para ello viaja de Francia a Venezuela y remonta el gran río, pues el único indicio de la existencia del desaparecido es una carta enviada muchos años atrás desde un poblado perdido del alto Orinoco. Verne se mueve como un pez en las aguas de la selva tropical. Conoce todos los recodos del río y también sus pirañas, sus saurios, sus quelonios, así como todas las variedades zoológicas que pueblan las riberas; describe la jungla como si nos mostrara el jardín de su casa. De pronto, su magia nos envuelve y volvemos a ser niños; leer es vivir las peripecias de este grupo de viajeros acechados por innúmeros peligros. Sufrimos el furor de las tormentas que nadie que desconozca esas selvas podría concebir. Observamos a los integrantes de las distintas tribus que habitan esos parajes. Nuestro anfitrión nos entera de sus escasas virtudes y sus múltiples ferocidades. El criterio de calificación es siempre el mismo: los decentemente vestidos son los indios buenos, y aquellos que sin pudor muestran sus vergüenzas los sanguinarios. Y entre la descripción de aquel locus silvaticus se va hilvanando una trama cuajada de misterios. A bordo del vapor Simón Bolívar trabamos conocimiento con tres sabios venezolanos, cuyo tiempo discurre en una inane discusión sobre las fuentes del Orinoco, las que por cierto habían sido descubiertas varios años atrás por el geógrafo y explorador francés Chaffanjon y dos extraños viajeros franceses, el jovencísimo Juan de Kermor y un tío suyo, quien no permite a ningún pasajero acercarse a su sobrino ni, mucho menos, conversar con él. En el tercer capítulo oímos hablar de otros personajes: de dos jóvenes exploradores franceses de cuyo paradero se tienen pocas noticias, de un tal Alfeñiz, un evadido del penal de Cayena, quien capitanea a una tribu de feroces quivas que han asolado amplias regiones del alto Orinoco, y también de un padre Escalante, que ha establecido su misión religiosa en aquella misma región, un santo que ha dedicado su vida a catequizar, educar y por supuesto vestir a los indios. Ahí está ya mencionado el reparto central de la novela. Falta sólo establecer las conexiones y aclarar algunos enigmas.
Mostrar sus conocimientos sobre los tres reinos de la naturaleza es en Verne un placer mayor. La antropología y sus diversas ramas no le interesan demasiado. En la obra maestra que es Veinte mil leguas de viaje submarino el capitán Nemo responde al comentario despectivo de un europeo: "¡Los salvajes! ¿Se sorprende usted de encontrar salvajes, señor profesor, en cualquier parte del globo? ¿En qué lugar no hay salvajes? Y, por otra parte, estos que usted llama salvajes, ¿son acaso peores que quienes así los consideran?" En la época de El soberbio Orinoco sus ideas sobre esta cuestión se han estratificado y Verne es tan convencional como la mayoría de los europeos de su época.

Las incógnitas que encierra la novela están determinadas por el misterio de la identidad de los personajes. Se trata de una pieza de disfraces. Casi nadie es quien dice ser. La personalidad real se oculta y enmascara por razones diversas. Para empezar, el hijo del coronel De Kermor no se llama Juan, sino Juana, pues en realidad es una doncella disfrazada de varón para evitar los inconvenientes del viaje; el sargento Marcial no es su tío sino un antiguo ordenanza de su padre; un tripulante en la embarcación, de nombre Jorrés, resulta ser el tímido Alfeñiz, el evadido de Cayena y jefe real de los sanguinarios quivas, y el padre Escalante se revela como el propio coronel De Kermor, quien falsamente enterado de la muerte de su esposa y su única hija había abandonado Europa, para ordenarse sacerdote en Venezuela y convertirse después en un protector de los indios.
Ese juego escénico entre personalidades ocultas y verdaderas le da a la trama su animación específica. Uno de los reproches hechos a Verne por su editor y confidente, Hertzel, consiste en que la expresión amorosa nunca logra ser convincente en sus novelas y, en efecto, los pocos enamorados que aparecen en ellas carecen de cuerpo; por eso sus sentimientos jamás logran ser convincentes. "Soy muy torpe -responde Verne por carta a su editor- para describir sentimientos amorosos. La sola palabra amor me espanta cada vez que intento escribirla. Conozco perfectamente mi incapacidad, pero por más que me esfuerzo no logro nada. Para esquivar la dificultad, intento ser muy sobrio en esas escenas."
Quizá la única historia de amor bien contada por Verne es la incluida en El soberbio Orinoco. Los jóvenes exploradores franceses extraviados aparecen de repente y prosiguen su viaje en el Simón Bolívar. Uno de ellos se interesa por el tímido adolescente que viaja en la misma nave. Sabe que ha emprendido la búsqueda de su padre, perdido muchos años atrás. Lo contempla extasiado y conmovido, intenta acercarse a él, logra burlar la vigilancia feroz del sargento Marcial y sostener furtivas conversaciones. Se trata de una pasión amorosa de la que no es consciente, sino hasta el momento en que Juan de Kermor cae al agua y él se arroja al río para salvarlo, y así descubrir que tiene en sus brazos un cuerpo de mujer. En los siguientes capítulos encontramos a estos personajes tan tiesos y envarados como suelen ser los amorosos de Verne. El matrimonio final es previsible. A partir del descubrimiento del sexo al que pertenece Juan/Juana todos los enigmas comienzan a aclararse. Alfeñiz, el falso Jorrés, es derrotado por las fuerzas del padre Escalante, el misionero de Santa Juana, quien es el propio coronel De Kermor.
Y allí encontramos otra nueva variante del tema de Robinson. El padre Escalante había convertido esas tierras bárbaras en una colonia próspera y segura. La Misión de Santa Juana parece preocuparse menos en enseñar el camino hacia Cristo que en el progreso social. Escalante/Kermor ha organizado un ejército que provee a sus feligreses, todos ellos indios extraídos de la selva virgen, de medicinas, educación, alimentos y, no hay que olvidarlo, vestimenta decente.
El soberbio Orinoco es un relato encapsulado en otra escritura, las crónicas de un viajero precedente, Chaffanjon, leídas durante el viaje por Juana de Kermor. La heroína confronta sus propias impresiones con las expresadas en aquel libro, conversa con los personajes que Chaffanjon ha conocido y retratado, les lee a estos sus descripciones y ellos la escuchan deslumbrados, como los personajes del Quijote al confrontar sus historias "reales" con las del libro de Cervantes o con las del falso Quijote tramado por Avellaneda.

Hoy día, Julio Verne no es sólo un escritor de novelas para un público infantil o adolescente. Escritores y teóricos notables de la literatura han reivindicado su excelencia, han descubierto filones que sus contemporáneos ignoraron. Después de los estudios de Michel Butor, Roland Barthes, Michel Foucault, Marc Soriano y Herbert Lottman entre otros, Verne ha comenzado a leerse de otra manera. Mucho antes que ellos, uno de los más extraordinarios renovadores de las formas narrativas, situado en un ars poetica que podría pasar como antitética, Raymon Roussel, había admirado sus dones. En el breve y asombroso testimonio: Cómo escribir algunos de mis libros, escrito poco antes de su suicidio en 1933, dejó esta asombrosa constancia:
Quisiera rendir homenaje en las presentes notas al hombre de inconmensurable ingenio que fue Julio Verne.
Mi admiración por él infinita.
En algunas páginas de Viaje al centro de la tierra, Cinco semanas en globo, Veinte mil leguas de viaje submarino, De la tierra a la luna, La isla misteriosa y Héctor Servadac, Verne se ha elevado a las cimas más altas que puede alcanzar el verbo humano.
Tuve la inmensa dicha de que me recibiera en Amiens, donde yo hacía el servicio militar, y me cupo en suerte el honor de poder estrechar la mano que había escrito tantas obras inmortales.
Bendito sea este incomparable maestro por las horas sublimes que he pasado a lo largo de mi vida leyéndolo y releyéndolo sin cesar.
Y yo, sin haber tenido el honor de estrechar las manos del maestro, humildemente comparto su emoción.