
La Jornada Semanal, 28 de diciembre de 1997
Alvaro Enrigue (México, 1969) obtuvo el Premio de Primera Novela Joaquín Mortiz por La muerte de un instalador, que se convirtió de inmediato en un éxito de crítica y en una irónica obra de referencia en el ambiente de las artes plásticas.

Sentado en una silla de campaña a la sombra del último edificio de la villa de Aknabara, Lucio Cornelio Balbo, el gaditano, miraba hacia el mundo emborronado de los nubios. A su espalda estaba el Imperio; frente a él, lo que hubiese fuera. Tantas batallas había planeado al lado de César que terminó encontrando un gusto por la lectura de libros de historia y geografía. Aun así, nunca se le había ocurrido que no hubiera una marca señalando el fin del Dominio.
Días atrás, en el límite septentrional del ¡frica negra, ignota y lenta, Jur, rey de los garamantas, había soñado con la muerte de su toro. Pasó la mañana oteando el norte. A media tarde, el guía de una caravana de comerciantes egipcios le compró un jarro de leche. Corriente arriba, le contó, en la aldea de Aknabara, se instaló un batallón inexplicable de romanos. No son muchos, completó, el grueso del ejército se quedó en los cuarteles de Tebas. Cerca del crespúsculo, Jur percibió el olor a gallina mojada que, decían los abuelos, anticipó la llegada de los macedonios. A la madrugada siguiente, mientras las mujeres encendían el estiércol, el rey le contó al más viejo de los garamantas las noticias que le trajeron el aire húmedo del Nilo y los egipcios; no dijo nada del sueño. El anciano respondió tranquilamente: Somos hombres de paz y los romanos viajan sin sabios; podemos pasar por salvajes.
Balbo había visto a los comerciantes el día de su llegada a Aknabara; estaba ordenando la instalación de una noria para ampliar la zona de riego de la aldea. La bomba paleolítica con que contaba no hubiera bastado para alimentar al pelotón que lo acompañaba. Nadie rechistó, naturalmente, pero la orden tampoco fue recibida con gusto. A cinco días de marcha estaban Tebas y sus divinos prostíbulos. En Aknabara, en cambio, no había nada: una franja más bien delgada de tierra cultivable a la rivera del Nilo, treinta casuchas hacinadas al límite de la tierra fértil, un sistema de canales insignificante.
Cuando la noria estuvo montada, el general impuso algunas normas: Las casas del sur pasarían a propiedad de Roma para usarse como cuartel. Las mujeres dejarían sus labores tradicionales y se dedicarían a la cosecha y preparación de los nuevos terrenos de cultivo; los hombres fabricarían ladrillos de barro para pavimentar la única calle. Después se construiría un castillo en torno a las instalaciones militares. Esa es la ley, le dijo Balbo al traductor, que hablaba frente a la asamblea compuesta por los treinta y tantos asombrados varones egipcios. Si alguien la rompe será flagelado --siguió -- , si reincide, crucificado. A cambio, nadie volverá a temer ni al hambre ni al paso de los bereberes.
El traductor seguía definiendo la idea de crucifixión cuando ya Balbo dejaba la asamblea y se dirigía a la última casa del pueblo, que había seleccionado para sí desde el primer momento. Ponme aquí un toldo y una silla, le dijo a alguno de sus esclavos. Luego se sentó a ver hacia la tierra de los nubios.
Pasó muchos días pensando en sólo dos asuntos: la antigüedad de su sangre y la cabeza fría que le hizo célebre como el más mortífero general de Julio César. De pronto, un gesto --la quijada apretada, la mano izquierda cubriendo la frente de sien a sien, la derecha alzando el fantasma de una espada-- dejaba claro para algún observador discreto que su memoria sufría el asalto de la guerra. Se recordaba seguido por un grupo de legionarios templados en los combates interminables de las Galias, descendiendo a galope por una pendiente. Está en Farsalia y manda sobre la unidad que parte en dos al ejército de Pompeyo. Escucha el crujido de los cuerpos: brazos, cabezas, piernas. Un tiempo después -- acaso horas, dado que ya perdió toda sensibilidad en las manos que se aferran al puño de la espada-- descubre a César en la loma desde la que emprendió la carga. El lodazal nutrido por la sangre le llega hasta las rodillas, de modo que camina hacia el procónsul lenta y majestuosamente. César mira al sur: el grueso de la legión a su servicio persigue a la retaguardia enemiga, que poco a poco va rindiéndose con la esperanza de merecer su célebre clemencia. Vuelve la mirada y sonríe. Balbo ya está frente a él, la espada apuntando al suelo. Cayo --dice -- , hoy te entregué el Mundo.

Nunca hubiera pensado por entonces la rotunda falsedad de aquella frase, que le seguía reportando inverosímiles beneficios. Veinte años después, sentado en su silla de campaña, creía escuchar en la distancia el ritmo legendario de los tambores africanos: la voz inquietante del Mundo amplísimo y evanescente de los nubios.
En los días de mayor actividad, el gaditano recorría Aknabara confirmando el cumplimiento de sus disposiciones. En una ocasión se encaminó rumbo al sur con el traductor romano y otro egipcio, conocedor de los dialectos y terrenos meridionales. Caminaron, discutiendo la situación y costumbres de la siguiente aldea. No es propiamente una aldea, dijo el nativo, los garamantas van a donde van sus vacas, las consideran sagradas. El traductor, italiano y joven, sonrió de manera irónica, mientras repetía en latín la última frase. El egipcio, al ver que la situación le parecía cómica, agregó otra observación que lo hizo reír francamente. Balbo cortó de un tajo la plática que no entendía. En la Bética, mi tierra y la de mis antepasados --dijo con toda seriedad -- , también se piensa que los toros son dioses. Nadie volvió a decir nada en todo el camino.
Un par de años antes, el gaditano le había pedido al emperador Augusto -- que por entonces se llamaba sólo Octavio-- autorización para volver a Gades, su ciudad natal. Estaban aún en Alejandría. Serví a César desde el tiempo del triunvirato, le dijo. Batallé con él en las Galias y le conquisté el Dominio completo, pacifiqué a su lado el Imperio. Mientras estuvimos en Roma, fui cabeza del Cuartel General y desde esa posición le allané el camino para perpetuar la dictadura. Tal vez el gusto aprendido de él por las batallas desiguales me llevó a apoyarte durante los últimos años. Ahora tu propio camino está libre de enemigos y yo ya estoy cansado. Concédeme una finca en mi país. No quiero más que un poco de tierra, una casa y dos o tres esclavos. Necesito tiempo para los libros que me dejó tu abuelo.
Naturalmente recibió mucho más, incluida la oferta de volver a la milicia cuando lo deseara para encargarse de la frontera que le pareciese mejor. El Dominio está bien del tamaño que tiene, le dijo Octavio, no sucede lo mismo con las bolsas de sus generales; si después de un tiempo tu ambición regresa, no dudes en buscarme: sabré satisfacerla.
Al emperador no le causó mayor sorpresa que el viejo militar estuviera de vuelta por Roma en un par de años. Extraño mi espada, le dijo. Tómala de nuevo, respondió Octavio --que ya se llamaba Augusto -- ; adónde quieres ir. Al sur de Egipto. Por qué. Creo que puedo encontrar la manera de acceder al oro de los etiopes. Junta a tus oficiales; habrá una legión esperándote en Alejandría.
Los soldados simples de Aknabara parecían no recordar las glorias que nunca se olvidaron en Roma: la historia de la santidad bovina circulaba --exagerada con aristas fabulosas-- por todo el campamento. Para muchos significó la confirmación de que el General ya mítico al que servían había perdido la cabeza. Se pasaba los días sentado en una silla; a veces mirando al sur, a veces gesticulando como si debatiera contra un fantasma. La única tarde en que se le vio activo la ocupó en decir una burrada. Nadie creía, por ejemplo, en la divinidad del emperador; pero se entendían sus razones; la santidad de los toros era a todas luces injustificable.
Cierta noche, después de una tarde particularmente quieta, Balbo decidió compartir la cena con la tropa. La avenida de la aldea ya gozaba de pavimento y el castillo progresaba rápidamente; pronto se le terminarían los pretextos para dilatar el enfrentamiento con los garamantas. En cuanto los legionarios lo reconocieron a la puerta del comedor se hizo un silencio. Por primera vez supuso real el riesgo de motín advertido días antes por el traductor. Tus soldados están inquietos --le había dicho -- , están padeciendo la disciplina de la campaña sin obtener ninguno de sus privilegios, no tienen nada que hacer y el circo más cercano se quedó en Tunicia. Era medio día y Balbo estaba sentado en su silla. Levantó la vista hacia el toldo que le protegía del sol y se rascó la cabeza. Por única respuesta volvió a poner la vista en la tierra de los nubios. Allá, todavía lejos de la Historia, el toro de Jur comenzó a bramar ferozmente. Pateó el suelo. Como medida precautoria, el rey de los garamanas le ordenó a su hermano menor que desenterrara las lanzas y las llevara a su tienda en absoluto secreto. También manda un hombre de confianza a la caída de agua, ordenó; tal vez pronto necesitemos tocadores de tambor.
A la noche siguiente, el gaditano volvió a cenar con la tropa; en esta ocasión se cuidó de llegar temprano para evitarse incomodar a sus hombres. Se sentó solo en una mesa con un plato como el de los demás. Al poco tiempo se le acercó un oficial. Me alisté contigo cuando supe que volvías a las armas. Lo sé, respondió Balbo, qué es lo que me quieres decir. El castillo ya está casi terminado y dicen que al sur hay una villa de salvajes. Otro soldado con rango se unió a la conversación en ese momento. Yo también lo he escuchado; tus hombres no nacieron para pastores. Balbo llamó al traductor y a uno uno de los egipcios que se ocupaban de la cocina. Le encargó que trajera cuatro jarras de cerveza de sus habitaciones. No son salvajes, afirmó Balbo después de un largo silencio, son garamantas: un pueblo antiquísimo mitad berebere y mitad nubio; más de un historiador dice que pertenecen a una estirpe más antigua que la de los demás hombres. A tus soldados les da lo mismo, dijo uno de los oficiales; los hay que han sometido a griegos. Bastaría una escaramuza --completó el otro -- ; que usen sus armas unas horas y logren con ello disponer de algunas mujeres: con eso tendrás suficiente para calmarlos. También lo sé, respondió Balbo, pero no quiero pelear contra ellos: creo que su ayuda puede ser necesaria para llegar al oro de los etiopes; tú qué piensas, preguntó, dirigiéndose al traductor. Yo no pienso, respondió, traduzco. Cuando llegó la cerveza, el General pidió otras jarras para repartirlas entre los demás hombres. Se quedaron platicando hasta que el comedor se vació. Vamos a mis habitaciones, propuso el gaditano. En el patio un legionario le palmeó la espalda en señal viril de gratitud.
Ya en la intimidad hablaron de las batallas imposibles de César. Comenzamos la conquista de Roma, dijo en un momento de pasión, con menos hombres de los que tenemos en este campamento. Entrada la noche ofreció abrir una de las garrafas de aguardiente que atesoraba en su despensa. Comenzó por hablar de cómo lo destilaban en casa de sus padres; al quinto vaso, el tema se había extendido hasta la generalidad de su tierra. Los vinos, la comida, el campo y sus toros. Mi sangre es más vieja y más noble que la de Augusto, le dijo a los bultos que roncaban frente a él; los gaditanos gobernábamos grandes territorios cuando Rómulo todavía colgaba de la teta de una loba. No obtuvo respuesta. Se sirvió otro vaso, lo bebió de un golpe. Por entonces nos llamábamos tartesios y conocíamos los secretos del mundo; no necesitábamos guerritas: teníamos un rey que lo sabía todo, igual que los garamantas. Tampoco hubo reacción. Escupió al suelo y se levantó de la mesa. Salió al desierto a orinar. Puso empeño en quedar justo frente a la villa para que el chorro cayera sobre territorio imperial.
De regreso se encontró al traductor, que sostenía por los sobacos a los dos oficiales. Se detuvo y le dijo: Romano, cuando terminemos aquí, te llevo a Gades a lidiar un toro para que veamos si te siguen dando risa, y cruzó el umbral. Al recoger él mismo los trastos de la mesa --una vieja costumbre de soldado-- notó que el traductor no se había bebido el único vaso de aguardiente que se dejó servir. Se lo empinó. Luego se derrumbó como una vieja estatua.
Jur despertó al escuchar el golpe seco. A la puerta de su tienda encontró el cadáver aún tibio de su toro. Dio un aullido de dolor que poco a poco se transformó en señal de alarma. La tribu completa reaccionó inmediatamente. No había tiempo para escuchar el consejo de los ancianos: las mujeres, los niños y las vacas debían poner rumbo al sur inmediatamente. Un mensajero pediría asilo para ellos a las reinas de Nubia.
Al medio día siguiente --el dolor de cabeza le había impedido a Balbo ocupar su silla de campaña -- , uno de los oficiales entró desencajado a sus habitaciones. Le había comentado a un soldado que se planeaba una alianza con los garamantas para conquistar a los etiopes, y éste le había respondido que eso era imposible, dado que los salvajes tenían un rey y primero habrá que someterlo a Roma. ¿Es cierto? Qué, respondió Balbo, apretándose las sienes. Que la aldea tiene un rey. Sí. Entonces ellos tienen razón. Diles que no, que estamos preparando una alianza. Para qué, si los derrotaríamos en cuestión de horas. Nunca se sabe, vamos a negociar una alianza, díselo a la gente y ya. No creo que sirva: por todos lados hay hombres puliendo sus corazas. Pues impídelo. El oficial levantó los hombros: Sabes que no puedo.
Pasó la mañana siguiente en su silla de campaña, con la cabeza entre las manos. El ajetreo en el castillo le impedía recordar las palabras de César cuando sedujo a la tropa contra Roma. Al medio día se decidió a disciplinar a sus hombres al costo que fuera. Entonces descubrió en la lejanía un rumor de tambores. Es la locura que ya me alcanza, pensó. Luego notó el relincho de los caballos encerrados en la cuadra.
Para la hora de la cena no se hablaba ya de otra cosa en la villa de Aknabara. Todavía esperaba ser capaz de evitar la masacre cuando le dijo a uno de los oficiales: manda pulir mi casco, más vale impresionarlos desde el principio; salimos en la madrugada. De camino a sus habitaciones recordó una ocasión en que su armadura había librado y ganado sola una guerra para César. Iba caminando por la rivera del Tíber al lado de un político de rango altísimo, él mismo investido por las galas y el poder de la jefatura del Cuartel General en Roma. Discutían la necesidad de ampliar el senado para que admitiera representantes de las provincias latinizadas. Avanzaban lentamente, hablando con cabeza y voces bajas entre los vendedores. La conversación fue tan intensa que, sin darse cuenta, alcanzaron las afueras de la ciudad, donde los sorprendió el crepúsculo. El senador, a mitad de una argumentación, descubrió la trampa: estaba en un caserío desolado, junto al hombre de confianza de su enemigo político, que para colmo iba armado hasta los dientes. Es tarde, dijo, tengo una cena, y comenzó a caminar de regreso hasta que sintió una mano de piedra en la nuca. Respiró hondo y giró hacia el militar, pensando en recibir la puñalada en el pecho. Balbo permaneció inmóvil; se pasó la mano por la barba crecida de un día, se demoró acariciándose la quijada cuadrada, recia, bruñida al sol de infinitos combates. Eres un testarudo, afirmó, luego lo atrajo hacia sí y avanzó ciñéndolo por los hombros. Caminaron de ese modo hasta los primeros puestos. Se cuidó bien de que el senador sintiera el rigor de la armadura en su costado, cubierto apenas por una fina toga de lino. Vestido como general de campo, el gaditano hacía solo el ruido de un ejército.
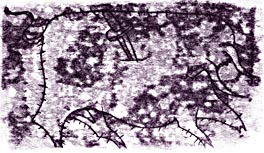
La marcha fue más breve de lo que habían supuesto: los garamantas les habían salido al encuentro en una hondonada de arena. Su atavío de guerra consistía en una banda de algodón grueso sobre el pecho desnudo. Tras vislumbrarlos en sus puestos de combate, Balbo organizó sus líneas con calma. La superioridad romana era tan evidente que ni el estruendo feroz de los tambores pudo amedrentarlos. Impartió órdenes a gritos y llamó a los traductores. Ambos lo siguieron al centro de la hondonada en que se celebraría la batalla.
Se detuvo a medio campo y pidió hablar con el rey de los garamantas, que se adelantó acompañado de un anciano. Es él, confirmó el egipcio. El gaditano se bajó del caballo lentamente. Una vez que estuvo frente a Jur, le pidió al traductor romano: Diles que no quiero una guerra, sino una alianza. Va a haber guerra a menos que acepten mis condiciones, murmuró el romano al egipcio, que gritó: Ninguno de ustedes va a quedar vivo, a menos que entreguen todo su ganado en Aknabara. Los garamantas hablaron entre ellos y Jur respondió: Vivimos en paz en estas tierras desde hace siglos, no queremos una guerra. El egipcio tradujo: No aceptamos condiciones de nadie. Balbo escuchó: No hacemos alianzas con cerdos. Se quitó el casco y se rascó la cabeza. Soy bético, insistió después de un largo silencio, de Tartessos; creo en la santidad de los toros; antes de los faraones, ustedes y los míos debimos pertenecer a una sola tribu de hechiceros; si nos entendiéramos, seguramente podríamos recuperar algo de nuestra antigua grandeza. Soy tartesio, dijo el italiano, si quieren sobrevivir, me deberán sacrificar cien toros. El egipcio abrevió: También deberán entregar a sus mujeres. Los garamantas volvieron a discutir en voz baja, después Jur dijo: Piensa bien lo que estás diciendo: hoy eres romano, pero fuiste tartesio, se nota en tus gestos, idénticos a los nuestros; tus abuelos y los míos eran parientes, juntos otra vez podríamos deshacernos de los invasores. El egipcio tradujo: Si fueras romano quizá te sacrificáramos un pollo, pero para los tartesios no tenemos más que desprecio. Dice que los tartesios son todos bastardos, que Roma les ha dado lo que se merecen, anotó el italiano.
Balbo meneó la cabeza, se puso el casco, trepó a su caballo y se volvió a galope. Cuando los traductores hubieron cruzado sus líneas, escupió al suelo y ordenó a los oficiales: No tomen prisioneros, que no quede ni uno vivo.