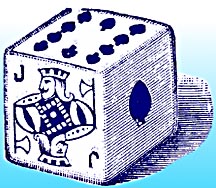
La Jornada Semanal, 28 de diciembre de 1997
David Toscana (Monterrey, 1961) es autor de la novela Estación Tula, recién traducida al alemán, y del excepcional libro de relatos Historias del Lontananza, que Joaquín Mortiz publicó este año. A continuación, otro relato que lo confirma como legítimo heredero de Anton Chéjov y Raymond Carver.
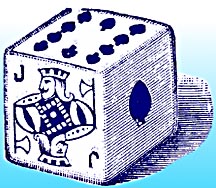
Víctor ensartó el tenedor en su cena de huevos con papa, al tiempo que hacía un esfuerzo consciente por establecerse en cuerpo y alma dentro de la quietud de su departamento, para al fin dejar atrás el trabajo de la oficina. Mariana le preguntó cuántas tortillas quería y, como él no respondió, puso cuatro en el comal.
--¿Y cómo te fue hoy?
--Muy bien --respondió él--. Ya sabes que siempre me va bien.
Al cabo de un rato, Mariana apagó la hornilla y echó las tortillas calientes sobre la mesa. Encendió el televisor y esperó unos segundos a que despertara la pantalla. La primera imagen fue un comercial de cosméticos. Víctor levantó la vista para no perder detalle de la modelo. Ella apagó el televisor, disgustada, y él volvió a sus huevos con papa.
--¿No vas a ver tu novela?
--Ya me aburrió.
--Entonces pon el noticiero.
--Mejor veo la novela.
Y aunque no encendió el aparato, ambos se quedaron viendo la pantalla fijamente. El silencio interior dejó que entrara una risa del departamento de al lado y el rumor del agua corriendo por la tubería. Luego, fue el rechinar del tenedor sobre el plato, tratando de rescatar hasta el último rastro de huevo. A Víctor le pareció que la risa era un ruido molesto si él no tenía nada de qué reírse.
--Ya contrataron al nuevo --habló con la sensación de que alguien lo interrogaba.
--¿Eh? --preguntó Mariana distraída, mientras se levantaba para recoger los trastes de la mesa. Notó que el vaso aún tenía un poco de leche y prefirió dejarlo donde estaba.
Por la tarde, cuando le presentaron a su nuevo compañero de oficina, Víctor sonrió y se puso de pie para saludarlo. Le dijo ``estoy a tus órdenes'' y le explicó que era un gusto contar con sangre nueva en el departamento, que había muchos proyectos muy interesantes y que trabajando en equipo darían el mejor resultado; que no dudara en consultarle cualquier cosa y que él, con todo gusto, le ayudaría en lo que pudiera. Luego apretó los puños y los dientes y se las arregló para no dirigirle la palabra en el resto del turno.
--Te compré un regalo --dijo Mariana mientras enjabonaba los trastes--. Al rato te lo doy.
Él sonrió y tuvo un impulso de ir a abrazar a su mujer, pero se entretuvo pensando en qué le diría mañana al nuevo compañero para darse a respetar. Desde hacía rato le daba vueltas una frase en la cabeza. ``Mira, niño, cuando tú naciste yo ya estaba aquí'', sin que pudiera decidirse si estas palabras lo acreditaban como un hombre de experiencia o si, de plano, inspiraban lástima.
--Ya contrataron al nuevo --repitió y en seguida se esfumó el impulso del abrazo.
--Ah --Mariana se inclinó hacia el fregadero, fingiendo interés, cuidándose de que su marido no la viera torcer la boca--. ¿Y cómo se llama?
--Da lo mismo; es uno de esos muchachitos seguros de que en la escuela les enseñaron todo.
También le comentó que era un informal, porque a quién se le ocurría llegar a su primer día de trabajo con pantalón de mezclilla y playera de rayas.
--Bueno --dijo ella--, para eso es joven --y a él se le revolvió la cena al ver que su mujer justificaba al nuevo compañero con un argumento tan vacío.
A lo lejos, el tren silbó con especial insistencia. Víctor se secó el sudor con la servilleta.
--Debo hacer algo --dijo, y se paró de la mesa para encender el televisor; sin embargo, a medio camino modificó el rumbo y se echó sobre el sillón.
En los casi veintidós años que tenía de ocupar el mismo puesto había visto pasar ocho compañeros. Cinco de ellos fueron promovidos y los otros tres abandonaron la empresa en busca de mejores oportunidades. Incluso el director general había sido en una época su compañero de oficina.
--¿Como qué?
No hubiera querido responder, pero su mujer, frente a él, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente, lo hizo sentirse con obligación.
--Trabajar más duro. No puedo dejar que este muchachito me brinque.
--También dijiste eso... --Mariana se detuvo en seco. Había abierto la boca sin pensar y ya no quiso levantar la vista para encontrarse con los ojos de su marido. Por suerte recordó la compra que había hecho esa tarde--. Voy por tu regalo.
Nuevamente silbó el tren.
--¿Por qué me tiene que avisar a mí que anda por el rumbo? A mí, que estoy en mi casa tratando de ganarme un poco de paz.
Aunque Víctor no esperaba una respuesta, se le subió la sangre a la cabeza luego de unos segundos de silencio, luego de una eternidad en que su mujer, otra vez cruzada de brazos, lo miraba con la vaciedad de quien ve por la ventana.
--Es que debe advertir a los...
--Ya lo sé --interrumpió Víctor--. No me lo tienes que decir. ¿Pero por qué ha de fastidiar a tanta gente? ¿Por qué nos despierta en las madrugadas? ¿Sólo para advertirle a un imbécil que no se le atraviese? No creo que al maquinista le importe un cristiano más en su lista. ¿Sabes por qué pita? ¿Sabes? --y como Mariana se encogió de hombros, él mismo respondió--. Por joder, nada más que por eso.
Mariana encendió el televisor, lo sintonizó en el canal del noticiero y se dirigió a la recámara. A Víctor no le interesó lo que decía un entrevistado sobre la recuperación económica del país. Pensó que quizá debería trabajar una hora más al día. O dos. También estaban los sábados y domingos, todo con tal de asegurarse de que esta vez no lo fueran a rebasar. Y viéndolo bien, se dijo, el nuevo compañero me va a servir de aliciente.
--Mira lo que te compré --Mariana arregló un gesto esperanzado.
Puso en manos de su marido un paquete. Él dedujo que por el tamaño podía ser una cajetilla de cigarros, pero no por el peso. Estaba envuelto en un papel con figuras de velas encendidas y un mono de nieve. Víctor se entristeció al imaginar a Mariana hurgando en pleno agosto entre las cosas de Navidad.
--¿Qué es? --preguntó.
Mariana esperó un rato antes de responder. Se levantó a apagar el televisor y se acercó a la mesa.
--¡brelo --dijo.
Arrancó el papel y vio con desagrado que se trataba de un paquete de barajas. Lo observó con detenimiento: el texto en inglés indicaba que eran marca Bicycle, para jugar póker, hechas por una empresa de Cincinnati, y con air-cushion finish. ¿Acabado de colchón de aire?, se preguntó, tratando de imaginar unas cartas infladas. No necesitó alzar la mirada para saber que su mujer se hallaba en espera de un comentario. Estuvo a punto de darle las gracias; elaborar una frase que denotara entusiasmo, pero acabó por decir:
--¿Y esto?
Ella miró el suelo por un instante, avergonzada, y comenzó a hablar.
--Puede ser divertido. En vez de pasarnos la noche viendo televisión podemos jugar. Me acuerdo que de niña jugaba chinazo, continental, canasta, el burro empanzado, malill.
Víctor alargó la mano para marcar un alto, pues no tenía paciencia para escuchar más juegos. Guardó el paquete en el bolsillo de la camisa y se paró a encender el televisor.
Apenas comenzaba a distinguir la imagen cuando decidió que se había equivocado. Era mejor apagar el aparato y arreglar las cosas con su mujer.
--Pero el paquete dice que son para jugar póker.
Mariana lo miró sin responder y comenzó a acomodar trastos en la cocina para fingirse ocupada. Víctor pensó en la mañana siguiente, obligado a pasear al nuevo compañero por toda la fábrica, presentándole a los demás empleados y enseñándole los secretos que a él le tomó veintidós años aprender.
--Y de seguro el muy imbécil nomás va a estar interesado en las secretarias.
Ella tardó un instante en comprender de qué hablaba su marido, pero aún después de hacerse una imagen mental del muchacho, prefirió quedarse callada. Una vez más se escuchó una risa del departamento de al lado.
--¿Te vas a tomar la leche?
Víctor fue a la mesa y levantó el vaso. Al colocarlo junto a la lámpara pudo ver las marcas grasosas de los dedos en el cristal y ya no se le antojó.
--Está caliente --dijo, y como Mariana seguía dándole la espalda, agregó--: Nomás salgo por unas cervezas y jugamos el jueguito que quieras.
Sabía que era inútil. Mariana ya no aceptaría jugar. Pero de ese modo podría echarle la culpa a ella y entonces, sin ningún reparo, se sentaría a ver la televisión. Con un poco de suerte pasarían una buena película.
Le agradó el aire fresco, y más en ese momento, pues recordó la ocasión en que el personal de la oficina celebraba algún aniversario. Fue una noche sofocante,
de cervezas tibias, y alguien se lamentó de que no corriera el aire. Víctor, casi ebrio, soltó lo primero que le vino a la mente: ``El viento sólo corre en libertad.'' Todos los que lo escucharon le aplaudieron sus palabras y su jefe le dijo que era un filósofo. Él nunca confesó que no tenía ni idea del significado de la frase y que simplemente la había repetido porque la vio escrita en un folletín motivacional.
No había caminado ni media cuadra rumbo al depósito, fastidiado por el peso del paquete de cartas en su bolsillo, cuando se le emparejó un taxi y con un tímido pitido lo invitó a subir. Él se dijo por qué no y le hizo una seña al taxista.
--¿A dónde?
--Aquí nomás --indicó--, a Fibras Químicas.
El volkswagen avanzó lentamente, aunque su motor rugía como si fuera a gran velocidad. Pasaron de largo por el depósito mientras el taxista explicaba que era su último viaje antes de terminar el turno: sí, señor, ya era un poco tarde y en su casa debían estar esperándolo, pero ni modo, ahora la situación estaba más difícil y había que echarle ganas. Víctor deseó tener el carácter para pedirle que se callara; sin embargo, se conformó con la idea de que Fibras Químicas no quedaba muy lejos. A las cinco cuadras llegaron al cruce del ferrocarril. El taxista se detuvo y volteó a uno y otro lado antes de continuar.

--¿Para qué tanta precaución? --preguntó Víctor--. Basta con parar las orejas.
El taxista hizo un gesto de desprecio y se mantuvo callado durante las otras seis cuadras que faltaban para llegar a su destino. Apenas bajó del taxi, Víctor se topó con la caraamiento infantil y ocioso.
Recordó por qué aún no terminaba los cálculos sobre la recuperación de desperdicio. Le faltaba un dato: el porcentaje de material irrecuperable.
Víctor revisó su plan: le tomaría al menos diez días hábiles obtener las muestras y hacer las pruebas de laboratorio para calcular este porcentaje. A su jefe le parecía demasiado tiempo, pero ya él le explicaría la importancia de obtener datos precisos. Se puso de pie y ensayó el tono de voz.
--Un pequeño error en los cálculos nos costaara por dentro un pecho que recién amamantó. Bycicle playing cards, leyó, y no pudo evitar una mueca de disgusto cuando vio en el paquete el grabado de un angelito desnudo y montado en bicicleta. Encima del escritorio descansaban unos papeles con cálculos a medio terminar sobre los ahorros que se alcanzarían en caso de implantar un proceso de recuperación de desperdicio de nylon. Víctor encendió la calculadora y comenzó a teclear cifras. Pensó en su jefe, que toda la semana le había estado insistiendo sobre la importancia de esos cálculos, y supuso que si no los terminaba rápido le encargarían el proyecto al compañero nuevo.
--El nuevo --habló en voz alta--. El pinche nuevo.
El aire acondicionado estaba apagado y las ventanas herméticas le dieron una sensación de asfixia. Se desabotonó la camisa y al ver su vientre inflado sintió el placer que da romper una regla. Si el muchacho viene de mezclilla, yo no me cierro la camisa, se dijo y casi de inmediato se reclamó a sí mismo por lo que consideró un razonamiento infantil y ocioso.
Recordó por qué aún no terminaba los cálculos sobre la recuperación de desperdicio. Le faltaba un dato: el porcentaje de material irrecuperable.
Víctor revisó su plan: le tomaría al menos diez días hábiles obtener las muestras y hacer las pruebas de laboratorio para calcular este porcentaje. A su jefe le parecía demasiado tiempo, pero ya él le explicaría la importancia de obtener datos precisos. Se puso de pie y ensayó el tono de voz.
--Un pequeño error en los cálculos nos costaría muy caro, ingeniero.
Se sintió satisfecho, aunque sólo por unos segundos, porque muy pronto imaginó al nuevo diciendo que él podría obtener los resultados, igualmente precisos, en menos de una semana. Se quitó la camisa y la arrojó al escritorio del nuevo.
--Desgraciado --dijo.
Supuso que a esa hora su mujer ya lo había echado de menos, y con ella en mente abrió el paquete de barajas. Se preguntó por qué a esas figuras parecidas a un corazón negro les llamaban espadas; y por qué a alguien se le había ocurrido incluir los tréboles como uno de los palos. No cuestionó ni los corazones ni los diamantes. Ésos están bien, se dijo. Tal como lo esperaba, encontró dos comodines, que en esta baraja eran un par de reyes en bicicleta. Un comodín, además, llevaba impreso un texto que aseguraba que de encontrarse un defecto en la baraja, con gusto le reemplazarían todo el paquete. Se puso a barajarlas, y por más que las palpó y oprimió no supo a qué se referían con el air-cushion finish.
Escuchó que el tren silbaba en medio de la noche, pero esta vez no le molestó. Puso el mazo de cartas sobre sus papeles de trabajo y con la mano derecha tomó una al azar. El ocho de espadas. ¿Por qué no?, se preguntó, y con tinta roja escribió el número ocho en una hoja repleta de operaciones matemáticas. Es un porcentaje bastante lógico. Se puso en pie y extendió el papel.
--Ocho, ingeniero --dijo.
Apenas se había sentado, reparó en que la realidad nunca era tan precisa, tan redonda. Tomó otra carta: el tres de diamantes, y otra vez se puso de pie.
--Ocho punto tres, ingeniero.
Le pareció fabuloso el poder de las barajas. En apenas unos segundos le habían evitado diez días de trabajo. El as tomaría el valor de uno, y joto, reina y rey el de once, doce y trece, respectivamente. ¿Para cuándo lo tendrá listo? Como el mes tiene treinta días, podría tomar dos cartas, quizás el cuatro de tréboles y la reina de diamantes. Para el dieciséis, ingeniero. Si necesitaba números del uno al cien sumaría ocho cartas; no era exacto pero la vida tampoco lo era. Y se imaginó que el comodín le daría total libertad para elegir lo que fuera. ¿A qué horas vuelves, Víctor? La reina sería ``A las doce'', el comodín sería ``A la hora que se me hinche''. ¿Qué canal quieres ver? ¿Cuántas tortillas quieres?
Comenzó a sonar el teléfono. Víctor supuso que era su mujer; sin embargo, le pareció tan absurdo estar a esa hora de la noche sentado en su escritorio, que le resultó igualmente absurdo imaginar a su mujer al otro lado de la línea. Mariana más bien debería pensar que me topé algún amigo en la calle o que me fui a emborrachar. ¿Pares o nones?, se preguntó, y como la carta fue un siete de tréboles decidió no contestar.
Víctor experimentó una felicidad repentina y estuvo seguro de que el nuevo ya no podría brincarlo; ahora él tendría respuestas precisas e inmediatas para cada solicitud de su jefe. ¿Cuántos operarios necesitamos en tal proceso? ¿Cuál es el mejor proveedor de tales materiales? Fechas, sumas, porcentajes; as, dos, tres, cuatro; todas las cifras bajo la manga.
Se puso la camisa sin abotonársela, tomó las barajas y salió de la oficina, satisfecho. En la caseta de vigilancia, el guardia le avisó que su mujer le había llamado.
--Ya lo sé --respondió él--, pero vine a trabajar.
Se echó a caminar las once cuadras que lo separaban de su casa; un joto de cuadras, pensó. De nuevo le agradó la brisa de la noche y aún más que cuando salió por las cervezas, porque ahora el viento era más fresco y la camisa estaba desabotonada y el guardia lo había visto salir así y el viento sólo corría en libertad. Continuó dándole vueltas en la cabeza a las posibilidades que le daba el mazo de cartas, y en la medida en que le costaba más trabajo generar ideas nuevas, se iba desencantando incluso de las que apenas unos momentos antes le habían entusiasmado. Si me piden la producción acumulada del año, no sabría si sumar una o diez o todas las cartas. Lo mismo si me piden el precio de algún material. Con el ocho punto tres fui afortunado, porque la cifra no es descabellada, ¿pero qué hubiera hecho con un as? Mi jefe no hubiera aceptado el uno por ciento. Y si me sale un rey con mi mujer, ni modo que me caliente trece tortillas.
Para cuando llegó a las vías del tren, había concluido que las cartas sólo eran útiles para decidir entre alternativas, y que entonces resultaba más práctica una moneda. Sí o no. Pares o nones. Eso era todo. Despreció su entusiasmo de apenas unos instantes atrás y, sobre todo, le extrañó que su mente se hubiera desbocado de esa manera sin necesidad de unas cervezas. Se sentó en los rieles y sacó el mazo de cartas.
--Aquí me voy a quedar --dijo en voz alta para sentir que sus palabras se convertían en un pacto--, a menos que saque un as.
Se llevó la mano a la frente en actitud de concentración y palpó el reverso de algunas cartas hasta que se decidió por una. Era el rey de corazones. No se escuchaba el silbato del tren ni se sentía que vibraran los rieles. Supuso que era cerca de las doce. No había tráfico de autos ni de peatones.
--Todos merecemos otra oportunidad --dijo.

Repitió el proceso de la mano en la frente y de palpar las cartas. Ahora fue un dos de diamantes. Recordó una película en la que, por diversión, unos muchachos se acostaban bocarriba en medio de los rieles y dejaban que el tren pasara por encima de ellos; el ruido era ensordecedor y resultaba excitante ver los vagones, uno tras otro, rozándoles la nariz. Al fin pasaba el cabús y los muchachos se ponían en pie, muertos de risa, mientras terminaban de digerir su adrenalina. Víctor se figuró que de hacer lo mismo, quizá no tendría problemas con su nariz, pero los vagones se lo llevarían de vientre. Puso ambas manos sobre la barriga y pensó en el air-cushion finish.
--Una más --susurró--. La última.
La tercera carta fue el ocho de espadas, la misma que le había servido para calcular el porcentaje. Ahora recordó una noticia sobre unos indocumentados que se durmieron sobre las vías del tren a San Antonio. Sólo uno vivió para contarlo, el de sueño más ligero. Víctor no se decidió si había que estar muy cansado o ser de veras muy pendejo para morir así.
Tuvo la sensación de que los rieles vibraban y tomó rápidamente otra carta.
--Sí --dijo--. Me merezco otra oportunidad.
Sintió alivio al ver que era un comodín, tan bueno como un as. Se puso de inmediato en pie y siguió su camino a casa con el nuevo desencanto de comprender que, a fin de cuentas, las cartas ni siquiera le servían para tomar decisiones. Sólo estuvo seguro de que a la mañana siguiente, pasara lo que pasara, le entregaría a su jefe un reporte que estableciera claramente que el porcentaje de material irrecuperable era ocho punto tres, ni más ni menos. Esos diez días de holgura ya no los dejaría ir y de paso le daría al nuevo una lección de velocidad en el trabajo.
Avanzó con cansancio, con ganas de poseer una bicicleta como la del angelito. Razonó que las cartas le habían salvado la vida en la cuarta oportunidad y él comenzaba mañana su novena oportunidad en la oficina. Ya es justo un golpe de suerte, concluyó satisfecho, y tal vez sea inevitable. Encontró el depósito cerrado y no tuvo ánimos para buscar cerveza en otro sitio.
Al llegar al edificio se alegró de que todas las luces, excepto la de su departamento, estuvieran apagadas y de que no hubiera voces saliendo por las ventanas. Mientras subía las escaleras sintió unos deseos enormes de agradecerle a Mariana el regalo de las cartas; le pediría perdón por portarse tan frío, por haberse ausentado sin avisarle, por no contestarle el teléfono. Le daría un beso y hasta le pediría de todo corazón que se sentaran a jugar cualquiera de esos juegos que ella le mencionó. Sin embargo, cuando abrió la puerta y la vio tan sola en el sillón, tan desamparada junto al televisor apagado, se llenó de temor y le dijo:
--El nuevo me va a brincar.
Mariana se levantó a abrazarlo y le acarició el pelo y lo llevó a sentarse junto a ella. Ahí, tomándole las manos temblorosas y sudorosas, le dijo con el más grande amor del que fue capaz.
--Ya lo sé, Víctor, y no hay nada que podamos hacer.