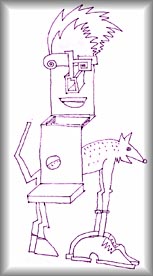
La Jornada Semanal, 4 de enero de 1998
La semana pasada ofrecimos un cuarteto de nuevos cuentistas. El tema, por supuesto, es inagotable. Seguimos nuestro camino por las recientes voces narrativas con Alejandra Bernal, que estudió arquitectura, ha publicado Tránsito obligatorio (Joaquín Mortiz, 1996, Premio Juan Rulfo para Primera Novela 1995) y fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y del FONCA.
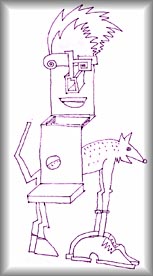
En qué momento se empieza a llamar ruina lo que así se nombra. Es decir: la mirada se craquela bajo una cabellera desteñida y en la fachada surgen nuevas manchas, el envoltorio sustancial, todo se agrieta, y vaya uno a saber la circunstancia en que el virtuosismo aparente de la intemperie se escurre hasta hurgar en las entrañas. A qué hora cae la primera piedra: cuándo es ruina lo que así se agota. Porque he de alegar aquí que es cuestión de tiempo. Y porque el tiempo es lote que se habita. Y el espacio nunca llega tarde.
Cabría decir que se ha nacido en el momento exacto, que eso del cuerpo y eso de ir formando el cuerpo, desde el útero hasta el más fugaz retorno, ocurre en el momento adecuado, o empieza por adecuar cualquier momento. O que vivir es ir adecuando un gerundio en un infinitivo. Una tos en un infarto. Reencarnar a tiempo. Pero eso no le pasa a lo que aquí se queda: lo que surge al ras del suelo y crece y se remonta, la arquitectura estricta.
Homero repara con chicle una tubería nuclear, mi tía Queta usa cremas contra el sol, el aire, el clima -el tiempo, hijita, el tiempo. Nada tiene esto que ver con aquella voluntad del niño ahogado en algún pozo que hoy tapamos, como al sol, con alguno de los dedos. Y tenemos veinte dedos, como el gato siete vidas.
Todo restaurador es un perfecto optimista.
Pero más sonriente empieza a verse el día si tras el dedo se derrama la luz solar y miramos la irrupción de una sombra en las fisuras. El color negro se abre paso, va cabiendo y cunde, arraiga y parte la unidad ficticia. Ahí donde había una superficie, hay dos a partir de la línea. Toda línea es paulatina. El quiebre viene de dentro, como en la lógica de un huevo; en sus suburbios viven causas y justicias. No es cruel la línea: es explícita. Tiene un afán tajante, una propiedad distributiva. De cada lado de la línea ocurre asociación de azares. Arriba es vertical, de ida y de vuelta: raíz, llovizna, cardo, pierna; horizontal siempre es adelante: surco, fractura, río, trinchera, ruta. Y hay líneas más estrictas, más humanas: huso, escalera, muerte, fuste, voluntad, probeta, grúa.
Toda línea es narrativa.
Si me coloco al borde y escudriño, insolente como el gato de un turista, estaré por rotular los ritmos de cada fábrica y maquila. Hay humo gris y verde y vapor blanco. No sé si el aire y el agua por su cuenta se fisuran, o si sólo al copular se cortan y titulan, como leche, la Vía Láctea. No sé si vale la pregunta. No sé fincar la redundancia.
Todo restaurador es un perfecto ilusionista.
Pues todo vive de milagro: la ilusión conjunta.
A mis ilusiones voy. Al fin, son mías. Se me infla el mundo a la vista porque mirarlo es levadura. Tierra a la vista. Y ruina. Me convierto al polvo. Antes de opacar el parpadeo de una hoja a trasluz, de tanta malograda luminaria, al polvo vuelvo.
1. Teoría. Casi dos años después de mi divorcio, cultivé una idea que no es completamente descabellada, como idea, y que a mí me parecía entonces natural e incluso necesaria: si el mundo está tan desequilibrado y tan mal como aparenta, cualquier persona cuerda y bondadosa tiene, por fuerza, que parecer bastante loca. Me tomé esto totalmente en serio y sufrí las consecuencias. Acaso el mundo no está tan mal como parece, porque así se explicarían muchas de las cosas que me pasaron por aceptar la idea de que sí lo está. Después de tantas contrariedades, soy más optimista en mi visión del mundo, así sea por default.
2. Espejo. Cuando Susana y yo vivíamos juntos, me escribió lo siguiente en el espejo de cuerpo entero que teníamos en la habitación:
Las manos
con cadenas
atadas
a la espalda
y el corazón
con alegrías
y con penas
a Usted.
En realidad, con cadenas nunca la até. Pero sí con mascadas, con cuerdas, y, después que las compré en el aereopuerto de Seúl, en una especie de tlapalería, con esposas metálicas. Jugábamos a muchas cosas en la cama, sin estar exentos de la estética ni de los rituales sadomasoquistas. Todas las numerosas veces que la até, que la amarré y que la esposé, lo disfrutamos muchísimo. No sé por qué soy un pervertido. No sé tampoco si tenga sentido averiguarlo. (Me comparo con mi padre y creo que no estoy tan mal. Su peor perversión sexual es el bestialismo: su esposa es una bestia.) Desde luego que he sentido vergüenza; pero Susana y yo, no sé tampoco por qué, nos permitíamos prácticamente todo, incluso lo que a ninguno de los dos nos hubiera parecido antes deseable o posible. Por ejemplo, un día la penetré por el culo sin darme cuenta de lo que hacía: pero ella pegó un grito abismal y se sacudió de tal forma que me retiré espantado y sin saber bien lo que había pasado. Acaso desde entonces extraño tanto sus nalgas, no sé. A Susana le encantaba vestirse de exótica, con corsettes, ligueros, botas, guantes, y una parafernalia que yo encontré siempre deliciosa y muy excitante. Sabía también en qué momento callar, en qué momento hablar, cuándo tomar la iniciativa y cuándo dejarse hacer cualquier cosa, como cuando le metí un hielo en su coño ardiente, o como cuando la masturbaba con un consolador o con un montón de objetos, como la base de una lámpara, o una vela, frente al espejo.

Es rico coger, dice un personaje de Paul Auster; pero lo que es maravilloso es compartirse completamente en la cama, sin penas ni culpas, ardiendo de deseo. Y un espejo a un lado puede que ayude.
3. Cuando Susana se transformó en perricida y lo nuestro terminó, con gran dolor de mi alma y, creo, también de la suya, quise enterrar su recuerdo y cambié completamente la aparienciaÊde mi departamento. También quise borrar la leyenda que me había escrito en el espejo, pero no lo logré. ¿Con qué había escrito sobre él? Ni idea; nunca pensé que acabaría preguntándomelo. No se quitaba ni con aguarrás. Lo romántico sería pensar que había utilizado lápiz labial, pero aunque el color era rojo, y el trazo podía ser el de un lápiz labial, por la persistencia me parece ahora que debía tratarse de algún marcador indeleble. Si bien todo lo que escribo queda mucho más acá de los alcances de ningún relato fantástico, juro por mi madre (la misma que si me escuchara hoy, por cierto, se volvería a morir) que aunque yo podía medio borrar, con esfuerzos y con estropajo, su íntimo mensaje, después de unos días la misma leyenda, la misma letra enorme y definitiva, volvía a aparecer en la superficie. Más esfuerzo; más estropajo; más ilusión de que el mensaje desaparecía; más días; más desilusión; más mismo mensaje.
No había aparentemente otra salida que deshacerse del espejo. Pero esto planteaba serias dificultades, tampoco previstas con anterioridad. No tenía el menor interés en dejar que mis vecinos se enterasen de mis ritos sexuales, así que no podía abandonarlo en el patio y esperar simplemente a que el camión de limpia se lo llevara algún día, o a que alguien lo tomara para sí. Quise regalarlo a las señoras que me ayudan con el aseo, pero ellas me explicaron que no podían correr el riesgo de llevárselo y que se les fuera a romper en el pesero. Un sábado en la mañana pensé que estaba de suerte, porque pasó el ropavejero ofreciendo incluso pagar por cualquier tiliche; peroÊel ropavejero no estaba, como quien dice, curado de espantos. Cuando subió a ver el espejo, y vio lo que estaba escrito, se negó contundentemente a llevárselo. Le ofrecí 100 pesos, y para que no se diga que no hay gente con principios, incorruptible, se negó y hasta me parece que se ofendió con mi oferta. En un país de supersticiosos, un espejo es un objeto menos reciclable que una lata de uranio enriquecido.
Así que no podía deshacermeÊdel espejo, ni de su mensaje, ni del recuerdo de sus nalgas. Una cosa me llevaba a la otra y sufría de lo lindo (y de lo feo) cuando en las noches llegaba a mi casa y descubría el espejo en medio del vacío. Para exorcizar el recuerdo de Susana, me había ido de vacaciones primero a Cuernavaca y luego al Oriente, y había hecho pintar los muros, pulir los pisos y retapizar mis muebles. La casa parecía distinta, pero el espejo, colocado como un objeto absurdo a un lado de la puerta, me ataba a algo con lo que definitivamente tenía que romper.
Una noche llegué a mi casa como a las 3 de la mañana después de trabajar. Miré los muros de la casa mía: todo estaba en orden, salvo por el maldito espejo. Sin pensar en nada específico, lo tomé, lo subí al coche (con gran cuidado para que no se rompiera, eso sí) y me largué con él a la calle. Pensé que encontraría una de esas esquinas de la colonia del Carmen o de la del Valle, donde las sirvientas dejan las bolsas de basura apiladas para no tener que salir corriendo tras el camión recolector en la mañana. Pasé por dos o tres de esas esquinas que había visto antes, pero estaban limpias como si los vecinos nunca hubieran padecido esa fea costumbre. Después de un rato, me convencí de que era inútil. Todos los signos indicaban que yo tenía que quedarme con ese espejo para siempre. Pero tuve un rasgo literalmente heroico, prometeico, porque me negué a aceptar lo que parecía mi destino: detuve el coche en la esquina de Aguayo y Xiconténcatl, aguardé a escuchar el paso de los automóviles, esperé varios minutos pacientemente, dejé que pasaran dos temibles patrullas, y cuando todo parecía estar en calma total, en medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, para usar un verso de Villaurrutia, ¡zas!, abrí la puerta, eché hacia adelante el asiento, saqué cuidadosamente el espejo del auto, lo dejé recargado sobre la cortina metálica de una lonchería, volví al coche, lo encendí, y arranqué a toda velocidad.
Sufría la misma emoción que, supongo, deben sufrir los criminales cuando han cometido un delito: una mezcla de miedo, júbilo, asertividad y delirio persecutorio. Si una patrulla me hubiera sorprendido, me habría desmoronado: no tenía preparada ninguna explicación convincente. Imposible justificar lo que no era otra cosa que un robo al revés, pero una especie de robo al fin y al cabo. Todo lo que se haga a escondidas es sospechoso, y yo ya me sentía culpable por el solo hecho de actuar clandestinamente.
Cuando llegué a mi casa y fui consciente de que el espejo ya no estaba ahí, y de que yo era un hombre libre, sin Susana y sin policía, sin espejo ni pintura indeleble, me sentí muy bien. Una sensación de libertad fluía en mí como un río alegre y revuelto.
Hoy me pregunto quién estará presentando su imagen al espejo, quién leerá, intrigado o no, lo de las manos atadas a la espalda, y se preguntará, o no, por la suerte de Susana, por mi suerte y por la del espejo. Ojalá que, de llegar a sus manos, esta explicación no le resulte indigna de su misterio.
Tomado de Teoría, flor, espejo y nalgas de La Perricida.