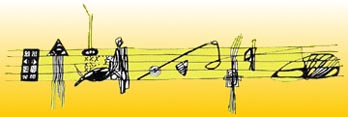
La Jornada Semanal, 8 de febrero de 1998
Cierta vez, Jacques de Lacretelle pidió a Marcel Proust algunas claves para descifrar la Recherche. Proust le dijo que la obra no tenía claves y que sus personajes eran meramente ficticios. Se ve que Lacretelle insistió, de puro chismoso, y su amigo le alargó un dulce tóxico, conservado en una dedicatoria fechada el 20 de abril de 1918: la música de la sonata de Vinteuil, cuya ``pequeña frase'' es uno de los emblemas en el amor de Swann por Odette, está tomada de la sonata de César Franck, de otra sonata de Saint-Sans, del encantamiento del Viernes Santo que se oye en el tercer acto del wagneriano Parsifal y de algún pasaje de Schubert (a buscarlo, proustianos, entre sus cientos de títulos).
Ni Lacretelle ni nadie puede sacar alguna pista válida de esta ensalada, y uso la palabra ``ensalada'' no en sentido gastronómico, sino musical: ensalada, en el barroco, era, precisamente, una obra hecha con música de diversos autores, sin consultarlos. Algunas resultaron felices: las de Mateo Flecha en España y la Beggars Opera en Inglaterra. De paso, recuerdo que este sistema de préstamos era legal en aquellos tiempos y arriesgo la idea de que, tanto en la literatura como en la cocina, cabe copiar recetas y disimularlas.
Lo cierto es que Swann sabía de memoria la música de Vinteuil que nunca escucharemos, sobre todo después de la ocurrencia de Proust. Se me antoja bautizarla ``ensalada Lacretelle''. Pero, aunque supiéramos a ciencia cierta cómo es la sonata de Vinteuil, tampoco alcanzaríamos a sentir lo que Swann sentía al tomarla como la verdad, inefable verdad, de su amor por Odette. La música, en efecto, como vivencia del escucha, queda siempre dentro de él.
¿Cómo manejarla, entonces, desde la palabra? Parece fácil concluir que una música que se canta sobre un texto -o, si se prefiere, debajo de él- se somete a lo que dicen las palabras en juego. Haga el lector la prueba de leer los versos de una canción de Schumann o un aria de Verdi y llegará, seguramente, a la conclusión contraria. La equivalencia es imposible. La realidad que adquiere un texto al cantarse jamás coincide con su lectura meramente textual.
Entonces, volvamos a la pregunta: ¿qué hay de inmanente en la palabra cantada que no se puede reducir a la textualidad literal? La respuesta racionalista, que recorre con poco discutible hegemonía el siglo XVIII, es que la música resulta un mero adorno de la letra, algo decorativo que la razón admite con agrado pero desdeña como entendimiento. En la música no hay nada que entender, lo entendible está en las palabras, hijas o madres de la razón. Filósofos hubo, en aquel tiempo de Luces a menudo enceguecedoras, que negaron a la música todo carácter espiritual, o la exilaron a una frontera que se tocaba con la bella animalidad. Se puede admitir la belleza de una rosa o un cisne, pero proclamar que son algo espiritual resulta mero espejismo de los sentidos embaucados por su propia exaltación.
Las cosas empezaron a cambiar con Herder y se alteraron radicalmente con los románticos. La música se convirtió en el paradigma de todo arte y en utopía de la palabra, lo que ésta no puede decir y que aquélla es sin decirlo. Los signos musicales no están sometidos a la servidumbre de la semántica, se mueven libremente, sin determinación de significado. No porque no signifiquen nada, como quiere un severo racionalismo, sino porque lo significan todo, en esa plenitud del sentido que la palabra persigue sin alcanzar nunca.
Lengua absoluta, autosuficiente, descargada de toda sujeción a cualquier referencia, ¿qué lengua es esta que, según cuadra a la utopía, desdice su propio ser? Lengua de la unidad finalmente lograda (¿o recuperada?), síntesis última (¿u original?) que anula las contradicciones, código universal que no pasa por la torre de Babel, o estaba ya antes de ella, carga al arte con la sublime y pesadísima tarea de desligarse de la realidad a fuerza de ser lo real en la intimidad de cada quien, de dar caza a lo inefable que está ahí, sin más (y nada menos).
En el confín de las Luces con la noche romántica, Hegel instala su conciencia infeliz, la que sufre la incapacidad de abarcar lo infinito desde su finitud. La palabra no llega a ese más allá indispensable e impracticable. La música, audazmente, sí. De algún modo, siempre ha estado en tan inconmensurable lugar. En sus expresiones extremas se proclama religión, una religión del arte que puede plantear a la sociedad su salvación: máxima fórmulaÊde la armonía, reconcilia finalmente al yo con el cosmos, al hombre individual con la sociedad, lo único con lo comunitario, lo gregario, lo similar. Por eso, aunque sin decirlo tan soberbiamente como su seguidor Wagner, Schopenhauer la pone a la cabeza de todas las artes.
Esta religiosidad musical que se prolongará entre los decadentes y servirá de cañamazo al simbolismo, al reconocer lo sagrado del arte plantea una segunda reconciliación, la que religa al artista con la sociedad. En efecto, de partida, el artista romántico es asocial, por pasivo, cuando no, por activo, antisocial, ácrata y nihilista. En esta primaria encrucijada, la música sirve para distanciar al artista de la sociedad, a liberarlo y, a la vez, encerrarlo en su autonomía estetizante y sacerdotal, de un sacerdocio solitario y eremítico. El vagabundo romántico, el Wanderer que fatiga y se fatiga en las quejumbres de la canción, está aislado en su soberbia, a veces como un monje en su celda claustral, a veces como un primitivo campesino que ignora el devenir de la historia enquistado en la ciudad.
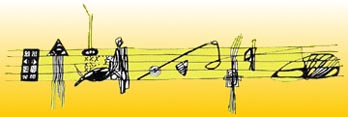
Esta radical oposición entra en crisis cuando se advierte que un artista sin sociedad tampoco puede realizarse como artista y está abocado a la muerte. Cuenta con el ser, el puro ser que Hegel equipara a la nada, pero le falta el existente devenir, que requiere de los otros. Es cierto que el suicidio y la muerte juvenil son unas salidas románticas a los males del siglo, pero no constituyen una salida creativa. La muerte acaba con el arte y propone la muerte del arte que el viejo Hegel nos anuncia y a veces, con mal contenida bronca, sentimos en los días que corren, cuando el arte no muere por aislarse, sino por confundirse con la cosa fetichizada, la mercancía. Una parálisis que equivale al aislamiento pero que es el resultado paradójico de una socialización perversa, radical a su manera.
Hubo, un poco antes, otro escenario conciliador, amable y bucólico en apariencia: la música como recuperación de la naturaleza que el hombre pierde al socializarse (Rousseau, Heine). Confieso que hallo escasamente humano a ese buen salvaje que no concibe la ley, no percibe al otro y carece de lenguaje. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez con un hombre puramente natural, el indígena que fascinaba al padre Las Casas, que sus razones personalísimas tendría para enamorarse de él? ¿Qué vida humana es esa que consiste en un puro canto? Vengan las pruebas al canto.
En todo caso, el músico romántico acredita el perfil de eso que los alemanes llaman un Sonderling, total peculiaridad, y que difícilmente podemos traducir como bicho raro, personaje inclasificable que suscita admiración y recelo, con el cual es mejor no tratarse. Los catalanes tienen una dichosa equivalencia, también intraducible, el homenot, que es un tipo extraño y, al tiempo, notable. No atesora la extrañeza del anormal, que finalmente integra una clase, sino la excepción que se sitúa al margen y en la altura, tot plegat. Goethe lo retrata con maestría en la figura del arpista, el que entretiene y aterra a los cortesanos, el que come su pan con lágrimas y vive en la nostalgia de otra vida, arrastrando la proximidad de la pobre Mignon (mujer de nombre masculino), hija del incesto.
Es curioso pero lógico que las más antiguas ficciones sobre el músico, en los siglos XVII y XVIII, pertenezcan al mundo picaresco. Wackenroder, el así llamadoÊfundador del romanticismo, dejó inconclusa, en 1798, una novela sobre el supuesto compositor Joseph Berlinger, ese paradigma de artista metido en su interioridad, en su ilustre Inningkeit, e inepto para la vida.
Su secuela es generosa. La también inacabada novela de Novalis, Enrique de Ofterdingen, gira en torno a un proyecto de músico. Rochlitz escribe De la vida de un compositor, Mrike su narración sobre Mozart, Eichendorff su paradigmático Taugenichts (algo así como el haragán, el indolente, el inservible) y suma y sigue hasta nuestros días con el Untergeher (el que decae, el que va cuesta abajo, título de un inolvidable tango de Carlos Gardel) de Thomas Bernhardt, que mezcla su ficticia existencia con los nombres históricos de Glenn Gould y Vladimir Horowitz.
Este género mixto, donde se cuenta la biografía de alguien cuya expresión es lo inefable, hizo pensar a Nietzsche que el romanticismo alemán se había realizado en la música y no en las letras, donde su promesa -absolutizar el arte- queda incumplida. Dicho de otro modo: la palabra promete, la música cumple. Nietzsche no quedó tampoco indemne de esta promesa, lo veremos luego, si queda algo por ver. De momento, añado al bagaje acumulado lo que a Kierkegaard se le ocurrió asistiendo a una función del mozartiano Don Giovanni. La música, señoras y señores, es algo demoniaco.
Sí: la música es cuerpo y pecado, naturaleza impura y caída. En el personaje de Don Juan, que es pura carnalidad, queda hecha emblema. Pero en su pura carnalidad, el Tenorio es también puro y, por ello, cumple una misión inopinadamente moralizante por catártica. No toca al espíritu, que permanece en su simétrica y opuesta pureza. Lo divino y lo demoniaco se encuentran en la música, más allá de lo corpóreo del mero pecado. Entonces: el cuerpo y el alma, cada cual por su lado, son puros. La música, suerte de alcahueta intermediaria, es la impura del cuento, porque reúne lo que Dios ha separado. Para un cristiano maniqueo como Kierkegaard, descendiente de San Agustín, el Demonio es un aspecto de Dios, el mal que nos permite discernir el bien. La sutura de ambas mitades del Ser Supremo es un pentagrama. Por algo los griegos daban a la música el don de vehiculizar a las Musas, alegorías de todo saber. Eran nueve, como los meses del embarazo, el alumbramiento del hombre sabio. Y nueve, como las sinfonías de Beethoven.
Pero dejémonos de facilidades numéricas. Este vagabundo que es el artista romántico, busca, apátrida, su tierra de origen en un lugar que circula por el mundo, se mete en todos los cuerpos y no toca tierra: el canto. A menudo, se asocia al virtuoso superdotado, como Paganini y Liszt, con el poseso, alguien diabólicamente capaz de hipnotizar al público, sumiéndolo en un delirio estático y artificial, como producido por una droga colectiva a la vez que intangible. Personifica al trino del diablo que tiembla en la sonata de Tartini y en el intervalo de tres tonos sucesivos, el prohibido tritonus diabolicus. Pecador y asocial, insiste en innúmeras ficciones germánicas de la época, hasta, con azúcar y sin peligro, en el Adalbert Stifter de Dos hermanas. Por paradoja, la unidad del cuerpo y el alma que se produce en la vibración erótica de la música (Eros es siempre unidad de lo disperso) lleva al éxtasis, separación del alma y el cuerpo. De nuevo, la paradoja catártica de Kierkegaard.
La voz de alarma no vendrá de Alemania, sino de París. Baudelaire, un wagneriano entre otras cosas, asegura que la decadencia se instala en una época donde se juntan la música y la industria. La decadencia es un inacabable proceso que para Wagner consiste en una infinita redención, un abismo de creciente pureza. En efecto, al final de Parsifal, que es el final de Wagner, se proclama la necesidad de redimir al redentor. Y ahí queda eso.
Otro wagneriano, primero apóstol y luego apóstata, Nietzsche, propone ahondar la decadencia, sumergirse en el abismo y recuperar el perdido don dionisiaco del saber, en el delirio y el trance, el don al que Occidente renunció cuando se puso pensativo con Sócrates, y que retorna en Bizet, en la ópera italiana y hasta en la maléfica sugestión (¡válgame Dios!) de las Tres Ratas en La Gran Vía de don Federico Chueca. La música, propone Nietzsche, nos libera de la historia y hay que sumergirse en la enfermedad diagnosticada por Baudelaire para curarse. En el extremo del morbo está la salud.
No escapa a nadie que dominan en estas ¿reflexiones? (más bien: flexiones del bailarín nietzscheano, el demiurgo que baja danzando de la colina inspirada al llano de los hombres) unas herencias germánicas. ¿Es la música una alegoría de Alemania, de su soledad europea, su ensimismamiento, su gloriosa incapacidad para hacerse entender por la palabra y conmover al mundo por la música? ¿Es abismal esta Alemania que prefiere la destrucción del universo con tal de afirmarse en la diferencia absoluta, como el tremendo Wotan wagneriano? ¿Opta terriblemente, como el personaje de Schnitzler en El camino hacia la libertad (1908), por la muerte del hijo, para desprenderse de la vida y poder crear la obra?

El enorme contable que redacta el último balance de la Alemania romántica, Thomas Mann, se pasará la vida dando vueltas a esta relación enigmática e inevitable entre la palabra y la música. Su diagnóstico apela a la tragedia, a una circular conmoción que asocia, íntimamente, la cultura con la barbarie. El pequeño Hanno Buddenbrook, fascinado por Wagner y seducido por su madre, se inclina a la muerte, lo mismo que Adrian Leverkühn, el compositor de Doktor Faustus, que disuelve la tonalidad y, con ella, toda esperanza de reconciliación, hecha belleza con su propia marea disolvente.
Adrian ha celebrado un pacto con el Demonio, que le concede la facultad de crear a cambio de no amar, de proclamarse estéril, de modo que el cuerpo no intervenga en ese desierto helado y espiritual (que produce el síntoma, como quiere Freud, compinche de Mann: la sífilis o su simulacro literario y alegórico) que es el éxtasis inhumano de la invención artística. Leverkühn y Satanás contratan la demonización de la música que ha propuesto Kierkegaard, según vimos, y la exhiben ante el mundo como ejercicio de purificación moral. El artista es un maldito pero a la vez un mártir de la creación, que se sacrifica como individuo humano para ser menos y más que cualquiera.
Si Mann elige la palabra y la manipula con cuidado inteligente, sus personajes escogen la música, la inefable y aniquiladora certeza de lo real, en cuyo confín está la muerte. En efecto, a su niño mimado, el Hans Castorp de La montaña mágica, los maestros le proponen lecciones inconciliables: Settembrini lo amonesta sobre el carácter asocial de la música, que ensimisma y aísla, mientras Naphta lo alecciona sobre el dolor y el terror como inductores de la conducta humana. Finalmente, su erudición mal aprendida en un sanatorio de incurables desemboca en la guerra, a la cual va cantando una melancólica canción de amor, El tilo. Se encierra en su gabinete acústico y convierte las lecciones en una ficción, el teatro de sus ensueños montado en un gramófono, donde elige cuatro partituras, ninguna alemana: Verdi es italiano, Debussy y Bizet son franceses y Schubert es austriaco. Sereno y olímpico, su observador, Thomas Mann, nos transmite un aprendizaje de la desesperación.
Mann, persistente lector de Nietzsche, gira en torno a la insoluble interrogación heredada del esteticismo romántico, contra el cual reacciona, intelectualmente, en nombre del humanismo: ¿hay, ay, una ley ética que sujeta al artista, aunque la ignore, o el inmoralismo es la condición ineludible de la creación? En las ficciones de Franz Wedekind y Hermann Bahr, por ejemplo -dos coetáneos de Mann-, la música y la erotomanía van alegremente asociadas, en yunta dionisiaca. También, si se quiere, en el decadente Walter de El hombre sin atributos de Robert Musil.
Existen respuestas de consuelo, admisibles para quien las quiera aceptar. Jakob Wassermann (¿sobreviven sus lectores?) resitúa al músico en la apacible vida pequeñoburguesa de una ciudad mercantil, en El hombrecillo de los gansos, y Romain Rolland reúne a la Alemania musical y la Francia literata en su ejemplificadora mole de Jean Christophe, donde la música acaba encarnando los ideales tripartitos de la Revolución Francesa. Hermann Hesse va ¿más allá? en su Juego de los abalorios; en su utópica Castalia los hombres se entienden por medio de acariciantes fórmulas pitagóricas que eluden a Babel: la música y las matemáticas.
Somos animales de lenguaje en los que palpita la utopía de un más allá de la palabra, la inefable habitación de lo real que la música nos promete. Largas horas de nuestra vida han sido alimentadas por la ensalada Lacretelle, fruto de una irónica propuesta proustiana. Claro, Proust no era ni es alemán. Pero la Unión Europea ha decidido tomar como himno el Canto a la alegría beethoveniano que, como Thomas Mann observa, proclama que todos los hombres seremos hermanos, apenas -nada menos- admitamos un padre común. Estas palabras de Schiller no basta con que las recitemos. Debemos cantarlas.