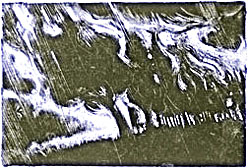
La Jornada Semanal, 22 de febrero de 1998
Prolífico y polifacético, John Updike es, junto con Saul Bellow, uno de los escritores norteamericanos más importantes de nuestros días. Autor de cerca de treinta títulos, entre los que destacan las novelas El centauro, Parejas y Corre Conejo, Updike ha escrito también una brillante comedia: Las brujas de Eastwood, llevada al cine con enorme éxito. Presentamos el cuento ``La sobrevida'', inédito en español, en donde Updike explora los dilemas de la madurez.
Cuando los Billing, tan estables en sus costumbres, llegaron a la cincuentena, descubrieron que sus amigos hacían cosas inesperadas y sorpresivas. Mitch Lothrop, de quien Carter y Jane siempre se habían burlado por chapada a la antigua, huyó con una joven fisioterapeuta jamaiquina, y Agusta, que durante tantos años había parecido un ratón -obsesionada con su jardín y con la educación de sus hijos-, tras aceptarlo como algo natural se compró un nuevo guardarropa de vestidos con hombreras, puso un nuevo techo de teja prodigiosamente caro en la casa de Weston y se hizo de la compañía de otra persona: una mujer pequeña, de ojos azules y muy emperifollada, que trabajaba como psicóloga para el Departamento de Servicios Sociales en Boston. Por otra parte, un buen día la prensa reveló que Ken McEvoy era un malversador que a lo largo de veinte años había robado entre dos y cinco millones de dólares de su firma de corretaje -nadie sabía con exactitud cuánto, ni siquiera los auditores del fisco. Evidentemente, tuvo lugar una interminable investigación en cuyo transcurso los McEvoy siguieron asistiendo a fiestas, cenas y citatorios sin despeinarse siquiera, tan sonrientes y guapos como siempre. Incluso ahora, tras las acusaciones en los periódicos y la inminente etapa de negociación de clemencia, continúan presentándose en reuniones, Ken graciosísimo y muy franco al respecto, complacido de ser el centro de atención, aunque antes siempre había parecido más bien tieso y tímido. ¿Qué había hecho con todo el dinero? Es cierto que tenían dos carros importados y una propiedad en Cabo Florida, y que viajaban a Europa los años en que no iban a Florida, pero más o menos todo mundo tenía lo mismo.
Y luego los más queridos amigos de los Billing, Frank y Lucy Eggleston, empacaron y se mudaron a Inglaterra. Era algo, les confió Frank, que habían pensado durante años; detestaban los Estados Unidos, lo que estaba ocurriendo -la vulgaridad, la mendicidad, la violencia. Excepcionalmente afables, ambos, Frank y Lucy, eran abstemios virtuales, con dietas saludables y pasatiempos serenos: Frank pintaba acuarelas y Lucy era observadora de pájaros. Se presentó una coyuntura en su carrera cuando la corporación le solicitó mudarse a Texas. En vez de ello, Frank optó por la jubilación anticipada y con sus ahorros y una pequeña herencia de ella, más el ridículo precio que su casa alcanzó -diez veces lo que habían pagado por ella a principios de los sesenta-, se mudaron a Inglaterra, en una época en que la libra era barata con relación al dólar. ¿Por qué posponer un sueño -le preguntaron a Billing- hasta que se es demasiado viejo para disfrutarlo? Encontraron una casa apropiada, no en uno de los bellos condados al sur de Londres sino cerca de Norfolk, donde, como explicaba Lucy en una de sus cartas, ``el cielo es tan grande como dicen que es el cielo de Texas''.
Las cartas fueron menos frecuentes de lo que los Billing habrían esperado, y por su parte comprobaron que ellos mismos tardaban más de lo que habían prometido en visitar a sus trasplantados amigos. Habían pasado por lo menos tres años antes de que, por fin, después de unos días en Londres para habituarse al cambio de horario, la moneda y la confusión de izquierda-derecha, tomaran un tren hacia el norte, descendieran en una estación más allá de Cambridge y fueran saludados en el húmedo y ventoso crepúsculo por una sombra exuberante con sombrero gacho en la que finalmente reconocieron a Frank Eggleston. Había engordado y había adquirido esa rosada complexión inglesa, además de esa poco norteamericana manera de aclararse la garganta varias veces en rápida sucesión. Mientras manejaban por la A-11, y luego por serpenteantes caminos campestres, Carter creía oír que el acento de Frank se derretía, haciéndose cada vez menos entrecortado y espasmódico conforme él y sus acompañantes hablaban y calentaban el interior del carro con su refunfuñante y cadenciosa norteamericanidad.
Después de muchas vueltas en una oscuridad creciente, llegaron a Flinty Dell(1) -un nombre que sin duda ningún nativo habría dado a la ligeramente desolada construcción de ladrillo color mostaza, con sus múltiples gabletes y dispersas ventanas de tamaño dispar detrás de su alto muro y sus setos de aligustre. Lucy se veía casi igual que siempre: de cabello rubio rojizo y cara ancha, siempre llevaba puestos suéteres gastados, faldas plisadas a cuadros y zapatos de tacón bajo para sus caminatas de observación, pero aquí esa misma vestimenta parecía tener un matiz más chic y menos agresivamente ``sensible'' que el que tenía en casa. Su agradable aspecto de sencillez, más bien imperceptible en la vieja multitud de esposas suburbanas laboriosamente acicaladas, había florecido en este clima; su estilo, mientras les mostraba la casa y las habitaciones de la planta superior, de alguna manera la pareció a Carter floreciente, nupcial. Los condujo a través de un laberinto de habitaciones tapizadas brillantemente y de estrechos pasillos, subiendo primero por una escalera y bajando luego por otra, y a través de la cocina a un patio, donde ella y Frank se equipaban con bufandas y botas altas y gruesos guantes de piel y bastones y fustas y rastrillos y palas, para sus siempre vigorizantes quehaceres al aire libre. Un granero, en el que albergaban a los caballos, era parte de la casa. La iglesia del pueblo estaba justo al otro lado del pastizal, a través de un sendero en el bosque. La vasta propiedad de un oscuro duque se extendía alrededor, con kilómetros y kilómetros de maravillosos caminos de herradura. Y también había marjales, y las ruinas de un priorato, y pueblos donde podían adquirirse antigüedades por casi nada. Pero ya es muy noche para ver los alrededores o para hablar sobre ellos, dijo Lucy, sobre todo porque los Billing deben estar exhaustos y sin habituarse aún al nuevo horario.
``Oh, no -dijo Jane- Carter estaba tan decidido a habituarse al horario inglés que ni siquiera me dejó tomar una siesta el primer día. Caminamos bajo la lluvia todo el tiempo desde la Galería Nacional hasta la Galería Tate, donde tenían una enorme retrospectiva de esa horrenda Escuela de Fregaderos.''
``Lo cuentas en forma muy divertida'', dijo Lucy mientras doblaba sus regordetas pantorrillas pecosas bajo el vencido borde del sofá. La sala era más bien pequeña, aunque con techos altos. El mobiliario, que seguramente habían adquirido allí, se apiñaba como un público habitual y expectante en torno a la pequeña chimenea enrejada, en la que se consumían vivazmente trozos de leña demasiado pequeños para llamarlos troncos. ``Creíamos que íbamos a ir a Londres todos los días pero parece que siempre hay mucho que hacer aquí.''
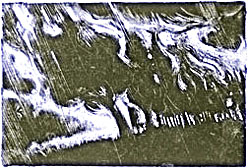
La cantidad de oportunidades para observar aves era increíble y, para su propia sorpresa, Lucy se había involucrado mucho con la iglesia local y las obras de caridad del pueblo. Frank estaba pintando con gran seriedad, se había unido a la asociación de artistas de Norwich y había exhibido algunas acuarelas en sus bienales. òltimamente había cambiado las acuarelas por el óleo. Algunas de sus obras colgaban en la sala: húmedos cielos grises y casitas oscuras al abrigo de sombrías arboledas delineadas con verde y morado. Después de atizar el fuego y de añadir unos trozos más (cuyo humo tenía el dulce aroma de un narcótico), Frank insistió en que los Billing tomaran un trago más, pese a que todos concordaban en que era demasiado tarde y mañana sería un día muy importante. Lucy iba a llevarlos al mar mientras Frank iba de caza. Whisky, brandy, oporto, madeira y varios tipos de sherry salieron a relucir. Carter recordaba que en Estados Unidos los Eggleston eran abstemios, pero la amenidad inglesa parecía haberles quitado eso. Carter bebió oporto y Jane bebió sherry conforme contaban las noticias norteamericanas: Mitch Lothrop y la fisicoculturista jamaiquina vivían en Bay Village y habían tenido un bebé, y Augusta había transformado la casona Weston en una especie de comuna en la que vivían un total de cinco mujeres. Ken McEvoy salió ya, después de dos años de cárcel, y obtuvo un puesto en un renombrado banco bostoniano, pues se supone que ahora es un experto en contabilidad fraudulenta. Aunque él y Molly todavía traen su viejo Jaguar y una camioneta Volvo, es obvio que debe haber escondido millones, porque siempre se la pasan volando -incluso para pasar el fin de semana- a ese lugar en las Bahamas que tal vez sea de su propiedad. Etcétera, etcétera.
Frank y Lucy se habían puesto sonrientemente silenciosos bajo semejante andanada de chismes importados, y cuando Carter se levantó y sentenció: ``los estamos aburriendo'', ninguno de ellos lo contradijo. Había perdido la cuenta de las veces que Frank le había llenado su copa de oporto, o de las que se había servido a sí mismo un poco de brandy, y las pecas en las espinillas de Lucy habían comenzado a hormiguear; sin embargo, sintió que al ponerse de pie había cortado algo bruscamente. Todos parecieron sentirlo así -esa imposibilidad, pese a toda su buena disposición, de reanudar viejos lazos-, y los invitados fueron conducidos a la cama en una perceptible atmósfera de renuencia, Lucy mostrándoles el baño una vez más y asegurándose de que tenían toallas.
En la madrugada, Carter despertó y quiso ir al baño. Todo ese oporto... Afuera el viento soplaba, agitando vagos contornos de árboles negro-sobre-azul. Sin encender la luz, para no despertar a Jane, encontró la puerta de la recámara, la abrió silenciosamente en la oscuridad y dio dos firmes pasos escaleras abajo, rumbo al pasillo en el que se encontraba el baño. Al segundo paso, bajo su pie no había más que aire. Su adormecido cerebro fue arrastrado a la acción. Se dio cuenta de que estaba cayendo por las escaleras. Mientras braceaba en el espacio negro, tuvo tiempo de pensar en el ruidero que haría su cuerpo al caer, en que se despertarían los Eggleston y en lo embarazoso y perturbador que les resultaría arreglárselas con su cuerpo roto. Incluso tuvo tiempo para reflexionar en cuán extrañamente abnegado era este último pensamiento. Pero entonces algo -o alguien, sintió- lo había golpeado justo en el centro del pecho y Carter se hallaba de pie en lo que parecía un descanso de la escalera. Escuchó durante un instante. No oyó más que la queja del viento al chocar contra la casa y subió los seis o siete escalones de vuelta al segundo piso.
Ahora recordaba que se llegaba al baño dando vuelta a la izquierda inmediatamente después de salir del cuarto, luego a la derecha, junto al pasamanos que resguardaba el hueco de la escalera, y luego nuevamente a la izquierda, en la segunda puerta. Se deslizó por esa ruta y abrió esa puerta. El blanco lavabo y el excusado tenían un brillo propio en la noche sin luna, de manera que nuevamente pudo prescindir de la luz. Las piernas le temblaban y el pecho le dolía un poco, pero se sentía mejor después de haber vaciado la vejiga. No obstante, al salir otra vez al oscuro pasillo no pudo encontrar el camino a su recámara. Las paredes lo rodeaban como en una casa de la risa. Un enorme plano pulido contenía a un hombre envuelto en sombras que en un momento dado lo tocó, con un abrupto tacto aceitoso, y le hizo darse cuenta de que era él mismo reflejado en un espejo. En los otros tres lados a su alrededor había superficies opacas dispuestas en paneles como puertas. Entonces una de las puertas dio paso a una delgada hebra de pálida luz azul que pareció desplazarse diagonalmente; los ojos de Carter se adaptaron a la oscuridad lo suficiente para percibir un papel tapiz -ligeramente rasposo y tibio al tacto- y el rectilíneo brillo, como la vía de un tren, del barandal. Volvió sobre sus pasos. Parecía haber muchas puertas a lo largo del pasillo, pero la que abrió le descubrió su recámara. El viento había amainado y bisbiseaba en el firme marco inglés de la ventana; cuando Carter se acercó a la cama, pudo escuchar a Jane respirando. Se deslizó a su lado y en un instante se quedó dormido.
Al día siguiente, al examinar el sitio de su aventura, se maravilló de no haberse matado. Debió haberse pegado en el pecho con la protuberancia oval de uno de los postes del pasamanos de la escalera; si hubiese caído de otra forma, le habría pegado en la cara -quebrándole los dientes frontales, o sacándole un ojo-, o simplemente se habría seguido de largo y se habría roto el cuello contra el muro del descanso. No recordaba haberse agarrado de nada ni de haberse levantado; pero entonces, ¿cómo había vuelto a ponerse de pie? O bien había una laguna en su memoria o el golpe lo había hecho caer parado. Si había ocurrido lo segundo, parecía un milagro; pero Jane, después de enterarse de lo que había sucedido, no lo consideró tan maravilloso: lo que hizo fue enseñarle, como si fuera un niño estúpido, cómo se encendía la luz del pasillo con uno de esos interruptores británicos de palanca que parecen un grueso espadín con un botón en la punta.
Carter se sintió desairado; le había contado su aventura nocturna mientras permanecían acostados, con un murmullo muy parecido al que ella, treinta años antes, había empleado para confiarle la sospecha de que estaba embarazada. En cambio los Eggleston, durante el desayuno en la planta baja, respondieron de manera más apropiada: expresaron su asombro y su alivio porque no se hubiera lastimado. ``¡Pudiste haberte matado!'', dijo Lucy, con una inflexión que en Estados Unidos jamás habría sonado tan vivaz, tan parecida al trino de un pájaro.
``¡Exactamente!'', dijo Carter. ``Y en ese momento, mientras me hallaba en el aire, pensé: `¡Qué fastidio para los pobres Eggleston!'''
``Fue muy decente de tu parte'', dijo Frank, llevándose la taza de té a los labios. Estaba apurado por irse a su cacería; se había levantado desde horas antes para pintar una escena que requería la luz del alba y tenía los dedos manchados de azul y de amarillo.`` No morírtenos en casa'', terminó.
``A veces sucede'', dijo Carter. ``Uno ve cada vez con más frecuencia a sus coetáneos en los obituarios de El Globo. El Mero Mero está cerca.'' Este arranque de teología fue tan inesperado que los otros tres se le quedaron viendo en medio de un silencio que permitía oír el chisporroteo de la chimenea y el choque de las cucharas en las tazas. No obstante, Carter no se sintió apenado, pero sí sobrenaturalmente sereno. El mundo que se le revelaba, desde los detalles del desayuno inglés de jugo y mermelada dispuesto en la mesa hasta el paisaje verde y lodoso enmarcado por varias ventanas, le recordaba libros infantiles que había leído hacía cincuenta años y tenía el encanto de lo intemporal.
Se calzó como pudo las Wellington de Lucy y salió a caminar con Frank para admirar los caballos. El suelo de Norfolk estaba cubierto de pedernal -guijarros afilados y gredosos. Recogió uno y lo sostuvo en la mano. Se sentía tibio. Un manto calizo, poroso como el hueso, envolvía un núcleo brillante y azuloso. Trató de imaginar el acontecimiento geológico -algún inmenso océano evaporado- que había precipitado esta granizada de fragmentos cuasi óseos. El abundante pedernal, la empenachada yerba de restallantes verdes, los fuertes olores a caballo y a piel
y a forraje y a heno gravitaban sobre los revitalizados sentidos de Carter con una fuerza nueva; parecían una broma cósmica bajo apariencias mundanas, y en el aire había una liberación de presión que permitía que los árboles -hayas y robles- alcanzaran la altura de nubes tormentosas. El aire estaba frío, más frío de lo que se había imaginado que estaría en abril en Inglaterra. ``¿El viento siempre es así?'', le preguntó al otro hombre.
``Casi siempre. Ahora ha tardado en llegar la primavera.'' Frank, con una chaqueta de caza y pantalones de montar, había ensillado un caballo en el establo y jugaba con la brida, haciendo que la gran cabeza castaña del animal, con su elástico morro gris y sus inquietos ojos gelatinosos se jaloneara con resentimiento. La presencia física de un caballo -la punzante y agresiva enormidad del animal, y la sensación de una pequeña chispa, un destello de limitada y nerviosa inteligencia dentro de su largo y monstruoso cráneo- no era una presencia que Carter confrontara frecuentemente en su otra vida.
``¿No te altera los nervios?''
``Los fortalece'', dijo Frank con su adquirido tono de baladronada. ``Y te mantiene alerta.''
``Sí'', dijo Carter, ``me doy cuenta.'' Se sentía sensible, vigilante, estimulado. El centro de su pecho estaba levemente lastimado. Tenía los dedos encogidos y entumidos dentro de las botas de Lucy. Bufando y arrastrando las pezuñas, el caballo salió del granero y de pronto Frank ya estaba encima de él, transfigurado, majestuoso, el rostro rosado coronado con un redondo sombrero negro, él y el caballo una sola criatura. Las dos mujeres salieron de la casa de ladrillo color mostaza para ver cabalgar al dueño, caminando con parsimonia por el camino de pedernal hacia el sendero en el bosque. Los árboles, aún no totalmente cubiertos de hojas, estaban punteados de hojuelas y candelillas, como una venda de muselina moteada. Cubierto por semejante velo, Frank desapareció paulatinamente. ``Una escena conmovedora'', dijo Carter. De pronto cayó en la cuenta de que ese espectáculo, asombroso e inofensivo, sería su dieta fija durante su estancia. Se sentía ingrávido, como si a partir de la caída en las escaleras hubiese adquirido alas.
Lucy les preguntó qué les gustaría hacer primero, dar un paseo junto al río o ir al mar. Luego ella misma decidió que debían hacer ambas cosas y, así, echaron en la cajuela una provisión de botas y zapatos de hule. Carter se sentó en la parte posterior del pequeño Austin -rojo, aunque la noche anterior, en la estación, le había parecido negro- y dejó que las dos mujeres viajaran en la parte delantera. Jane ocupó lo que en Estados Unidos habría sido el asiento del conductor, de manera que Carter se sobresaltaba y se sentía en peligro cada vez que ella volteaba para verlo o gesticulaba con ambas manos. Lucy parecía muy acostumbrada al lado equivocado de la carretera, y conducía con un desconcertante desparpajo. ``Estas pocas casas son el pueblo'', dijo. ``Y la iglesia está detrás de ellas. No la pueden ver muy bien debido a ese inmenso castaño. Dicen que es un árbol increíblemente antiguo. La iglesia no lo es tanto.''
En el otro lado de la carretera había unas ovejas llenas de polvo, con manchas de color, mezcladas con unos corderos saltarines. El río no estaba lejos, y Lucy se estacionó junto a un puente de hierro del que constantemente se precipitaban helados pliegues de agua hacia una oblicua esclusa de concreto. Se había construido una serie de represas apilando sacos de cemento y dejando que el proceso natural los humedeciera y endureciera. Lucy los condujo por una senda lodosa entre la ribera y un sembradío que había sido arado hacía poco; a ratos, el pálido suelo, cubierto hasta el horizonte de trocitos de pedernal con aspecto de huesos, se alzaba visiblemente hacia el cielo grisáceo que amenazaba con desplomarse. El viento revolvía los oscuros surcos de los sembradíos.
``Casi tuvimos una sequía'', dijo Lucy, alzando la voz, el pañuelo puesto contra la pecosa mejilla. Sus ojos, que guiñaba con frecuencia, tenían un color pálido entre azul y verde, como el berilio, y bajo este desolado cielo cobraban un brillo misterioso. ``¡Oh, miren!'', gritó, señalando. ``¡Un pequeño carbonero haciendo acrobacias! La semana pasada, más cerca del bosque, vi una pareja de picoteras. Generalmente vuelan al continente en esta época del año. ¿No los aburro? Es cierto que el viento asusta un poco, pero quiero que vean mi garza gris. Su nido debe estar en alguna parte del bosque, pero Frank y yo nunca hemos sido capaces de dar con él. Le preguntamos a Sedgwick -el guardabosque del duque- en dónde deberíamos buscarlo, y dijo que si nos poníamos a favor del viento lo oleríamos. Como ustedes saben, comen carne -roedores y víboras.''
``Vaya'', dijo Jane, por decir algo. Carter no podía apartar la vista de las distantes y oscuras líneas de tierra que se alzaban, como las tormentas de polvo en Texas. Muy pronto, al avanzar hacia el río, se encontraron con el pequeño carbonero haciendo cabriolas sobre sus cabezas, y conforme se aproximaron al bosque volaron parvadas de estorninos, negros, moteados y estridentes.
``¡Miren! ¡El rey pescador!'', gritó Lucy. ste era un pájaro brillante, petirrojo y de cabeza verde, con una cola azul acero. Revoloteó la cola hacia atrás y hacia adelante y voló zumbando sobre la reluciente superficie del río. Pero la garza gris no aparecía, a pesar de que pasearon casi un kilómetro por la orilla del bosque. Podían escuchar el quejido de los troncos cuando el viento estremecía sus copas; los árboles más altos y más frondosos no sólo parecían bufar sino a la vez encubrir varias pequeñas explosiones que despojaban de hojas parte de sus oscilantes ramas. Los ojos de Carter lagrimearon y Jane se cubrió la cara con las manos, cubiertas a su vez con gruesos guantes prestados.
Finalmente, su anfitriona se detuvo y anunció: ``Mejor dejamos esto por la paz; ¡qué desilusión!'', y los llevó nuevamente al auto.
Cuando se acercaron a la brillante y rugiente esclusa, Carter tuvo la repentina y singular sensación de que debía mirar a sus espaldas, y allí estaba la garza, saliendo del bosque y dirigiéndose a ellos, en contra del viento, desplegando sus dos metros de alas en mitad del aire como un ángel.
El viento empeoró cuando se dirigieron al mar. En el mapa, el viaje parecía más bien largo, pero Lucy aseguró que lo había hecho con frecuencia y que siempre regresaba alrededor de la hora del té. Mientras ella se batía con los estrechos caminos, Carter, en el asiento trasero, no podía distinguir entre sus jalones al volante y los empujones que el viento le daba al Austin. En el radio, una voz mesurada, melindrosa, hablaba de un ventarrón proveniente del Mar de Irlanda y de condiciones que eran ``cercanas a las de un ciclón'', y Jane y Carter se rieron. Lucy solamente sonrió y dijo que a menudo usaban esa expresión. En un pueblo que a Lucy le era especialmente querido, particularmente histórico y pintoresco, había un grupo de personas paradas en una acera en la cima de una colina, cerca del muro del patio de una iglesia. La iglesia era la de Norman, con arcos ornamentales y senderos de guijarros rojos que fabricaban los albañiles del lugar. Al pasar, Lucy aminoró la velocidad para ver si había ocurrido un accidente.
``Creo'', aventuró Carter, ``que están mirando un árbol.'' Un árbol alto que se asomaba a la calle desde el patio de la iglesia se mecía con el viento.
``¡Qué lata!'', dijo Lucy, ``he manejado tanto y lo que quería enseñarles está atrás a mitad del pueblo.'' Dio la vuelta y, mientras manejaba, algunas de las personas de la pequeña multitud, reconociendo el carro, parecían divertidas. Un policía, con una capa para la lluvia, pedaleaba su bicicleta cuesta arriba, con mucha energía, inclinando la cabeza hacia el frente.
Lo que Lucy quería que los Billing vieran en el pueblo era una calle de casas del siglo dieciséis, todas ellas con muros entramados de madera, y todas con una inclinación distinta con relación a la recta que trazaría una plomada.
``¿Quiénes viven en ellas?'', quiso saber Carter.
``Oh, gente -aunque me atrevería a decir que cada vez más se trata de jóvenes atrevidos que abren tiendas en la planta baja.'' Lucy volvió a dar la vuelta y esta vez, al subir la colina, se toparon con una barricada de la policía y el gran árbol caído sobre lo ancho del camino. En realidad, sólo la mitad del árbol; la copa había caído por tierra pero la base, con una astillada herida blanca en el costado, aún permanecía de pie.
En el interior del auto, los tres norteamericanos rieron a carcajadas al comprender por qué le había divertido a los pobladores verlos pasar nuevamente debajo del árbol. ``Uno esperaría que alguien nos hubiese gritado algo para advertirnos'', dijo Jane.
``Bueno, supongo que pensaron que teníamos ojos para ver tan bien como ellos'', dijo Lucy. ``Así es como son. No te dan nada; uno tiene que pedirles.'' Y mientras se bamboleaban entre arbustos espinosos y muros de piedra, describió su trabajo en la iglesia, sus obras de caridad en el área. Era asombroso cuántos incestos había, y cuánto alcoholismo, cuánta desesperanza. ``Esta gente no es capaz de imaginar un futuro mejor para sí misma. Por ejemplo, nunca soñarían con ir a Londres, ni siquiera por un día. Viven absolutamente encerrados en su mundito.''
``¿Y qué hay de la televisión?'', preguntó Jane.
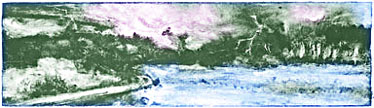
``Oh, la miran, pero no creen que tenga nada que ver con ellos. A ellos los cuidaron, y comparados con sus padres y abuelos no fueron criados tan mal. La crueldad del antiguo sistema que contrataba mano de obra para la agricultura casi está más allá de la imaginación; hacían que la gente trabajara hasta morir, literalmente. Recogiendo pedernal, por ejemplo. Cada primavera todos salían a quitar el pedernal de los campos.''
A Carter eso no le parecía demasiado cruel. Él mismo había recogido unos cuantos pedernales, espontáneamente. Eran porosos, pálidos, intrincados, sempiternos. Su mente divagaba mientras Lucy seguía hablando sobre los pobladores de Norfolk, y Jane terciaba con sus propias preocupaciones -su deseo, ahora que los hijos se habían ido de la casa, de salir y servir en algo; no precisamente ir al gueto frenética y llena de buenas intenciones, sino de hacer algo útil, algo con gente...
Carter había estado dormitando, pero la acentuación que las mujeres daban a sus palabras había detenido su cabecear. Sentía que él había sido suficientemente útil en su vida, y que había visto suficiente gente. En su despacho -era abogado- era consciente de una curiosa laguna, como esas lagunas que se hacen en la radio para impedir que salgan obscenidades al aire. Apenas dos o tres segundos, entre reto y respuesta, entre logro y gratificación, pero suficientes para decirle que algo estaba fuera de sincronización. Repasaba los movimientos, y toda la gente joven a su alrededor lo sabía. Cuando hablaba, su voz sonaba falsa, no del todo suya. No hacía mucho se había dado cuenta de que existían vastas porciones del mundo que ya no le importaban -Henry James, por ejemplo, y el hockey profesional sobre hielo, y el desarme nuclear. No dudaba del interés que estas áreas podrían generar, pero no para él, ya nunca. Las dos mujeres que iban adelante de él -las rojizas trenzas rubias de Lucy cuando recalcaba un punto y los canosos rizos morenos de Jane que rebotaban suavemente cuando asentía con la cabeza, con afanosa empatía- parecían criaturas ajenas, como el caballo, o el carbonero con su cabecita negra. Las dos esposas sonaban tan agitadas y gorjeantes como si sus vidas acabaran de empezar -como si el noviazgo y los maridos y los hijos fueran el preámbulo a una especie de triunfante ministerio menopáusico entre los privados de derechos y los incestuosos. Se amaban mutuamente, reflexionó Carter con fatiga. Las mujeres tenían la pasión de los conspiradores, la energía que la esperanza de tomar el poder le brinda a toda persona clandestina. Mientras hablaba y le aconsejaba a Jane, Lucy apenas parecía notar que había esquivado más de una vez los restos de ramas que obstruían la carretera. Por las ventanillas, Carter miraba en extraña cámara lenta los restos de los árboles y los cables aéreos que se sacudían como si la tierra misma hubiese perdido sus amarraderos.
Entonces, del cielo revuelto y amoratado se desprendió una lluvia tan violenta que los limpiadores no bastaban para despejar el agua del parabrisas, que parecía vidrio congelado. El techo del carro resonaba monótonamente. Lucy alzó la voz: ``Hay una posada encantadora justo en el próximo pueblo. ¿Les parecería bien detenernos un rato y comer algo?''
Sólo de correr los pocos metros que iban del estacionamiento al portal de la posada, los tres se empaparon. Adentro, todo era idílico: una gran chimenea ennegrecida crepitaba, silbaba y despedía el dulce aroma de la leña del lugar, vigas labradas se curvaban casi hasta tocar la cabeza de Carter, y había un bufet de mousse de salmón, huevos al jerez y guisado de carnero, servido por un joven atento y una sonrosada muchacha a cuyas espaldas resonaba la lluvia como un efecto escénico. El trío comió y bebió cerveza y té. A pesar de las protestas de Lucy, Carter pagó.
Al lado, a través de un arco que comunicaba ambos locales, una tienda de antigüedades tentaba a los turistas, y mientras la tormenta proseguía Lucy y sus visitantes daban un vistazo entre las pulidas superficies, la plata y los espejos, los grabados enmarcados y las mesas de marquetería. Carter quedó impresionado por un gran escritorio lustroso, chapeado con una madera que parecía conservar múltiples huellas difuminadas de una caterva de gatos dorados. ``Nudo de olmo, principios del siglo dieciocho'', decía la etiqueta, junto con un precio de miles de libras. Le preguntó a Jane si le gustaría, como si un mueble más pudiera retenerla en casa, apartada de obras de caridad.
``Es preciosa, cariño'', dijo ella, ``pero es tan cara, tan grande.''
Nudo de olmo: tal vez ese era el encanto, el toque de atractiva fantasía. En Estados Unidos los olmos estaban muertos, tan muertos como los anónimos trabajadores que habían puesto esta glamorosa chapa.
``Pueden enviarlo'', respondió, tras una laguna de unos segundos. ``Y si no cabe en ninguna parte podemos venderlo en Charles Street sacándole alguna ganancia.'' Su voz no sonaba del todo suya, pero sólo él pareció notarlo. La conversación de las mujeres en el carro le había obligado a hacer una demostración de poder, de poder masculino.
Intensificando su pizca de acento británico, Lucy regateó con la gerente -una mujer gorda y dispersa, con una nariz roja que goteaba y una mantilla de gitana que mantenía apretada alrededor del cuello- y obtuvo una rebaja de cuatrocientas libras. Carter se asustó momentáneamente por precipitarse a hacer esta compra, al darse cuenta de lo alto que debería ser el margen de ganancia para absorber semejante descuento de manera tan indiferente.
Luego siguieron formas que había que firmar, y tarjetas de crédito que había que autentificar por vía telefónica; mientras se cumplían tales transacciones, la tormenta sobre el techo amainó. Los tres compradores salieron a un paréntesis climático sorprendentemente soleado. Gotas de lluvia resplandecían en todas partes como una cubierta de hielo, y los charcos de las aceras reflejaban el violeta del cielo cuasi ciclónico.
``Qué jovial, ostentoso y raro en ti'', dijo Jane.
``Siempre tan festivo'', asintió Lucy.
``Es una especie de juego'', admitió él. ``¿Cuáles son las probabilidades de que volvamos a ver ese escritorio?''
Lucy se ofendió un poco, como si se impugnara a sus compatriotas adoptivos. ``Oh, son muy respetables y honestos. Frank y yo hemos tratado con esta gente unas cuantas veces.''
Un milagroso barniz lo cubría todo, poniendo brillantes cuentas en cada rama de la carretera, en cada brizna de paja de los techos de las casas, en cada diminuta margarita que temblaba en el pasto junto a las tapias campiranas manchadas de liquen. Luego, las nubes volvieron a cubrirlo todo, y el paisaje quedó sumergido en sombras. Había muchos árboles caídos o quebrados. Pequeños enjambres de trabajadores con uniformes que tenían un color naranja calabaza, en vez del naranja fosforescente o del amarillo que usarían en Estados Unidos, zumbaban con sierras y jalaban con cuerdas los troncos y ramas que obstruían el camino. Esperar que uno de esos grupos cediera el paso tomaba su tiempo, y mientras tanto el viento, como una mano gigantesca, mecía suavemente el pequeño Austin. Carter acarició el sensible centro de su pecho bajo su corbata: su secreto, el sello de su pacto nocturno, su pasaporte a este día singularísimo. Había sentido el choque en la oscuridad como el rudo e impaciente golpe que un padre le da a su hijo para salvarlo. ``¿Cuánto falta para llegar al mar?'', preguntó.
``Bien puedes preguntar'', dijo Lucy. ``En un día de buena navegación ya estaríamos allí.'' Los carros delante de ellos aminoraron la velocidad y luego se detuvieron completamente. Un policía de cara redonda y juvenil explicó que había cables tirados a través del camino.
``Eso lo arruina todo'', reconoció Lucy. La desviación añadiría por lo menos veinticinco kilómetros más a su viaje. Ahora el paisaje parecía teñido con una tinta que barría los pálidos campos con olas de variable intensidad. A lo largo de una loma lejana, esqueléticas torres de energía eléctrica marchaban en procesión, su estructura esbozada con fantasmal delicadeza contra el negro cielo. Una banda de ángeles.
Jane consoló a Lucy: ``En realidad, querida, si veo más pueblos encantadores voy a reventar.''
``Y vemos el mar todo el tiempo cuando estamos en Cabo'', añadió Carter.
``Pero no nuestro mar'', dijo Lucy. ``El Mar del Norte.''
``¿Acaso no es feo, frío y lleno de aceite?'', preguntó Jane.
``No por mucho tiempo más, según dicen. Van a eliminar el petróleo. Pero bueno, si a ustedes realmente no les importa, supongo que no hay nada más que hacer que regresar. A Frank le gusta cenar temprano después de haber ido de cacería.''
Casi oscurecía por completo cuando llegaron a Flinty Dell. El viejo castaño había sido derribado por el viento -un ruinoso cadáver gigante con un tocón tronchado como un tallo apuntando a los cielos- y dejaba a la vista una deslustrada iglesita victoriana. El árbol había caído sobre el muro del patio de la iglesia y lo había tirado; tras lo que uno habría creído ladrillos armoniosamente alineados, no había sino una mezcla informe de grava y arena.
Frank salió a recibirlos a la entrada del estacionamiento. En la oscuridad, su cara se veía blanca y su voz no sonaba divertida. ``¡Dios mío! ¿Pero dónde han estado? ¡No puedo creer que hayan andado manejando con este clima! ¡La cacería se canceló, la radio ha estado cancelando todo y advirtiendo a la gente que por favor se aparte de las carreteras!'' Puso una mano temblorosa sobre el borde de la ventana abierta del auto; la uña de su meñique todavía tenía una mota del azul de la mañana.
``¿Con esta brisa?'', dijo Lucy con voz de arrullo.
``¡Pero Frank'', dijo Jane, ``qué amable de tu parte que te preocuparas!''
Y Carter también estaba divertido y sorprendido de que Frank no supiera que ahora ya estaban más allá de todo eso.
(1) En español, ``Cañada de Pedernal'' (N. del
t.).
Traducción: Rafael Vargas