
La Jornada Semanal, 7 de junio de 1998
Nos honramos en publicar estos tres textos inéditos de Milan Kundera pertenecientes al libro de ensayos titulado El velo de la preinterpretación en llamas, que próximamente pondrá Tusquets en circulación.
El mal gusto de repetirse
Durante una de mis primeras estancias en la Bohemia descomunizada, un amigo que ha vivido allí desde siempre me dijo: lo que necesitamos es un Balzac. Porque lo que se ha instaurado aquí es una sociedad capitalista, con todo lo que en ella es vulgar, cruel y estúpido, con advenedizos, estafadores y timadores, con la grotesca chabacanería de los nuevos ricos. La crueldad del dinero ha sustituido a la crueldad de la política. La estulticia comercial ha sustituido a la estulticia ideológica. Pero lo que convierte esta nueva experiencia en algo pintoresco es que conserva, intacta en su memoria, la antigua, que ambas experiencias se han ensamblado y que la Historia, al igual que en la época de Balzac, demuestra ser capaz de generar increíbles embrollos. Mi amigo me cuenta entonces la historia de un anciano, antiguo alto funcionario del partido, quien, hace veinticinco años, propició la boda de su hija con el hijo de una gran familia burguesa expropiada, al que en seguida facilitó (como regalo de boda) una brillante carrera profesional; actualmente este apparatchik vive completamente solo sus últimos días: la familia de su yerno ha recuperado los bienes que habían sido nacionalizados y la hija se avergüenza de ese padre comunista a quien sólo se atreve a ver en secreto. Mi amigo se echó a reír: ¿Te das cuenta? ¡Es, literalmente, la historia de papá Goriot! El hombre que fue poderoso en la época del Terror logra casar a sus hijas con ``enemigos de clase'' que, tiempo después, en la época de la Restauración, ya no quieren saber nada de él, hasta tal punto que el pobre padre no puede verlas nunca en público.
Mi amigo y yo nos reímos de buena gana. Hoy me paro a analizar esa risa: a fin de cuentas, ¿por qué nos reímos?

Se impone la célebre idea de Marx: un acontecimiento histórico se repite siempre en forma de farsa. Pero ¿es realmente tan ``fársica'' la historia del anciano apparatchik? No: su vejez es tan conmovedora y triste como la de papá Goriot. No es una situación la que, al repetirse, pasa de repente a ser cómica. Es el que se repite el que es cómico. Porque para repetirse (y en nuestro caso es la propia Historia la que se repite) se necesita no tener pudor, ni memoria, ni inteligencia.
El hecho de que un hombre le diga a una mujer ``te quiero'' no tiene en sí nada de cómico; pero, si se lo dice por vigesimotercera vez a la vigesimotercera mujer, con el mismo tono sincero, con la misma lágrima a punta de saltársele, querámoslo o no, nos reiremos aunque la vigesimotercera mujer sea tan querida como la primera.
Volviendo al viejo apparatchik: no es él el que provocó nuestra risa. La provocó la Historia.
Y volviendo a la exhortación de mi amigo praguense: ¿necesita a su Balzac la época en que vive mi amigo en Bohemia? Tal vez. Tal vez a los checos les resultaría útil, ilustrativo e interesante leer novelas sobre la recapitalización de su país, un ciclo novelesco amplio y rico, con muchos personajes, muchas descripciones, escrito al modo de Balzac. Pero ningún novelista que se precie escribirá esa novela. Sería ridículo escribir otra Comedia humana. Al igual que sería ridículo escribir acerca de la segunda guerra mundial una novela al modo de Guerra y paz. Porque así como la Historia (la de la humanidad) puede tener el mal gusto de repetirse, la Historia de un arte no tolera las repeticiones. El arte no está ahí para registrar, cual gran espejo paciente, las infinitas repeticiones de la Historia. Está ahí para crear su propia Historia. Lo que quede un día de Europa no será su Historia repetitiva, que en sí misma no representa valor alguno. Lo único que puede quedar de ella es la Historia de sus artes.
El hombre del ruido
Otra estancia en Bohemia: en casa de otro amigo, tomo al azar de la biblioteca un libro de Jaromir John, novelista checo de los años veinte y treinta. Autor culto, refinado, olvidado desde entonces. Leo esa novela, El monstruo de explosión, por primera vez en 1992. Escrita hacia 1932, cuenta una historia que transcurre diez años antes, durante los primeros años de la República checoslovaca nacida en 1918. El señor Engelbert, asesor forestal en el antiguo régimen de los Habsburgo, se retira por aquel entonces a Praga tras su jubilación; pero, al toparse con la moderna agresividad de la joven República, es presa de una decepción tras otra. Una situación nada nueva. Sin embargo, lo inédito -lo que define ese mundo moderno, lo que pasará a ser la pesadilla de Engelbert- no es el poder del dinero o la insensibilidad de los arribistas (aunque todo eso contribuya también a su decepción), sino el ruido; el nuevo ruido, el de las máquinas y los aparatos encarnados en primer lugar por los automóviles y las motocicletas: los ``monstruos de explosión''.
Pobre señor Engelbert: se instala primero en una casa de un barrio residencial; allí, los automóviles le descubren por vez primera la existencia del mal sonoro que convertirá su vida en una huida sin fin. Se muda a una casa elegante situada en otro barrio, encantado de que, en su calle, los automóviles tengan prohibido el acceso. Ignorando que la prohibición era tan sólo temporal, se aterra la noche en que oye zumbar los monstruos de explosión bajo su ventana. A partir de entonces se lleva a la cama toda suerte de tapones para los oídos y comprende que ``dormir es el anhelo humano más fundamental y que la muerte causada por la imposibilidad de conciliar el sueño debe de ser la peor de las muertes''. Busca (inútilmente) el silencio en hoteles rurales, en casa de antiguos condiscípulos de instituto (inútilmente) y acaba pasando las noches en los trenes, que le procuran, con su ruido suave y arcaico, un sueño relativamente apacible.
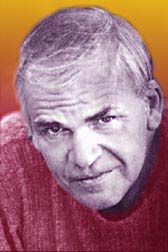
Con todo, si bien puedo permitirme imaginar a Engelbert como un hombre real que hubiera escrito su autobiografía, apuesto a que su confesión no se habría parecido al texto del novelista. ¡Reconocer que el ruido de los automóviles había cambiado su vida más que la independencia de su país, durante tanto tiempo anhelada, sería para el anciano una confesión inconfesable! Porque (como todos nosotros) vivió en un mundo preinterpretado. La libertad, la independencia nacional, la democracia, o (visto desde el ángulo opuesto) el capitalismo, la explotación, la desigualdad social, son nociones muy serias, sagradas, capaces de explicar el comportamiento humano. A ello debe remitirse toda biografía seria. El ruido tan sólo puede ocupar un puesto marginal, a pie de página, como una molestia anodina y, en definitiva, más bien graciosa.
Sin embargo, en vez de tomarse en serio la preinterpretación del mundo, el novelista se concentró en la vida concreta de un hombre concreto y llegó a una comprobación a la vez modesta y enorme: el hombre moderno es el que vive en un mundo desertado por el silencio; o más exactamente: en un mundo donde la antigua relación ente ruido y silencio se ha invertido: lo excepcional ya no es el ruido (música incluida), sino el silencio.
Descubrimiento considerable; porque lo que cambió, marcó y remodeló la vida de Engelbert no es el nacimiento de la República independiente (con ser Engelbert un gran patriota), ni los inventos técnicos que facilitan la vida (avión, teléfono, aspiradora, telégrafo), ni el régimen democrático (que debió de contrastar con la monarquía que lo había precedido); lo que cambió de cabo a rabo su vida es la inversión de la relación entre ruido y silencio.
Las múltiples consecuencias de esta inversión podrían llamarse existenciales: otra relación con la naturaleza; con el descanso; con la belleza; con la música; también algo que me parece de una importancia excepcional: otro lugar concedido a la palabra. La omnipresencia del ruido provoca no sólo una alergia al ruido (lo cual es una evidencia médica), sino también (lo cual es una sorpresa existencial) una necesidad de ruido; de esa evidencia resulta, por ejemplo, que, en la radio, la palabra vaya casi regularmente acompañada por un fondo sonoro, ya sea música o sonidos reales (de una fábrica, de una calle, etcétera); para quien escucha, la palabra queda doblemente confundida: por el ambiente sonoro de la habitación donde se halla el radio y por el sonido elaborado en el estudio. Por lo tanto, no sólo se oyen peor las palabras, sino que la palabra, en general, como tal, ya no ocupa como antes el lugar privilegiado que tenía en el mundo sonoro; no incita ya a concentrarse con atención; la palabra ya no es sino un ruido entre otros.
El velo de la preinterpretación en llamas
Cuando John escribió su novela, debía de haber un coche por cada cien praguenses o tal vez, quién sabe, por cada mil. Precisamente en esa época en que la sonoridad ambiental era todavía incipiente es cuando el fenómeno del ruido pudo captarse en toda su sorprendente novedad. Tal vez podamos deducir de ello una regla general: un fenómeno social no se percibe mejor en el momento de su máxima expansión, sino cuando se halla en sus inicios, casi inocente aún, tímido, incomparablemente más débil de lo que será el día de mañana.
Fue Kafka quien, por primera vez en la Historia, escribió una novela que se desarrollaba exclusivamente en el marco de las oficinas, bajo su poder absoluto, como si el mundo no fuera sino una única e inmensa administración. Ello podría inducirnos a pensar que la burocracia del Imperio austrohúngaro, que inspiró a Kafka, debió de ser excepcionalmente espantosa y alcanzar el más alto grado de locura burocrática en la historia de la humanidad. Pues bien, no es así. Al igual que el estruendo de los motores de explosión en la época de Jaromir John, el poder burocrático en la época de Kafka era mucho más débil que el actual. Para quien fuera capaz de distinguirlo, de verlo, era aún algo sorprendente. Y la sorpresa no es sólo fuente de conocimiento, sino fuente de poesía. Kafka escribió a Milena Jesenska que las oficinas le fascinaban sobre todo por su aspecto fantástico: lo cual significa: las decisiones diferidas, inapropiadas, confusas y que, sin embargo, pesan como una fatalidad sobre el destino del hombre, crean situaciones hasta tal punto insólitas, irreales, que se asemejan a escenas de un sueño.
A Engelbert aún le sorprendía el ruido. La generación siguiente ya nació en el mundo del ruido: era su propio mundo, su mundo natural (en el sentido: el que se encontró al nacer); sin que por ello fuera menos perjudicial, la omnipresencia del ruido había dejado de ser chocante. La esencia del hombre había quedado alterada, modificada; el hombre era ya otro hombre: el hombre inmerso en el ruido, el hombre del ruido.

Hoy en día, la omnipresencia burocrática se ha hecho tan evidente que no da pie a que nos sorprendamos. Es nuestra naturaleza, hemos nacido en ella. Cuanto más omnipotente se vuelve, menos visible es. Llamamos ``kafkiano'' a lo que nos parece aberrante, absurdo, anormal, cuando el mundo kafkiano es el mundo en el que vivimos todos normalmente, sin que nos produzca sorpresa alguna. Pero nada se le escapa tanto al hombre como, precisamente, el carácter concreto de su propia vida. De hecho, nos lo demuestra la lectura de las novelas de Kafka: a un lector le resulta más fácil comprender la historia de K. como una alegoría religiosa, o como una confesión íntima disimulada, que ver en ella la realidad (fantásticamente transformada), esa misma realidad a la que todo lector debe enfrentarse durante su propia vida. El hombre padece una ceguera existencial y en ello reside sin lugar a dudas una de las cualidades humanas fundamentales.
Con Cervantes, esa ceguera se convierte por primera vez en la Historia en el tema fundamental de una gran obra de arte. Don Quijote es un caballero fielmente consagrado a la belleza de la preinterpretación, la cual era entonces poética, hermosa, llena de fantasía, por haberse alimentado de mitos y leyendas: mágico velo suspendido ante el mundo concreto. Con Cervantes, ese velo apareció por primera vez en llamas. Eso me mueve a pensar que el nacimiento de la novela arranca con la quema del velo de la preinterpretación que cubre el rostro de lo concreto; y que ese gesto incendiario constituye el acto fundacional del arte de la novela, gesto repetido posteriormente en cada novela digna de serlo.
Comparados con el fascinante personaje de Don Quijote, los guardianes de la preinterpretación contemporánea son seres apoéticos, convencionales y aburridos. La fuente de la preinterpretación moderna no es ya una literatura mitologizante, fantástica, poética, sino el discurso político, moralizante, ideológico. Hay escritores que, inspirados por mejores intenciones, se apresuran a investir de carne novelesca la preinterpretación momentánea del mundo. Ignoran que, al hacerlo, se sitúan en el polo opuesto de Cervantes o de Kafka; que se sitúan al otro lado de la Historia de la novela.