
La Jornada Semanal, 20 de diciembre de 1998

Los hombres de todas las épocas hemos plasmado poemas en diversas bases escriturales: piedra, arcilla, madera, corteza, piel, tela, papel y soportes electrónicos. Los hemos plasmado por no dejarlos en la punta de la lengua, en la planta de los pies, en el último suspiro. Hablar es ya publicar en su sentido más literal, y cantar es publicar poesía. No inventamos ni el habla ni el canto, ambos nos vienen por herencia; la publicación es la supervivencia, la base instintiva y estratégica de todo acuerdo social e interpersonal.
Sin forzar demasiado la etimología, publicar significaría subrayar la existencia, la presencia de un bien comunitario. Publicar significa, también, la manifestación y el establecimiento de los poderes que expresan y sujetan la vida social de un determinado conjunto.
Me remonto a estos lugares comunes porque sospecho que subyacen al fenómeno de la publicación impresa a lo largo de la prehistoria, la historia y la antihistoria. Pero, sobre todo, porque dentro del complejo y variado panorama editorial de nuestros días, definen muy específicamente el quehacer del editor de poesía, etiquetado, con gran desacierto y falta de fundamentos, como ``especie de extinción''.
Otra reflexión que podríamos adosar a la pregunta que aquí nos hacemos es la que surge ante el hecho inminente de la disminución de las capacidades lecto escriturales en la sociedad actual, y su aparejamiento con el desarrollo de los soportes materiales e intelectuales de los medios electrónicos. ¿Tienen estos manera alguna de disminuir el deterioro que hay en la relación que el lector tiene ya con el texto? Para quienes nos dedicamos a la publicación de libros de poesía nos queda claro que no. La saturación ideológica del medio, la extremada digeribilidad de sus estrategias lo impiden.
El lector de poesía, y esto lo sabemos los editores, es un buscador de experiencia y no de información, ve lo que lee y escucha con los ojos, traspasa las palabras en la persecución de su sentido más íntimo y cercano, su verdadero soporte no es la letra ni la plana, sino el silencio. No obstante, es también un hecho que las necesidades sociales, las formas de publicación y las de la producción artística se mueven en una misma esfera de influencias mutuas. ¿No serían, así, las tan criticadas vanguardias literarias una premonición de la poesía que habrá de publicarse en los nuevos medios?
De cualquier manera, el libro de poesía, tal y como lo conocemos ahora, parece muy lejos de su extinción y aunque así sea, lo más posible es que en el último monitor de computadora que se apague lo que haya escrito ahí sea un poema.
En los últimos veinte años he participado en la publicación de unos 200 libros de poesía; esto me hace pensar que no es descabellado asegurar que en ese periodo se hayan publicado en México hasta 5,000 títulos que implicarían unos 5 millones de libros de poesía, la tirada anual de cualquier libro de texto gratuito. Estas cifras, aunque poco halagüeñas en términos del mercado editorial, parecen suficientes para garantizar la salud y permanencia del libro de poesía: en cuanto a títulos, son más de los que un lector ávido y especializado puede leer en ese tiempo; en cuanto a número de ejemplares, rebasa con mucho la cifra de lectores proporcionales.
Por encima de lo anterior quiero enfatizar que la edición de libros de poesía no es un negocio sino una restitución, una batalla contra el tiempo.

``Si todos los que quieren ser leídos leyeran, habría un auge nunca visto, porque nunca jamás tantos millones de personas habían soñado con publicar un libro.'' Esta irrefutable observación que hizo Gabriel Zaid hace ya varios años sigue teniendo, hoy, plena vigencia, y hasta podría conducirnos a otra certeza zaidiana mucho más terrible y desoladora: ``A medida que aumenta la población universitaria, no aumenta el número de los que leen, sino de los que quieren ser leídos.''
En la numerosa población de los que quieren ser leídos destacan, multitudinariamente, los poetas, lo mismo jóvenes que de mayor edad, muchos de los cuales están incluso muy lejos de elevadas o quiméricas ambiciones: no pretenden aportar nada a la literatura, sino simplemente no morir inéditos.
Pero de toda esta explosiva demografía poética ha salido, a lo largo de las generaciones, el puñado de autores que, en efecto, no merecía morir inédito; ese puñado de autores que ha dado continuidad a la tradición poética mexicana. Sabemos que es un puñado, entre muchos; lo que no sabemos es cuál puñado. Se sabe con el tiempo, después de que los muchos han publicado y sólo permanecen, o sobreviven, darwinianamente, unos cuantos.
Todo esto a despecho de la conocida frase lapidaria con la que la mayor parte de los editores comerciales despachan a los poetas solicitantes de edición y lectores: la poesía no se vende; nadie quiere comprarla y muy pocos la leen. Lugar este más que común, desde que la novela, como género, se apoderó de los mercados e hizo monopolio de los lectores.
¿Por qué publicar poesía? La pregunta tiene múltiples respuestas que parecían casi todas insatisfactorias si damos como cierta la aseveración, en extremo drástica, de que no se lee ni mucho menos se vende. Pero lo cierto es que la poesía ha sido uno de los géneros más vigorosos de la cultura mexicana, y agotaríamos esta cuartilla con solamente enlistar a sus autores irrefutables. Editar poesía es atender a los lectores del presente sin descuidar a los futuros. Y no hace falta que ese público se llame legión. Ahí donde esté lo mejor del espíritu estará, siempre, la poesía que, de este modo, ``no habrá cantado en vano'', como dijo con buena prosa Pablo Neruda.

Nos reúne una pregunta que es, en sí, un síntoma de muchas catástrofes sucesivas. ¿Por qué editar poesía? Pero, ¿quién hace la pregunta? No el poeta, pues para él es cierta, necesaria, la posibilidad misma de verse en letra impresa. ¿El editor? Muchas veces, quizá, cuando la ha editado, no cuando le interesa esa suerte de espectáculo encerrado en sí mismo que es el best seller. ¿El librero? De cierto no, pues sólo se preguntaría por su exhibición, por el servicio que ha de dar, en los ejemplos honorable, al lector. ¿Es, pues, este último personaje, el lector, quien se hace la pregunta? No lo creo. Porque quien la lee no necesita siquiera planteársela, y quien no la lee difícilmente repara en ella. Entonces, ¿quién pregunta? Necesariamente un administrador. Alguien que administra los haberes y deberes de una editorial, y en la duda misma aparece la primera catástrofe: el cedazo de las ventas. Ese es el primer motivo de la interrogante. Pero también quien administra la cultura, ¿vale la pena editarla, promoverla, programarla cuando a nadie le interesa? Nuestra segunda catástrofe asoma la cabeza: el espectáculo, los ideales masivos de la cultura. Y por último quien administra los contenidos mediáticos. ¿Para qué editarla si no tiene público? Y esas catástrofes nos obligan a explicar y explicarnos ciertas obviedades. Las ventas, que otros no menos ingenuos llaman el mercado, unifican el sentido, no lo cambian, ni pueden llegar a aportar uno nuevo. Por ello, los editores que publican para el mercado terminan por saturarlo y por saturarse a ellos mismos. Porque vuelven al contenido un espectáculo añorado por muchos. Ya lo hemos logrado como sociedad en las artes plásticas, donde hay largas filas para ver, no importa a quién, y donde el precio de una obra de arte alcanza la cabeza de las secciones culturales e, incluso, es motivo de falsos asombros en ciertos noticieros. Es decir, hay un público para tamañas magnitudes. Claro, llegamos a nuestra última catástrofe, la fama; la poesía tiene fama, pero sólo la que no se lee, por eso hay algunos poetas tan famosos y homenajeados. Como bien dice Christian Prigent, casi siempre gusta mucho la poesía que no se lee. Por eso el gusto por la poesía es inmenso. Y, por ello mismo, cada día está más ritualizada. Estas mismas palabras, este evento, no son sino uno más de los rituales catastróficos. Salvemos a la poesía, nos dicen los amantes de las causas perdidas. Y lanzamos un día internacional de la poesía, para que todos estemos tranquilos ante la catástrofe. Por desgracia, este día no servirá para evitar la desaparición de la poesía, pero la poesía ya desapareció, pues no es más que desaparición, por volver a citar a Prigent.
He aquí la razón de editar poesía: crear otro sentido. Porque si para algo sirve el oficio de editor es para contribuir, aun cuando sea mínimamente, a esa gran conversación que es la cultura, y hacerlo ofreciendo sentidos, o sinsentidos, o insignificancias. Y por ello no dejo de pensar en la pregunta inicial. Porque la pregunta, al final de cuentas, no es la correcta ni la importante. Hemos de preguntarnos, y tratar de responder en verdad a la interrogante más definitiva, no ¿para qué editar poesía?, sino algo más directo y urgente: ¿para qué la poesía? Y editarla es, al menos, tratar de poner sobre la mesa esa pregunta y esperar muchas y múltiples respuestas.

En un mundo donde no sólo los salarios y las ganancias, sino toda clase de cosas con usos bien definidos dominan el significado de cualquier actividad, hay que editar poesía porque atreverse a propiciar una desviación del tiempo del precio y del tiempo de la utilidad a favor de ningún otro valor que el mero gusto de oír, ver y pensar nos puede ayudar a sospechar que existe una forma de estar que no es el quehacer, el negocio que alguien se trae entre manos, sino el ser. La poesía pasa por las librerías, que son un mercado piadoso, y por las manos de los editores, que son empresarios imposibles. Aunque no queramos, el libro en general y el libro de poesía en particular nos colocan en la senda de un camino extraviado, en la dirección de un entendimiento que se despliega en nuestros ojos y en nuestras orejas. Un despliegue del placer, pero también un aumento de la comprensión. Leer y leer poesía debería ser considerado, tanto por utópicos como por conformistas, como la única manera que tiene el hombre moderno de escapar de la fealdad y de la ausencia de ética que han atrapado nuestras relaciones de convivencia. La poesía nos entrega una de las pocas oportunidades que nos puede ofrecer el intempestivo tiempo de este fin de siglo, para vislumbrar la velocidad/inmovilidad que habita nuestro destruido mundo interior. En realidad no hay un por qué o un para qué editar libros de poesía, como no hay un por qué o un para qué disfrutar una piedra en una mano y poner los ojos en otros ojos. Quien edita libros de poesía, como quien los escribe, lo hace de una manera gratuita. Y no hay nada que nos pueda dar más esperanza y, sobre todo, una sensación de sentido que lo que no tiene sentido y sucede porque sí.

Cierto automatismo nos hace intuir detrás de la pregunta ``¿Para qué publicar poesía hoy?'', una curiosidad de otro tipo: ``¿Es rentable?''
Las editoriales de poesía suelen durar poco. Sin embargo resulta todavía más sorpresivo su relevo, la insensata pasión que guía a quienes echan a andar estas empresas.
La poesía goza de buena salud. Y creo que a todos los editores nos ocurre lo mismo: recibimos más originales de poesía que de narrativa o ensayo. Muchos, junto a nosotros, pasan lo más claro de sus noches poniendo el alma por escrito. Y no sólo escandida: la poesía ya infestó, también, a la novela. Eso en cuanto a la poesía encuadernada (Lezama la llamó ``caracol nocturno en un rectángulo de agua''), pero hay otra que salta en las conversaciones o en ciertas frases publicitarias, que la ciencia terminó por aceptar como cónyuge imprescindible, que zumba en millones de radios y tocadiscos... Está en todas partes.
Sin embargo, nos acostumbramos a verla como un proyecto marginado o fracasado en la sociedad de hoy día. Y es que, si las ciudades fueran de veras humanas -no de consumidores y súbditos-, los desmedidos carteles de las calles mostrarían poemas -no porquerías-; el radio y la televisión los programarían con el mismo entusiasmo que los partidos de futbol o la intimidad de los actores; de vez en cuando ocuparían la primera plana de los periódicos, con prioridad sobre un accidente o un acuerdo comercial.
Admitamos, pese a todo y sin conformarnos, que la buena poesía se transmite hoy igual que hace un siglo o un milenio: de mano en mano y de boca a oreja. A su vez, la poesía debería dejar de ser un juego de habilidades -no muy brillantes en las últimas fechas- y recobrar sus demonios. Hará treinta años, cambió de propósito: durante casi dos siglos encabezó una revuelta contra las atrocidades de la modernidad; ahora, en conjunto, pasa por un periodo más apacible, se practica en la intimidad recóndita, rechaza los desafíos... Pero en poesía ``nada está dicho''.
Hoy, todas las experiencias tienen pasaporte en la poesía. Sin embargo las costumbres de los lectores son consistentes. Pocos muestran disposición a variar sus gustos -reforzados, es cierto, por las prácticas de las librerías y la prensa. Pocos, fuera de quienes leen de manera profesional, están dispuestos a oír de veras a los poetas nuevos.
Y casi siempre, el primer consejo a los poetas jóvenes es un enfático: ¡lean poesía! ``¿Para qué publicar poesía hoy?'' Devuelvo la pregunta: ¿por qué leer poesía? Al hacerlo, nuestras vidas, cada día más ``normales'' -quiero decir, más aisladas y similares-, se amplían hasta las estrellas o hasta el canto del grillo que oyó un ermitaño hace siglos. Literalmente, se recrean.
La poesía no respeta nada, desordena las cosas para darles una relación más duradera; borra nuestras miopes marcas cotidianas para enfrentarnos al abismo. Nos horroriza y nos seduce con sonidos, con imágenes que llegan de un lugar más hondo y más alto que la rutina.
Entonces, ¿por qué esa impresión de marginalidad, de fracaso? Quizá porque los escritorios donde se toman las decisiones están sobrecargados de libros de contabilidad (lo cual muestra, entre otras cosas, el deterioro en la formación de la ``clase dirigente'').
Y ahora que la especie humana -como una enfermedad virulenta que tal vez inició su fase terminal- amenaza la vida del planeta, la ciega economía no debería seguir orientando las decisiones más importantes: atesorar el dinero trajo todo tipo de miserias. Las grandes religiones tradicionales cerraron sus ojos. La política padece anemia de objetivos auténticos y valiosos. ¿Qué hacer?
Por una vez, hagámonos caso. Escuchemos a la otra voz, como la llamó Octavio Paz.
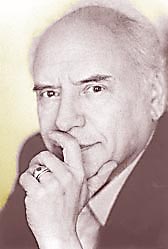
Hacer poesía pudiera parecer para los puristas un pleonasmo, ya que la palabra poesía significa, como lo sabemos, hechura, creación. Así, el poeta es el hacedor, el que da nombre y significado a las cosas, el que pone de pie al lenguaje y lo echa a andar.
Pero la poesía, además de nombrar a las cosas y darles vuelo, tiene la función de arraigar en la memoria colectiva. La poesía, decía mi viejo maestro de literatura, debe ser sencilla y complicada como un tablero de ajedrez. Pero la poesía habla por sí misma al margen de elucubraciones y su remoto origen, por algo es uno de los oficios más viejos del mundo, su tam tam milenario sigue congregando a la tribu y llegando a nuestros oídos para decirnos su función primigenia de ``cantar una viva historia contando su melodia'' como dijera Machado y que luego simplificara Octavio Paz con aquello de que ``la poesía debe contar y cantar''.
Dice también Octavio Paz en el Arco y la Lira: ``El universo verbal del poema no está hecho de los vocablos del diccionario sino de los de la comunidad. El poeta no es un hombre rico en palabras muertas sino en voces vivas. Lenguaje personal quiere decir lenguaje común revelado o transfigurado por el poeta. Así, la misión del poema es `Dar sentido más puro a las palabras de la tribu.'''
Digamos pues que la poesía es una forma literaria de inventar y reinventar la realidad, trascender la existencia; es a la vez comunicación y torre de señales: ``Torres de Dios'' llamaba Rubén Darío a los poetas. Estos son alquimistas, vaticinadores (de ahí la palabra vate), embaucadores, erotómanos, entretenedores de ocio, soñadores, falsarios, pervertidos, locos...
Pero también son visionarios, subversivos, revolucionarios y denunciadores de las injusticias. Hacedores de música, con las palabras crean un mundo propio que puede ser el universo de un gusano o el de una galaxia. Y ciertamente los poetas no se dan por generación espontánea, sino que nacen, crecen, se reproducen y también, al fin, mueren. Lo que queda de ellos puede ser el manto de púrpura, oro y diamantes del emperador o la túnica de un leproso o simplemente nada, ruinas, polvo, el olvido total.
Ahora bien, siguiendo una tradición que mucho le honra, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus rubros editoriales la colección El ala del tigre, abocada a dar a conocer principalmente la sólida y excelente poesía contemporánea de México. En la nueva etapa de El ala del tigre, que se inició este año, hemos abierto la modalidad de publicar volúmenes colectivos de poetas que radican en distintas regiones del país.
¿Por qué y para qué publicamos a quienes están haciendo actualmente la poesía contemporánea de México y en México? La respuesta sería: sabemos ya quiénes son los grandes poetas mexicanos del siglo XX, pero todavía no podemos decir ni adivinar quiénes serán los que tendrán bajo su responsabilidad, a través de sus versos, el deslumbramiento poético del nuevo milenio. Creo que colecciones como la nuestra, y otras nos menos importantes que se han consolidado ya en el panorama editorial de la poesía, contribuirán a decantar esta proposición.