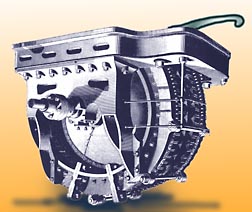
La Jornada Semanal, 20 de diciembre de 1998
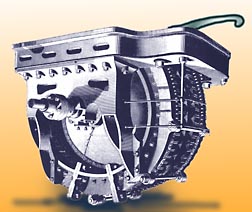
En ningún sitio en el que pueda elegir he pronunciado estas palabras: ``¿me da un ponche?'' Sin embargo, a últimas fechas mi vida se rige por la ponchera que me regaló el tío Emiliano. El objeto del que no he podido desprenderme es una especie de cazuela con asas y un agujero del que cuelga un cucharón ideal para pescar tejocotes. Sólo en virtud del cubierto colgante sabemos que se trata de una ponchera y no de una refacción automotriz.
Cuando recibí este singular obsequio sentí enormes deseos de regalarlo. La ponchera es un artículo que bien envuelto (base de terciopelo, envoltura de celofán, moño blanco o rojo) puede circular de boda en boda o de Navidad en Navidad sin que nadie sienta la tentación de abrirlo. Sólo un detalle impidió que se convirtiera en un roperazo eterno. Aunque me sea difícil admitirlo, esa cuenca metálica tiene valor sentimental. El tío Emiliano fue inventor de artefactos de la más absurda simplicidad. En un único viaje a Francia vio una escultura de Picasso en la que un cochecito formaba las facciones de un mandril y decidió dedicarse a reciclar objetos. Para entonces ya se había retirado de los laboratorios en los que tuvo tareas vagamente administrativas (en sus manos, los trámites se convertían en experimentos químicos). Lo extraño en su furor de transfiguración fue que no usó cacharros para hacer esculturas sino para hacer otros cacharros. Si Picasso se servía de dos tenedores para simular las patas de una grulla, el tío Emiliano tomaba el radiador de un coche y lo transformaba en una bandeja de uso indefinido que recibía el nombre genérico de ``portaobjetos''. En su momento de mayor originalidad, convirtió la base de una licuadora en la pantalla de una lámpara que echaba chispas.
La ponchera proviene de la curiosa tradición familiar que en una ocasión nos llevó a servir el pavo navideño en el volante de un Chevrolet forrado de papel estaño. El tío Emiliano encontró el soporte de un foco submarino (algo que supongo bastante difícil de conseguir) y con su capacidad inventiva decidió que podía usarse en Navidad. Lo malo es que no diseñó más usos para el ponche.
Cada vez que se acercan las posadas nos acordamos de brindar por el desaparecido tío Emiliano. Pero sacar la ponchera es una proeza digna de mejores causas. La guardamos dentro de una olla de un metro de diámetro que sólo usamos para hacer treinta litros de ponche y que requiere de dos personas para ser colocada en la estufa. La olla ocupa la parte inferior de una alacena en la que siempre queremos meter otras cosas y de la que nos aleja este argumento racional: ``ahí está la olla''.
Después de sacar estos enseres, y de gastar tres estropajos en quitarles la mugre del año, el mundo se convierte en un sitio donde hay que beber ponche. Del día de la Virgen a los Santos Reyes, la estufa emite fragantes borboteos. El objetivo central de esta actividad es mantener llena la ponchera; sin embargo, como resulta muy dañino abrevar ahí tres veces al día, le regalamos ``termos navideños'' a todas las personas que apenas conocemos (los amigos de verdad están hartos del ponche).
Cada familia tiene su apocalíptico de cabecera y uno de nuestros momentos rituales de diciembre consiste en oír a mi primo Nando criticar el ponche ``de este año''. Que yo recuerde, todos han sido igual de malos. Lo único que debe tranquilizarnos es que ningún otro sabe mejor. Nunca he oído a un gourmet de temporada decir: ``ni te imaginas que ponchezazo preparan los Martínez'' o ``vamos a echarnos unos tacos, pero donde haya buen ponche''. Por más buena que sea la canela, siempre bebemos el mismo líquido que nos despelleja el paladar, nos empalaga hasta el choque insulínico y nos recuerda que se acerca la Navidad (o que sobró ponche en Nochebuena).
¿Por qué subsiste este bebestible lleno de cáscaras y huesos que obligan a escupir entre trago y trago? La primera respuesta es obvia: porque en México las casas no tienen calefacción. La segunda se remonta a los inexpugnables corredores de la identidad nacional: el ponche es muy nuestro. De nada sirve decir que en el país hay otras calamidades y no sentimos deseos de beberlas. Como los toques eléctricos o las momias de charamusca, el ponche permite fingir que las molestias nos dan placer. Por un extraño estoicismo, nos servimos en un jarrito una patria ardiente y dificultosa; la mordemos con la esperanza de no rompernos ningún diente y la tragamos confiando en que el bagazo de caña no nos bloquee la traquea.
Si además de ser mexicano, uno tiene un tío inventor de poncheras, el destino está sellado. Es increíble que un objeto con tantas posibilidades de ser inútil se haya vuelto tan determinante para mí. Ahí engordó mi tía la Flaca, ahí descubrió mi prima su diabetes, ahí bendijo mi tío jesuita un montón de tejocotes, ahí sacrificó mi padre un ron cubano que embotellaba sus recuerdos de los años sesenta, ahí se perdió el primer diente de leche de mi sobrina (tuvimos que colar los treinta litros para dárselo al Ratón Pérez). Después de todo, ¿qué importa que nuestro ponche sepa a rayos? Sólo los impíos se quejan de que el vino de consagrar sepa a anticongelante. Si alguna vez tengo que pasar Navidad en el extranjero, viajaré con mi ponchera.