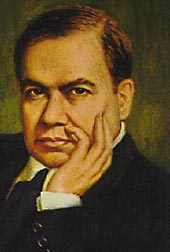
La Jornada Semanal, 27 de diciembre de 1998
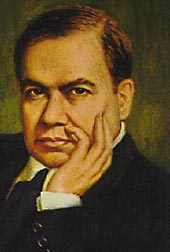
Sería un error pretender que Darío inventó todo lo que la América Latina aportó en su tiempo a la renovación de la lengua castellana y a la reinvención de su vigencia literaria. Por su talento, por su cultura y por su actitud humana, fue el gran río sobre el cual convergieron los muchos arroyos tributarios de esa tradición continental y por supuesto también española que él frecuentó desde niño con gran pasión, rodeado por los estímulos de la sociedad en que había surgido. Pero era indudablemente un hombre mágico, que unía a un talento inusitado un misterioso don de gentes. Algo irradiaba, algo que hacía casi irresistible su efecto sobre los seres que lo conocían. Así fue desde los doce años, cuando empezó a escribir sus versos de ocasión y después sus opiniones políticas y sus prosas deslumbrantes y, finalmente, sus poemas soberbios, que nos producen deleite y asombro hoy: después de cien años de estar en todos los labios y no han perdido sin embargo su novedad. Leer su biografía produce cada cierto tiempo como un vértigo de extrañeza, porque uno se abandona a la turbulencia de esos hechos políticos de la América Central, donde se libraba la vieja disputa entre los poderes nacionales y el sueño de la unidad centroamericana, y uno se acostumbra a ver que Rubén Darío es uno de los polemistas, que atiza los debates con prosas anticlericales incendiarias, y de pronto se fija en las fechas, y ese polemista feroz, ese versificador elocuente, ese hombre que hace reunir al congreso nacional para debatir un proyecto de ley que ayude a favorecer su futuro en términos académicos, ese hombre público respetado e influyente tiene 15 años.
Después uno lee la historia de sus viajes por Centroamérica, y el momento en que decide viajar a Chile, donde se hace íntimo amigo del hijo del presidente Balmaceda y colabora en los grandes diarios de Santiago y de Valparaíso, y se rodea de admiradores, y se convierte, anticipo de Neruda, en el poeta de los obreros ferroviarios: tiene 19 años. Y se nos dice que en 1888 publica Azul, el libro en torno al cual se unirán por todo el continente los jóvenes ansiosos de esas revoluciones espirituales que suelen ser precedidas por cambios en el ritmo del lenguaje, en la fluidez de las expresiones, en el vigor de las argumentaciones. Un libro que al ser saludado por don Juan Valera, convierte a Darío en foco de atención de la España del fin de siglo, que aún no sospechaba que diez años después estaría viviendo su desastre institucional y el derrumbamiento de su idea de sí misma como gran potencia planetaria: pues ese melodioso jefe de la novísima escuela literaria americana, tiene 21 años. A los 25 será el jefe de la delegación diplomática enviada por Nicaragua a conmemorar en España el cuarto centenario del Descubrimiento. A esas alturas ya lo conoce, al menos ya lo ha leído, buena parte de la intelectualidad latinoamericana. Y él a su vez conoce a los poetas y escritores que representan lo más renovador de la nueva generación en el continente. Y sabe a la vez quiénes son sus cercanos compañeros de aventura: Gutiérrez Nájera, el duque Job, en México, inventor de exquisitas sonoridades y versos de gracia insuperable; el melancólico Julián del Casal, en Cuba; el sabio patriota José Martí; el refinado y audaz poeta José Asunción Silva, en Colombia; el boliviano Jaimes Freyre; y estará listo para captar al instante la fluidez de Nervo, la levedad de Eguren, la sabiduría de artífice de Lugones, el buen humor de Herrera y Reissig, la perfección de Valencia.

Y así llega Rubén Darío a la España de 1892. Esta visita, y la que hizo seis años después, a raíz del desastre colonial, deben ser miradas paralelamente, porque ofrecen características que contrastan de un modo extraño. Si en el '92 se está conmemorando el comienzo del gran imperio español, en el '99 se está comprobando su disolución definitiva: un espíritu muy distinto reina en la península. En el '92 reciben a Darío, joven y elegante jefe de una delegación diplomática, todos los viejos y consagrados escritores de la España de la segunda mitad de siglo. Aquellos ancianos venerables eran también sus maestros, y Darío supo darles la certeza de su admiración. En el propio hotel donde se hospedaba conoció a Menéndez Pelayo. Después fue hallando, casi como reliquias de un mundo que pasaría muy pronto, a Campoamor, a Núñez de Arce, a Castelar, a Juan Valera, a Emilia Pardo Bazán; incluso, en su último instante, a Zorrilla. Es como si Darío hubiera venido a darle la despedida a un mundo que él respetaba pero al que él mismo estaba luchando por dejar atrás, por convertir en un momento superado de la historia. Al regresar en el '99, ninguno de aquellos ancianos encantadores y crujientes es lo que era. Pero allí mismo estaba la España nueva, empeñada en cuestionarlo todo, en renovarlo todo, en encontrar un destino tal vez más parecido a sí misma. Aparecen en el horizonte del poeta ``el gran don Ramón del Valle-Inclán'' quien sería su gran amigo, compañero de cenas y de néctares; don Miguel de Unamuno, ``un notable vasco original''; ``el charmeur Jacinto Benavente''; ``el robusto vasco Baroja'', y entre ``un núcleo de jóvenes que debían adquirir más tarde un brillante nombre'', los hermanos Machado y Juan Ramón Jiménez. Si algo advierte en esa serie de jóvenes que ahora son evidentemente la generación dinámica y renovadora de España, es su definitiva diversidad. Lo que menos parecen proponerse es ser un grupo unificado, y en realidad no llegan a serlo nunca.
Estos hombres serán originales por el camino de ser sin cesar fieles a sí mismos. Ello hace que sus retratos personales y su leyenda individual terminen siendo tan visibles como sus obras. Es verdad que la obra de Miguel de Unamuno es lúcida, vehemente, agónica, que el modo como intenta resolver en su prosa las discordias entre un pensamiento libre y un intenso sentimiento religioso parece sintetizar un antiguo drama de su pueblo en relación con la filosofía, pero al mismo tiempo ¿no nos ha dejado, tan memorable como sus páginas, esa imagen suya, la reciedumbre de su carácter, ese algo interminablemente combativo que sin cesar discrepa y se pone en guardia, busca contenedores para sus continuas batallas y, si no los encuentra, pacta enseguida un conflicto consigo mismo?
Para Darío no será fácil entrar en confianza con este hombre noble y colérico. Su timidez y su tendencia a la cordialidad no se llevan bien con el hábito de las batallas, y tal vez sus mejores encuentros se darán en las páginas de los periódicos. Allí Darío responde sus objeciones a la influencia francesa sobre los jóvenes latinoamericanos, y lo hace en ese tono suyo, a la vez erudito y coloquial, que plantea con firmeza sus ideas, diluye las tensiones, y por la misma gracia del estilo deja abierto un espacio para el gozo compartido del lenguaje. Después de la muerte de Darío, Unamuno lamentará no haber sido todo lo expresivo que debió frente al poeta. Se arrepentirá de no haberle demostrado suficientemente su admiración y afecto. ``Nadie como él nos tocó ciertas fibras -dice-, nadie como él sutilizó nuestra comprensión poética. Su canto fue como el de la alondra; nos obligó a mirar un cielo más ancho, por encima de las tapias del jardín patrio en que cantaban, en la enramada, los ruiseñores indígenas. Su canto nos fue un nuevo horizonte; pero no un horizonte para la vista sino para el oído.'' Es sorprendente que hable de este modo de la música de Darío alguien que se negabas a aceptar que la musicalidad fuera importante en la poesía, alguien que como Unamuno jugó a la idea de que el poema es básicamente un instrumento de la reflexión, un recurso del pensamiento. Es pues, aunque tardío, un fuerte homenaje de Unamuno a su amigo.

En cada uno de aquellos escritores Darío vio lo que había sabido ver en los jóvenes de los distintos países de América. A estas alturas del fin de siglo ya no solamente atesoraba la experiencia de Centroamérica y de Chile sino también la de Buenos Aires, definitiva para él. No sólo España estaba buscando ahora más ávidamente que nunca su nuevo lugar en la historia: cada uno de los pueblos de la América Latina se esforzaba por encontrar ese lugar y ese sentido. Los jóvenes americanos se llamarían a sí mismos modernistas porque estaban procurando ingresar de un modo nítido a la modernidad, procurando ser no sólo contemporáneos sino, en el seno de todo lo contemporáneo, el elemento dinámico y renovador. Y algunos de los matices de ese modernismo los estaban tomando de sus amados franceses, de Baudelaire, de los parnasianos, de los simbolistas.
Pero al parecer sobre los jóvenes españoles pesaba no tanto la vocación innovadora y transformadora, la necesidad de ingresar en una modernidad de la que no era muy evidente que estuvieran excluidos, sino la necesidad de superar el trauma del '98, de ofrecerle a España una profunda exploración personal de la propia conciencia, y devolverle así algunas valerosas imágenes de sí misma. Tal vez algún conocedor profundo de los autores del '98 podrá decirnos si de algún modo secreto o visible cada una de las aventuras vitales y estéticas de los autores del '98 enfrenta algún dilema fundamental de la sociedad española. Yo me atrevería a proponer un caso, ya suficientemente sugerido por más de un crítico: esa evolución de la obra de Ramón del Valle-Inclán, desde el refinado esteticismo de las Sonatas hasta las voluntarias deformaciones de los Esperpentos tienen su equivalencia, como el propio autor lo anotó, en la obra de Goya, quien, como dijo Ezra Pound, fue el principal pensador español de su siglo. A la idea de que los espejos nos devuelven fielmente la realidad, se opone allí la idea de que tal vez sólo una violencia dirigida contra las formas pueda arrojarnos algo de la verdad profunda, como si a la verdad del que cuida las superficies se opusiera la verdad feroz del cirujano o del físico, que desconfía de las apariencias y se hunde en el vértigo de lo que hay bajo la ilusión de armonía. Esa aventura ya no es modernista: Darío y sus adláteres persiguieron la belleza en términos relativamente clásicos: no querían romper radicalmente con los cánones, sólo querían enriquecer, llenar de matices, despertar la sensorialidad dormida, avivar la sensualidad proscrita, incorporar nuevas músicas, es decir, nuevas maneras de enlazar el lenguaje con la vida, ganar en precisión, en nitidez, en color, e incluso, en matiz, como lo quería el maestro mágico Paul Verlaine, a quien siguen tan de cerca Darío y, por momentos, Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez.
Ya desde la generación del '98 España parece participar de unas inquietudes que son típicamente europeas, que empiezan con las deformaciones y los esperpentos de Valle-Inclán, con las novelas intelectuales de Baroja que no alcanzan pero presagian a las novelas ensayo de Thomas Mann, con ese estremecimiento de Unamuno que augura el existencialismo, con unas preguntas no sobre cómo alcanzar la belleza sino sobre la justificación misma de la belleza y de su búsqueda. Rubén Darío es anteÊellos lo que supo siempre que sería, alguien que al mismo tiempo renueva la poesía de su mundo americano, y es capaz de estimular y despertar otras búsquedas en la sensibilidad de otros hijos del idioma, gracias a su poderosa individualidad, a su convicción de que un maestro no es el que mueve a la imitación sino el que despierta y estimula aventuras singulares. En este punto, el debate sobre las influencias pierde sentido. Se equivoca quien, como Azorín, se siente en condiciones de establecer quiénes influyen sobre cada uno de los autores de una generación, y pretende que si estos autores influyen sobre éste entonces ya no puede decirse que influyen sobre aquél. Esas clasificaciones tan arbitrarias, tan precisas, tan exclusivas, son más fruto de la manía clasificatoria que de una verdadera capacidad de pensar y de entender.

En 1898, España perdió las últimas joyas de su corona imperial; en 1899 recibió, con una suerte de fascinación, a Rubén Darío, ese extraño poeta nicaragüense en cuya presencia todos se sentían ante una especie de encarnación arquetípica del poeta y ante un emisario de la armonía. Todos sentían ese entusiasmo y esa conmoción; salvo, naturalmente, su maestro Verlaine, quien no estaba en condiciones de descubrir y reconocer a su propia criatura.
España brindó una emocionada acogida a ese enviado de otro mundo, lo aceptó como parte de su realidad, y desde entonces lo ha honrado como uno de los padres de la nueva literatura española. Yo siento que parte de ese misterio tiene su explicación en la historia que hemos evocado. Rubén Darío llegó en 1899, y con él la conciencia, tan necesaria para una metrópoli abrumada por la derrota y por la desintegración, de que aquella aventura imperial ahora esfumada había dejado huellas perdurables en el mundo, y de que, si bien había desaparecido como orden territorial, como motivo de vanidad política y como objeto de dominación económica, algo más importante sobrevivía a las conquistas y a las guerras: un mundo unido para siempre por la lengua, y que seguía siendo fiel a ella a tal punto que ahora los anhelos de belleza, las renovaciones de la sensibilidad, las formas rítmicas, las exploraciones métricas y las búsquedas de nueva fuerza expresiva estaban llegando desde la otra orilla del mar, desde el mismo escenario donde el imperio español parecía acabar de esfumarse de la historia. l venía a demostrar que la lengua castellana estaba viva en veinte naciones jóvenes y ansiosas de futuro, y con él llegaba la evidencia de que esa lengua largo tiempo adormecida volvía a ser un instrumento de las grandes aventuras espirituales de la civilización. Una patria más vasta que cualquier imperio, la comunidad de las naciones unidas desde ahora por los vínculos de una nueva sensibilidad, se preparaba para un vigoroso futuro. El porvenir, como vemos, no ha incumplido, en ninguno de nuestros países, esa vasta promesa.