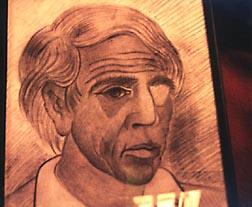
La Jornada Semanal, 27 de diciembre de 1998
(Inscripción en el nicho que guarda las cenizas de Manuel Parra
debajo del ahuehuete de la casa grande del ``Indio'' Fernández)
No inventar, sino mirar
Las cosas no son como las vemos,
sino como las recordamos.
Ramón del Valle-Inclán
por detrás lo que ya existe.
José Saramago
Conocido por sus amigos como el ``Caco'' Parra, Manuel Parra Mercado materializó, a lo largo de 60 años, una de las visiones más apasionantes y polémicas de la arquitectura mexicana del presente siglo.
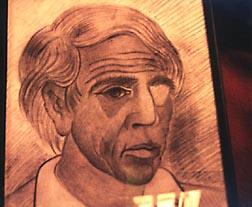
Admirado por unos, anatematizado por otros, no dejó sin conmover a todo aquel que se acercó a esa obra tejida sin prisa, convencido, como los declamadores viejos, de que al componer un verso o una fachada es tan importante cuidar la melodía como el texto mismo; de que los edificios, como las historias, deben tener desde que nacen una música propia. Su trabajo de orfebre queda como un palimpsesto deslumbrante que, por ofrecer tantas lecturas, aún está por interpretarse. A contracorriente de los ismos, como otros cuantos excéntricos maravillosos que no aparecen en los santorales de las academias, Manuel construyó, además de arquitecturas fascinantes, una manera poética de ejercer el oficio, consecuencia de una sensibilidad decantada por una visión no cuantitativa de la realidad. Trabajó con la topología más que con la geometría pura, lo que le permitía parar los relojes y guardar en el cajón los escalímetros para dejarse orientar por el fluir de la materia, por la voluntad de ser, como dijera Louis Kahn, de los tabiques y las piedras: revelar, provocando pero también invocando, la aparición de las formas en una superficie sólo aparentemente vacía.
Israel Katzman adjetivó la obra del ``Caco'' utilizando el término de ``pintoresquismo'', asociándola con una visión entre idílica y estereotipada de ``pueblito mexicano'', de los de cromo de calendario. Adriana Valdés, quien elaboró una tesis en la Universidad Iberoamericana sobre el trabajo parriano, encontró que se trataba de una arquitectura historicista en tanto que sintetizaba, en su opinión, las culturas prehispánica, española y árabe. No comparto tales reducciones y simplificaciones. A mi manera de ver lo que vuelve digno de toda la atención el enfoque de esta arquitectura es que, como había conseguido Alvar Aalto desde mediados de los años treinta en Finlandia, se apoya, más que en teorías explícitas o en predilecciones figurativas, en una profunda y solidaria reflexión sobre los problemas concretos del espacio en el que se vive la vida cotidiana.
En lugar de condenas verbales a algunos códigos poco logrados de las versiones mexicanas del movimiento moderno, Manuel tuvo la habilidad y la elegancia de mostrar, al tiempo que edificaba, que se podían construir simultáneamente sentidos alternos, contrapuntos. Con sencillez, sin manifiestos, cada casa concebida así fue a la vez un techo y una construcción ontológica: la constatación de que la práctica podía escapar ``a la arbitrariedad y el desatino'', de que un lugar para habitar debe ser una metáfora a la inversa de una ciudad que intenta constituirse como el no- lugar, como un territorio inhóspito, incontrolado y vacuo.
Lo que ha sido visto por algunos como una actitud fetichista y anacrónica hacia los fierros viejos y los tablones apolillados me parece que supone otra reducción tan superficial como maniquea. Sucede que en las manos de Manuel Parra, como en las de todo artesano verdadero, los materiales y los objetos pasaban una primera prueba que va mucho más allá de las contabilidades de las compras hechas por toneladas, por pies cúbicos o por millares. La aproximación al mundo de los objetos y al universo de lo material se asienta en una actitud tanto lírica como erótica, pero profundamente holística, en la que participan todos los sentidos y todos los poros de la percepción. No es lo añejo del objeto o su novedad lo que cuenta, sino su apetencia. Función y placer a un mismo tiempo.

Las polémicas actuales sobre aldea global y regionalismo, sobre identidad y pertenencia, sobre tipos y estilos, sobre tradición y modernidades, colocan la obra del ``Caco'' Parra como una piedra de toque muy importante, no para mostrar caminos únicos y verdaderos sino para intentar alternativas que puedan romper el círculo vicioso en el que se asocia el máximo rendimiento con el mínimo de presencia. Si suprimir particularidades y peculiaridades nacionales y regionales empobrece al mundo, es necesario ver el trabajo de Manuel en un contexto más amplio. No como un fenómeno aislado, sino en el centro de la reflexión muy actual sobre los procesos de globalización, tan caros a la economía y a la informática, pero tan cuestionables en relación con la biodiversidad física y cultural. De hecho, el hacer de Manuel no surge de la nada, sino que a la vez conecta, prolonga, se empalma con el de otros, algunos más viejos, otros contemporáneos suyos, que exploraron y exploran, en tiempos distintos, inquietudes semejantes. Pensemos en el Dr. Atl, en Adolfo Best Maugard, en María Izquierdo, en Miguel Covarrubias, en Chucho Reyes Ferreira, en Gabriel Figueroa, en el mismo Diego Rivera, en Rodolfo Morales, en Carmen Parra con sus ángeles y sus Vírgenes de Guadalupe, en Maximino Javier, por citar algunos ejemplos notables relacionados con la plástica. Existen los equivalentes en arquitectura. Algunos sin título, y tan distintos, como Rufino Tamayo, José Lameiras y Feliciano Béjar. Otros, también muy diversos, pero con certificado de alarife: el çlvaro Aburto de Jiquilpan, el Juan O'Gorman de su casa-caverna del Pedregal, Ricardo Flores y su trabajo underground que da para un libro completo, Macario Aguirre en sus escasas pero refinadísimas obras de Monterrey, Carlos Mijares trabajando elaborados tejidos artesanales con los tabiques michoacanos de Tajimaroa, las palapas costeñas de Marco Aldaco, Pablo Quintero con sus bóvedas inspiradas en las de Lagos de Moreno, Jorge Calvillo en Chalmita, Juan José Santibáñez en Huajuapan de León, Danilo Veras en Coatepec, Víctor Morel en Comala y, aunque no debiera mencionarlo, Víctor Manuel Ortiz en Zamora y San José de Gracia.
En Manuel Parra se fundió no sólo una habilidad, un oficio, sino también una actitud, una manera de ser a la que igualmente hay que aprenderle. La relación de compadrazgo y de amistad a fondo estuvo asociada a muchos de sus clientes y, por ello, a sus obras. Calidez, ese término tan a propósito para referirse a su arquitectura, estaba presente en la relación personal que establecía con los que lo trataban.
Con Aldo Rossi, Manuel Parra coincidía en imaginar que los edificios debían expresar, antes que cualquier otra cosa, una búsqueda esencial de la felicidad. Pensemos en cómo la relación de complicidad fraterna con Emilio ``Indio'' Fernández, ese otro iluminado, explica en buena medida el tono festivo de la casona de Coyoacán, el ritmo suave para levantarla en el aire, consecuencia de los 25 años que se llevaron entre los dos para construirla, la colaboración que tuvieron en las películas, pero también hasta qué punto Manuel amaba a sus amigos. Yo intenté ahondar un poco en su visión de la arquitectura y de la vida y le propuse, en septiembre de 1996, un pequeño cuestionario. Le preguntaba por la relación entre su niñez y su vocación, por la formación que recibió en la Academia, por los cambios en los últimos años de la ciudad de México, por el dibujo y las computadoras, por las ventajas y virtudes del proyectar directamente en la obra, por su trato y comunicación frecuente con los albañiles y artesanos, por su ejercicio de la carpintería y la cerámica. No se dieron las respuestas. Al poco tiempo me escribió, por mano de Leonor, la contestación a mi solicitud en una postal inolvidable, que reproduce un fresco de Pompeya, de la Villa de Agripa, y que por el reverso dice: ``Desde que me di de baja como arquitecto, he trabajado en la clandestinidad y en la penumbra de los bajos fondos de los demoledores. Y así quiero seguir.'' Luego, viajamos juntos a Tlalmanalco. Lo observé viendo, absorto como niño, el arco maravilloso de la capilla abierta y, como otras veces, verlo así, fascinado con el júbilo de las formas contra el sol me compensó de cosas que no decía con palabras.
Al poco tiempo enfermó. Murió como sin querer, más a la fuerza que de ganas, todavía planeando que visitaría Venecia en compañía de su amigo José Luis Cortés. Lo velaron, como describió la China Mendoza, vestido con su jorongo negro, con vivo rojo al centro. Alcancé a tomar fotos de su casa con el altar que le hicieron para el siguiente 2 de noviembre, amarillo intenso de cempanzúchiles. Ahora acabo de conocer el nicho que guarda sus cenizas, debajo del ahuehuete esbelto de la casa grande del ``Indio''. Ahí, junto al susurro manso del estanque de la entrada, alrededor de una mesa compartida como las de entonces, quise suponer que el viejo estaría encantado de ver correr, por entre las cornisas de los muros altos de mampostería que alguna vez él configuró casi como un zigurat, a una ardilla macho que, ignorando lo nublado de la mañana, perseguía, veloz y excitado, a la hembra gris y brillante, ágil y galana, que jugaba a no dejarse alcanzar.