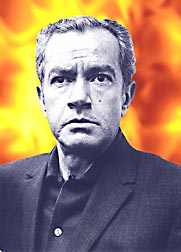
La Jornada Semanal, 17 de enero de 1999
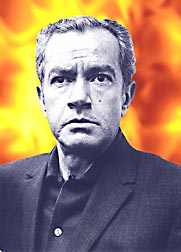
Hace trece años que murió. Su genio literario y el infortunio testarudo de las comunidades iberoamericanas lo resucitan cada día. Cuando la voz viviente de un escritor se apaga, la muerte y el tiempo tienden a procurar que ese apagón sea perdurable, y así le ocurre al escritor lo que solemos llamar su purgatorio. En el caso de Rulfo, la mordaza de la muerte y el ruido de los vertiginosos acontecimientos que a menudo usurpan el sonido de la raíz y de la permanencia son estafas complementariamente ineptas: la ejemplaridad de su conducta y la resonancia de sus tres centenares de cuartillas son sucesos incontenibles. La ausencia física de Rulfo es un vendaval que arroja las palabras de sus historias de hombres mortales y pesadumbres inmortales sobre las puertas de nuestra conciencia: ¿quién no abriría esas puertas si no quiere vivir avergonzado? Las modas literarias, las modas políticas (muchísimo más graves y desde luego más temibles) el egoísmo, la autocomplacencia, la hipocresía, la invitación incesante a esa inmundicia del olvido que sufre nuestra época, ante la figura de Rulfo no son sino máscaras de cartón arrancadas de un manotazo por una doble realidad: la de sus páginas espléndidas y la de la miseria americana. Esas dos realidades, ``juntas como una lágrima'', en la prosa sigilosa y erguida de Juan Rulfo, desenmascaran, por un lado, a los estilos literarios que sólo tienen vocación de combatir en las siniestras trincheras del mercado (¿hay algo más bochornoso que un escritor deslizándose desde su origen de sinceridad y rebelión hasta su tumba de terrateniente de la conformidad y cuentacorrentista del consumo?); por otro lado, desenmascaran a la conducta que ellos llaman políticamente correcta, esa moderna deserción que les vuelve la espalda a las comunidades miserables, incluso sin disimular el antiguo desprecio que los amos del mundo y los criados de los amos del mundo sintieron siempre por los pobres. Rulfo es una vacuna contra toda esa infección, contra toda esa peste. O dicho de otro modo: Rulfo es un [gran] escritor moral, un escritor de izquierdas. Eso que el señor Vargas Llosa, con la arrogancia propia de los escritores de derechas, suele denominar un perfecto idiota latinoamericano.
Sin ninguna arrogancia (su humildad era conmovedora, y hoy es ya legendaria), Rulfo compuso un par de libritos gigantescos que se han quedado a vivir en el sistema cardiovascular del idioma español. Rulfo miró la vieja historia de la pobreza y de la humillación, miró los mil años de edad de las palabras españolas y dedicó algunos años de su vida a redactar unas historias en donde la pesadumbre y las palabras afrentan a la ambición y a la vileza y le llaman la atención al poder. Es decir, pasó a la historia de la dignidad de la literatura escribiendo ``unas pocas palabras verdaderas''. ¿Qué son ``palabras verdaderas''? ¿Cómo alcanzan a serlo? Don Antonio Machado, el creador de ese endecasílabo exacto, se vio necesitado de recurrir a las emociones oceánicas, a la palpitación del universo y a su concepción sagrada de la ética y del idioma para explicarse y explicarnos la asunción de la veracidad de las palabras: ``Tal vez la mano en sombras/ del sembrador de estrellas/ hizo sonar la música olvidada/ con una nota de la lira inmensa/ y la ola humilde a nuestros labios vino/ de unas pocas palabras verdaderas.'' Rulfo, que admiraba ese poema de Machado y su inquietante sencillez, escribió sus palabras verdaderas convocando en sus páginas a una prosa amamantada en la profunda ubre que es el misterio de la sencillez. Porque la sencillez es misteriosa y es también inquietante: tanto como el misterio. Sobre la sencillez no podemos tener una certeza. En realidad, no la necesitamos. Nos basta con saber que es misteriosa e inquietante. Y esa es la sencillez con la que el hombre Rulfo es nuestra herencia y con la que el escritor Rulfo, que ayer fuera un ejemplo, hoy es ya un inmortal.
¿Cómo no iba a tener Rulfo sabiduría para componer oraciones gramaticales que deslumbrasen al lector con los fogonazos de las sorpresas sucesivas? Prefirió conmover a deslumbrar. Eligió que su lector sintiese que no le hablaba un artífice de las palabras, sino que platicaba con un hombre: su primo hermano, su maestro de escuela, su vecino, su compañero en la sala del hospital: alguien a quien le duelen los recuerdos, los años, la adversidad, el riñón: como le duelen al lector. Rulfo no miraba al lector desde su biblioteca, su erudición, su fama: lo miraba desde su intimidad, su piedad y su decepción, desde su pena, su desastre, su taburete de madera en la tabernita del barrio. No le ofrecía un banquete: compartía con él sus frijoles envueltos en una torta de maíz. No quiero decir que todos los banquetes y que todos los fastos de la prosa literaria sean desdeñables: la autenticidad moral y emocional es a veces tan honda y tan enérgica que puede manifestarse incluso entre las primorosas distracciones de bocanadas de belleza expresiva, de música verbal. En algunos grandes prosistas la calidad de página es una prueba de su júbilo creador y su fervor por el idioma. En otros escritores, los más, la calidad de página es una compota de adjetivos servidos en la cazuela de la exuberancia fonética: una verbena, fuegos artificiales. En ocasiones, lo que llamamos calidad de página, ante la sencillez enigmática de la prosa de Rulfo, puede sufrir esas recaídas que parecen altanería profesional, bíceps del virtuosismo, culturismo poético, halterofilia literaria. En Rulfo, la musculatura de su sencilla prosa, es decir, de su inquietante y misteriosa prosa, no sólo tiene la energía necesaria para permanecer entre los estilos sinfónicos y a menudo desfallecientes, sino para crecer de manera callada y con lenta y tensa velocidad, como en silencio y como de milagro crecen y abren la tierra las semillas. Su poética es la pura piedad.
Piedad e indignación. Una piedad a veces áspera y siempre casi clandestina, conducida por el pudor; y una indignación sostenida, como de adolescente, y a la vez también pudorosa, suave y casi llena de dulzura. El pudor lo puso su carácter, ese don mexicano de saber morir volviendo la cara a la pared. La piedad la tomó de los anónimos americanos encarcelados en la pobreza y en la fatalidad. La indignación le nació contemplando ese inmenso tumor de desprecio con el que los estancieros de la injusticia y de la prepotencia se santiguan, construyen sus palacios, beben champán, desangran a los pobres y les escupen fuego y leyes. En fin, la vida cotidiana de Iberoamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y de pronto, uno de los fantasmas de Pedro Páramo pronuncia unas palabras que suenan por toda la extensión de Comala: ``¡Déjenme aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados!'' Ni modo. Cada vez que un grupo de desventurados, en cualquier lugar de esa vasta herida que es Iberoamérica, dice ``Bueno, ya basta'', los poderosos mandan a sus ejércitos y a sus amanuenses, y los ilustrados políticamente correctos exclaman: ¡Adónde vamos a parar. Eso no es democracia! Olvidaron que democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Rulfo no lo olvidó. Por eso vivió con tanta pena. Fue un apenado con cólera social. Fue el alma en pena de Latinoamérica.
Así como él imaginó a un hijo del cacique Pedro Páramo llegando al pueblo propiedad de su padre y conversando silenciosamente con todos los muertos de Comala, podemos imaginar nosotros a Juan Rulfo, muerto hace ya trece años, deambulando por los pueblos americanos, esa enorme y lastimosa finca propiedad de unos cuantos caciques; y conversando ``misterioso y silencioso'' con los seres más desamparados de esa finca en donde los pobres languidecen en la desnutrición, lo mismo que sus democracias, casi todas anémicas por la corrupción, la codicia y la falsedad de sus guardianes. Podemos pues imaginar a Rulfo, pálido como un muerto, rotundo como un símbolo, caminando por impías extensiones americanas, o por las periferias de las ciudades, laberintos de humillación y de calamidad, hablando en un susurro que no llega a las orejas de la policía: platica con la niña de once años a quien la miseria asignó el oficio de puta; con el chiquillo de catorce que ya alcanzó el oficio de guardaespaldas o de traficante de droga y que siente el patético orgullo de vivir armado como un gángster; con las bandas de niños callejeros perseguidos y a menudo exterminados por los policías asalariados que utilizan los comerciantes para que sus negocios turísticos no disminuyan a causa de la mendicidad infantil; con la niña a quien le ha quedado una cicatriz en la espalda por el robo de un riñón con destino a la trasnacional del tráfico de órganos; con el nicaragüense perplejo a quien el fanatismo del poder envió a la guerra civil contra su vecino, y que hoy llora a su vecino y a su hermano; con la jinetera de La Habana, que lleva de comer a su familia revolcándose con turistas compradores de carne famélica; con el viejo silicótico boliviano, que tiene treinta años, y que entre frase y frase abre la boca como un pez moribundo en busca del oxígeno que sus bronquios ya no dejan entrar... qué sé yo: acompañando con desamparada amistad a un teporocho en alguna tapia cercana al Zócalo, el centro de la ciudad de México. Allí les llaman teporochos a los borrachitos marginados que beben un alcohol barato y asesino y que caen derribados al suelo con su botella en una mano y duermen desplomados y atravesados en la acera, atravesados en la modernidad. Con todos esos seres humanos, antenas del desprecio y dianas de la calamidad, viene platicando un muerto a quien llaman Juan Rulfo. Desde hace ya trece años ese muerto insurrecto nos mira. Aproxima sus manos hacia nosotros. En ellas nos ofrece dos libritos hispanoamericanos compuestos con la prosa misteriosa y perfecta de un artista exasperado y compasivo. Es la prosa de un alma en pena.