
La Jornada Semanal, 7 de febrero de 1999

Prozac, el antidepresivo que ha tomado por asalto a los Estados Unidos, se ha convertido en el sucedáneo legal de la cocaína desde los años de Reagan en los que ``voracidad era virtud''. Desde su introducción por parte de Ely Lilly en 1987, esta medicina, sujeta a prescripción médica (en Estados Unidos, pero no en México) ha sido deglutida por alrededor de ocho millones de norteamericanos, entre los que se incluyen Donald Trump, Gary Hart y ``medio Hollywood'', y se expiden un millón de recetas al mes, que generan ingresos anuales por 1,200 millones de dólares. Es difícil no escribir acerca del Prozac en el lenguaje tradicionalmente reservado al cine y es más, se le menciona con insistencia en la película de Woody Allen, Los enredos de Harry.
La aparición de una píldora idónea para remediar los padecimientos cotidianos de la sociedad moderna ya se había demorado mucho. La favorita de los años sesenta, el Valium (``la pequeña ayuda de mamá''), había resultado adictiva; muchas de las innovaciones posteriores -el Anafranil para disturbios obsesivo-compulsivos, el Xanax contra la ansiedad- desataban efectos colaterales preocupantes. En contrapartida, el Prozac se ha convertido para muchos en la receta ideal del doctor. Se trata de una droga de laboratorio producto de investigaciones psicofarmacológicas muy avanzadas; el Prozac (clorhidrato de fluoxetina) funciona estimulando la acción de la serotonina (el llamado transmisor del humor) en las células del cerebro. Aparentemente no adictivo e inusualmente benigno, tiene el poder de levantar el ánimo de los deprimidos, transformar en desenvueltos a los tímidos, en serenos a los ansiosos y tolerantes a los perfeccionistas. Los pacientes han dicho que los hace sentirse ``más que bien'', y que finalmente se sienten ``ellos mismos''.
Después de la euforia, una previsible reacción se ha declarado. Se reportan casos trágicos -el suicidio de Del Shannon, y el de un multiasesino en Kentucky. Han surgido grupos de ``sobrevivientes del Prozac'' y algunos expertos han buscado exorcizar al temible espectro de la prescripción masiva sobre pedido de este potente estimulante químico. ¿No habrá ocurrido finalmente la ``distopía'' de Un mundo feliz a través de esta pequeña cápsula verdiblanca estelarizada en la portada del Newsweek?
El libro de Peter D. Kramer, Escuchando al Prozac, es una provocativa contribución al debate. Kramer, profesor de psiquiatría en la Universidad de Brown y defensor entusiasta del medicamento, presenta un trabajo que incluye numerosos casos reales y sugiere que el Prozac les aporta, tanto a los que padecen una depresión clínica como a los que atraviesan por un periodo de tristeza subclínica, el estímulo que necesitan para prosperar en el trabajo, en el hogar y en la cama, y por lo tanto un crecimiento de su autoestima e independencia. Kramer confía en las bondades del Prozac.
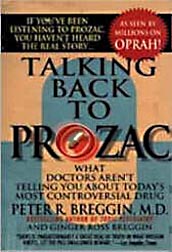
Sin embargo, no es tanto la discusión clínica lo que hace interesante el libro de Kramer para la lectura, sino la claridad y el candor con los que su autor explora temas más amplios. El Prozac es un símbolo impresionante del nuevo y en apariencia todopoderoso, pero a la vez altamente problemático, materialismo biológico. Si el freudianismo dominó la psiquiatría norteamericana en los años cincuenta enfatizando este conflicto, y si en los sesenta se produjo el auge del igualitarismo generalizado que hacía hincapié en la educación antes que en la naturaleza, los años ochenta (y noventa) trajeron consigo una reacción reduccionista ligada a una venganza que destaca las diferencias individuales en términos bioquímicos y, en mayor medida, genéticos. La asombrosa eficacia del Prozac refuerza esta tendencia. ¿Se encuentra usted deprimido? Esto no se debe esencialmente a que sea usted pobre, a que esté desempleado, oprimido, explotado o atrapado en la carrera por sobrevivir, la causa es que su cerebro padece un desequilibrio químico -y la prueba de lo anterior es que el Prozac puede rectificarlo.
Kramer argumenta que la psiquiatría misma, en consecuencia, se ha orientado hacia el uso intensivo de medicamentos -en términos figurados, una transición que va de ``escuchar al paciente'' a ``escuchar al Prozac''. La psiquiatría tradicional desarrolló una taxonomía de las enfermedades mentales; la nueva psiquiatría, sostiene Kramer, es capaz de detectar los disturbios mentales a partir de las medicinas que se emplean para su tratamiento: seguramente usted padece una depresión porque los antidepresivos le funcionan.
Desde luego, son numerosos los que deploran estas tendencias aduciendo que representan una mera simplificación de la psiquiatría -compone en lugar de curar. Según estos críticos, las medicinas como el Prozac le levantan a uno el ánimo pero nunca llegan a descubrir cuáles son las causas de la depresión, a diferencia del psicoanálisis que ha insistido correctamente en que la comprensión debe preceder a la recuperación. No obstante, Kramer replica de manera plausible que a menudo la psicoterapia ha convertido a los deprimidos en dependientes y ha reprimido en exceso a las víctimas. En contrapartida, los psicofármacos actúan rápidamente; al imprimirle un ``acelerón'' a la gente, facilitan el escape de la vorágine de la desesperación. A fin de cuentas la psicoterapia puede ser mucho más adictiva que las píldoras.
El poder del Prozac de modificar la personalidad fortalece la creencia de que la bioquímica mejora no sólo la enfermedad mental sino el temperamento en general. De ser verdadero este ``neurohumoralismo'' se pregunta Kramer, entonces ¿por qué deberían los médicos restringirse a curar a los enfermos?; ¿por qué no podría la neurofarmacología de manera rutinaria y abierta establecerse en el negocio de la prescripción de píldoras que hagan sentirse a la gente como quiera?
Esta es, por supuesto, la propuesta que se enfrenta a una indignada resistencia. Para algunos, constituye una amenaza para la dignidad hipocrática de la profesión médica, reduciendo al médico a un mero proveedor de drogas. Para otros, desata las terroríficas perspectivas del control de la mente y del comportamiento abordadas en Naranja Mecánica de Anthony Burgess o en el Síndrome de Thanatos de Walter Percy. El sufrimiento (argumentarán no sólo los puritanos) tiene funciones positivas y no se le debería neutralizar. Por su parte, los impasibles ingleses podrán destacar que el Prozac es un típico producto americano, hecho a la medida para adaptar a la gente a la locura de la competencia capitalista. Como evidenciaÊde uno de sus éxitos en el empleo del Prozac, Kramer se vanagloria de que una de las antiguas pacientes, víctima de la depresión, ahora tiene citas con tres hombres diferentes cada fin de semana.
Las cuestiones que plantea el Prozac son delicadas, y debe reconocérsele a Kramer el hecho de que las ventila libremente y con franqueza. Está en lo correcto al detectar hipocresía en las expresiones de horror pío ante la idea de que los psiquiatras receten píldoras para el bienestar, cuando ya existen todo tipo de estimulantes en los bares, sobre el mostrador y en las esquinas de las calles; además de los millones que se dedican al fisicoculturismo utilizando esteroides, o que se someten a operaciones de cirugía plástica o de implantaciones mamarias. Le hemos permitido a la medicina que se extienda hacia los terrenos de la cirugía cosmética ¿puede ser entonces honesto repudiar a la ``psicofarmacología cosmética'' y a las posibilidades que ofrece de esculpir la personalidad? ¿La predilección de los críticos en favor de la psicoterapia sobre la psicofarmacología no será simplemente un esnobismo que predica que ``sin dolor no hay ganancia''? Si la felicidad sobre pedido se convertirá en la expectativa del occidente, necesitamos decidir si nuestros mercaderes de sueños serán las corporaciones farmacéuticas, los zares bolivianos de la droga -¿o quién?
Kramer pronostica la medicación de la vida cotidiana y se siente muy a gusto con ello (por supuesto que lo está, dirán los críticos). Nosotros tal vez seamos menos viscerales, aunque se trata de una posibilidad que debemos afrontar. Los adelantos de la neurofarmacología, los descubrimientos en la tecnología del diagnóstico, la economía ligada a los negocios médicos, el nuevo consumismo y el hedonismo instantáneo del capitalismo -todas estas presiones podrían llevar a caracterizar al próximo siglo como la Era del Medicamento.
La cuestión no es saber si esto nos agrada, sino cómo vamos a convivir con ello. El optimismo de Kramer puede no ser atractivo para todos, pero su franqueza al enfrentarse a los cambios en la agenda de la medicina es, sin duda, alentadora.