
La Jornada Semanal, 11 de abril de 1999

Oliver Debroise,
Crónica de las
destrucciones,
Ediciones Era,
México, 1998.
Entre miles de acontecimientos posibles, escojo tres que me parecen los antecedentes obligados para ubicar la extraordinaria novela que acaba de publicar Olivier Debroise, Crónica de las destrucciones. Estos acontecimientos serían los siguientes: 1) La aparición de un libro de Serge Gruzinski titulado, si la memoria no me falla, La guerra de las imágenes. Este libro se abre como una disquisición muy posmoderna acerca de Blade Runner y enseguida pasa a ocuparse, como su gran tema, del manejo de las imágenes en el México de los días posteriores a la Conquista, y de la esmerada educación que recibían los jóvenes indígenas en lo que no era sino la continuación del Calmecac por medios cristianos. 2) La insurrección zapatista del primero de enero de 1994. 3) La proclama de la Diócesis de San Cristóbal las Casas, encabezada por el obispo Samuel Ruiz, y publicada en La Jornada del domingo 29 de marzo de 1998, que abre con un epígrafe tomado del Apocalipsis y que se sigue hasta concluir en ese mismo tono milenarista, de resurrección inminente y de cumplimiento de la palabra de Dios: ``Si calláramos, las piedras hablarían.''
Los menciono como elementos que no puedo apartar de mi cabeza en tanto lector, porque se convierten en el contexto más inmediato desde el cual realizo mi lectura, no para indicar que la novela es un resultado de ellos. La insurrección zapatista, perdón por la obviedad, abrió un boquete en nuestra historia, que permite -y hasta exige- circular por esa mina mental con una nueva actitud crítica y reflexiva. Los estratos históricos pueden ser leídos ahora de otra manera, e inciden de modo inesperado en nuestro presente, en el acontecer de hoy. Creo que la novela de Debroise nos obliga a esta inmersión que es también redescubrimiento de un pasado que, por paradójico que parezca, no ha pasado del todo. ¿Cómo puede la historia perdurar? ¿Y de qué modo, al regresar a la historia, la liberamos a ella del peso muerto al mismo tiempo que se libera en nosotros el peso muerto de lo no asimilado? Hago estas preguntas porque intento poner en claro que la reconstrucción realizada por el autor, más allá del dato minucioso, más allá de la puntualidad lingüística que la recorre, y que abre un nuevo ciclo entre nosotros, está animada por un deseo libertario, transgresor, por un deseo de inminencia que lo conecta a la vez que con la tradición del pensamiento utópico, con algo más puntual para mí, y es con los impulsos utopizantes que puede alojar la carne y el cerebro de cada lector.
Distingo tres niveles en la novela que ha escrito Debroise: el de la escritura; el de la historia concreta de unos personajesÊiluminados, situados en los primeros tiempos de la Colonia, y el de la dimensión estética, ligada al asunto de la melancolía.
Comienzo con el nivel de la escritura. Aunque puedo equivocarme, algo me dice que hay en la lengua de Debroise una actitud radical que prácticamente no tiene antecedentes entre nosotros. Me refiero a su manera prolija, sistemática y desinhibida de incorporar a su discurso en español términos y expresiones de la lengua náhuatl, llevado por la idea de crear una realidad lingüística que tendría que ser no sólo fiel a los hábitos de sus personajes sino, a la vez, un tanto desconcertante para el curioso lector de sus páginas. Anticipo que no hay nada de artificial o de tramposo en este desconcierto. Ya sabemos que nuestra lengua está salpicada, por decirlo así, de numerosos términos tomados de las lenguas indígenas. Palabras como ``tamal'', ``nahual'', ``huipil'' y ``tianguis'' no me dejan mentir, son parte de nuestro español estándar. Debroise abandona las facilidades de esta asimilación lingüística y en su lugar escribe, sistemáticamente, como lo tendrían que hacer los personajes en esa época, ``tamalli'', ``nahualli'', ``huipilli'', ``tianquiztli''. No dice ``los de Castilla'', lo cual sería una concesión a cinco siglos de esclavitud, dice ``los castilteca''. Con ello, Debroise rompe con una tradición más bien timorata y en el fondo paternalista que lastraba hasta hace poco a nuestros llamados escritores indigenistas. Estos novelistas (sucedía incluso en los años sesenta), apegados a un absurdo afán documental, colocaban al final de su texto un índice de las palabras exóticas o incomprensibles para el lector, con su traducción respectiva. Pongo por ejemplo, aunque hay miles, la novela de Antonio Estrada, La sed junto al río, que publicó la editorial Jus hacia 1966. Un pudibundo Estrada coloca al final una lista con las palabras que, indica, ``no aparecen en el diccionario de la lengua española.'' Si Debroise hubiera recaído en esta actitud colonial, su glosario tendría por lo menos una treintena de páginas; sería un folleto aparte. Le agradezco que no lo haya hecho. La estricta lógica de su novela, en verdad, se lo hubiera impedido. De aquí su afán sistemático por transcribir -o transliterar, podría decirse mejor- las palabras tal y como éstas eran usadas por los personajes del siglo XVI. Esta fidelidad lingüística, que se refleja en las grafías, pero no sólo ahí, le otorga una audacia y una frescura a su texto que hay que reconocerle, pues se trata de una victoria conseguida contra las facilidades y los automatismos de la lengua actual, y que, sin embargo -y esto es lo más importante-, no estorba para nada la lectura de su novela.
 Quizás Debroise intuye
que toda traducción implica una suerte de dilema irresoluble, pues es
a la vez posible e imposible, aceptable e inaceptable. Su novela
comienza con una traducción, que hay que entender como una cortesía
para el lector: ``Nican pehua. Aquí empieza''. En ese mismo primer
párrafo de la novela, aparecen los huehuetlotalli, y el
escritor traduce, llevado por un automatismo, ``los de las tintas
rojas, los de las tintas negras''. ¿O ya no se trata en estricto
sentido de una traducción sino de una ampliación descriptiva? El saber
de los ancianos se despliega en el espacio con grafías de dos colores,
ya estamos de pronto en otro lugar... Toda traducción, como ha
recordado alguien, es un traslado, un desplazamiento, un cambio de
sitio. Incluso la lengua misma ha cambiado ya cuando la
traducimos. ``Izcatqui in iiztacatemic in calquetzani Gregorio -Este
es el gran sueño, el sueño fundamental, de Gregorio, el de los
albañiles.''
Quizás Debroise intuye
que toda traducción implica una suerte de dilema irresoluble, pues es
a la vez posible e imposible, aceptable e inaceptable. Su novela
comienza con una traducción, que hay que entender como una cortesía
para el lector: ``Nican pehua. Aquí empieza''. En ese mismo primer
párrafo de la novela, aparecen los huehuetlotalli, y el
escritor traduce, llevado por un automatismo, ``los de las tintas
rojas, los de las tintas negras''. ¿O ya no se trata en estricto
sentido de una traducción sino de una ampliación descriptiva? El saber
de los ancianos se despliega en el espacio con grafías de dos colores,
ya estamos de pronto en otro lugar... Toda traducción, como ha
recordado alguien, es un traslado, un desplazamiento, un cambio de
sitio. Incluso la lengua misma ha cambiado ya cuando la
traducimos. ``Izcatqui in iiztacatemic in calquetzani Gregorio -Este
es el gran sueño, el sueño fundamental, de Gregorio, el de los
albañiles.''
¿La palabra fundamental, que califica al sueño, es una traducción o es más bien una explicación? La pregunta es retórica y en verdad no importa. Lo importante es la manera en que Debroise empieza a destejer su trama a partir de este arranque.
Ya estamos en el segundo nivel, el de los personajes y su historia. Es poco lo que podría decirse aquí: se trata de unos extraordinarios personajes llevados por impulsos mitopoéticos y que, por lo mismo, están dispuestos no sólo a sufrir la historia sino, lo que es más esencial, también a transformarla, desde sus visiones, su experiencia e incluso desde su sexualidad, arriesgando el pellejo en ello, por supuesto. Tres son los principales: Gabriel de San Buenaventura, también llamado Tlacateotl Molpilli, o de modo sincrético Gabriel Tlacateotl; Gregorio o Gregoire de Malet, y Julián de Wries, el pintor flamenco. Todos hacen clavija. Hay otros más, como Román Ehécatl, la hermana mayor María Macuilxochitl, y la jorobada de las grandes tetas, María Salomé. No faltan Malintzin el Torcido, y Malintzin, la de voz ronca y ``labios venenosos''. En mi opinión, la parte realmente impresionante del libro, en la medida en que empieza no sólo a deslumbrarnos sino a tocarnos en el plano más personal, es la final. Se diría que con la comedia del Escarabajo mayatl el libro empieza a metérsele a uno debajo de los cueros. Luego se desata la epidemia. Después viene un impresionante Cantar de Tlacateotl, versión mitológica del levantamiento que no ofrece desperdicio. La escena de las tetas asesinas, que en lugar de leche materna arrojan ácidos venenosos, es algo realmente extraordinario. La novela se sublima a sí misma cuando Gabriel, en carta a Andreas Vesale, empieza a discurrir acerca de un castigo ejemplar en la plaza pública, durante el cual un hombre es torturado y descuartizado. La sutil distinción que establece Gabriel entre la carne y la carne, esto es, la chair y la viande, está más allá de cualquier descripción. Luego sigue una lección de anatomía a cargo del mismo Gabriel Tlacateotl, a la que suceden frases como ésta, que no me resisto a transcribir. El enardecido es Gabriel: ``Encontré mi tonalli en tu mirada. Tu admiración, Julián, me transfiguró.'' A esto le llamo yo una frase amorosa, en perfecto sincretismo lingüístico y carnal. La ascensión de Gregorio al Popocatépetl es de antología. Aunque el texto no lo apunte así, se diría que, para Gregorio, el cráter del volcán tiene la fascinación de un ano cósmico y trascendente. Ahí quiere morir, con la erección en pleno. Está a punto de saltar al vacío, de entregarse a la excoriación de piedra ardiente, y uno siente los aleteos de un personaje famoso, comido por la melancolía: Empédocles, saltandoÊal cráter del Etna, y es imposible no pensar en otro melancólico contemporáneo, también filósofo, que salta al vacío del asfalto desde su ventana en un departamento parisino: Gilles Deleuze. Ni Empédocles ni Deleuze, el personaje se desmaya en la orilla del cráter y se convierte en un nuevo Xipe Totec, con el cuerpo ampollado por los rayos del sol. El vuelo portentoso de Gabriel convertido en águila...
El tercer nivel, el estético, es también el de la profecía apocalíptica, el de la realización de los tiempos, verdadera columna vertebral de Crónica de las destrucciones. La edad del quinto Cristo, que me parece no es sino una versión sincrética de la anunciada edad del quinto sol de los pergaminos aztecas, adquiere en la novela una suerte de prestigio estético, pues es la otra cara, o la contraparte, de la melancolía. En este punto, lo único que alcanzo a decir es que con ello la novela se ubica en un ámbito que me gustaría llamar posmoderno, y que no consiste en otra cosa sino en el privilegio que adquiere el signo estético como clave interpretativa del mundo. Lo que quiero decir es que la melancolía se ha convertido, de un mal fisiológico o mental, en una suerte de signo estético que todo lo totaliza. En la base de la acción de los personajes de la novela, e incluso también en el caso de algunos personajes secundarios a la trama, como el emperador Carlos, hay una afección llamada melancolía. ¿De la melancolía se pasa al delirio utópico y subversivo? ¿Este es el mecanismo secreto de la historia? Ya Walter Benjamin observaba que los nazis habían estetizado la política. Creo que, de otro modo y en otro contexto, esto es lo que estamos haciendo todos nosotros: estetizar la realidad para poder vivirla y comprenderla. De tal suerte, la melancolía, que era y sigue siendo una enfermedad, se transfigura para adquirir otro nivel: se convierte en estetograma. O sea, en signo privilegiado de verdad estética. Hago mías las palabras con las que concluye la excelente novela de Debroise: ``No hay nada más qué decir. Ye ixquich.''
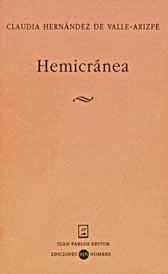
Claudia Hernández del
Valle-Arizpe,
Hemicránea,
Juan Pablos
Editor/Ediciones Sin Nombre,
México, 1998.
La secuencia de las partes de Hemicránea, el libro más reciente de Claudia Hernández de Valle-Arizpe (México, 1963), deja entrever un itinerario que mucho revela de la relación con un mal o enfermedad, en este caso, el de la migraña. ``El diagnóstico'', ``La desesperación'', ``Los remedios'', ``Elogio'' y ``Coda'' argumentan la posibilidad, primero, de resistirse al dolor físico, de luchar contra él con ciencias y tratamientos, seguros de ofrecer una batalla tan sensata como necesaria; pero, luego, a partir del ``Elogio'' y la ``Coda'' se intuye una reconciliación, la posibilidad de habitarlo, de aceptarlo como un bien extremo de otra índole, producto, también, del cuerpo y sus extraños, íntimos equilibrios.
El dolor se convierte, entonces, en una naturaleza, una manera de estar sobre el mundo, tal vez hasta una inconsciente opinión sobre el ser. Sucede en la relación con el dolor lo mismo que en la relación con la muerte: su presencia es inmanente a la vida, no está fuera de ella, sino que la constituye desde su mismo centro. Por eso un simple dolor de cabeza puede ser un infierno pero no es un mal (palabra que aquí vendría a ser ingenua), sino un estado de conciencia.
Bajo este nuevo estado de conciencia las cosas se deforman o se revelan por primera vez. Se entra a un plano paralelo de la percepción, al estado alterado que es el dolor pero que también puede ser un torrente de conciencia que se hace presente a través del cuerpo, a través, digamos, del peso agobiante de su materia. Pocas veces como ante el dolor de la enfermedad la realidad física del cuerpo asume su verdadera magnitud. Y, por otro lado, si toda subjetividad es, finalmente, un estado alterado de la conciencia en diversos grados, ¿no podemos pensar que la extrema sensibilidad viene a ser un estado, si se quiere patológico, que reconoce o distingue detalles antes no percibidos en su entorno, y que sufre y goza excesivamente en esa multiplicación nerviosa de los estímulos? Es decir, ¿habría pintado igual Van Gogh esos girasoles si no hubiera estado al borde de un quiebre psicótico? ¿Habría compuesto Beethoven lo mejor de su obra sin la sordera? ¿Habría escrito Proust su universo literario sin sus neurosis? Podemos especular. Pero hay una intuición muy poderosa que nos dice que no sería lo uno sin lo otro, que vida y obra están fundidos irreversiblemente en un microcosmos tan delicado que ninguno de sus elementos, por extraño que sea, es gratuito; que enfermedad y creación son manifestaciones de un estado de percepción extrema y, por lo mismo, original.
Pero tampoco hay que ver una fórmula fácil aquí. Se puede, por supuesto, ser un genio muy sano o un enfermo mediocre. No todos los borrachos son Juan Rulfo. No podemos ignorar el hecho de tratar con naturalezas, es decir, con ecuaciones de percepción extremadamente complejas, en las cuales hay una interacción de innumerables partes en un todo que resulta casi por completo impredecible; estamos hablando de los sistemas más complejos conocidos, es decir, de personas.
 Sin duda es esta
enardecida percepción lo que fulgura en algunos momentos de la
escritura de Claudia Hernández del Valle-Arizpe y levanta
formulaciones enrarecidas que, con su más amplio arco de voltaje, nos
interiorizan en dichos estados de conciencia otros, bajo la
modalidad aparentemente inofensiva de un estilo, de una hechura
textual. Las multiplicadas nervaduras de lo visible que recorren su
obra van construyendo, paulatinamente, una atmósfera casi ritualizada
o magnetizada precisamente por esa densidad perceptiva. Tanto en
Otro es el tiempo (1993) como en el presente libro, la autora
aborda el tema del dolor de la enfermedad y lo resuelve, muy
eficazmente, más que como tema, como una manera de percibir la
realidad, esto es, como el estado diferido de conciencia del que acabo
de hablar. Creo que son las dos últimas partes de Hemicránea
las que mejor llevan a cabo esa migración perceptiva, con momentos
filosísimos y breves. No obstante, el libro entero busca no tanto los
grandes momentos orquestales sino una atmósfera donde suceder, un
sistema de relaciones sutiles, a manera de un diario dislocado de
apuntes. Como chispazos, su escritura deja fragmentos rocosos
orbitando un sol oscuro y poderoso. El pabellón de la
Hemicránea guarda estos rescoldos del dolor, ya frío, ya quieto
en otra rara sustancia refulgente .
Sin duda es esta
enardecida percepción lo que fulgura en algunos momentos de la
escritura de Claudia Hernández del Valle-Arizpe y levanta
formulaciones enrarecidas que, con su más amplio arco de voltaje, nos
interiorizan en dichos estados de conciencia otros, bajo la
modalidad aparentemente inofensiva de un estilo, de una hechura
textual. Las multiplicadas nervaduras de lo visible que recorren su
obra van construyendo, paulatinamente, una atmósfera casi ritualizada
o magnetizada precisamente por esa densidad perceptiva. Tanto en
Otro es el tiempo (1993) como en el presente libro, la autora
aborda el tema del dolor de la enfermedad y lo resuelve, muy
eficazmente, más que como tema, como una manera de percibir la
realidad, esto es, como el estado diferido de conciencia del que acabo
de hablar. Creo que son las dos últimas partes de Hemicránea
las que mejor llevan a cabo esa migración perceptiva, con momentos
filosísimos y breves. No obstante, el libro entero busca no tanto los
grandes momentos orquestales sino una atmósfera donde suceder, un
sistema de relaciones sutiles, a manera de un diario dislocado de
apuntes. Como chispazos, su escritura deja fragmentos rocosos
orbitando un sol oscuro y poderoso. El pabellón de la
Hemicránea guarda estos rescoldos del dolor, ya frío, ya quieto
en otra rara sustancia refulgente .

Antonio
Sarabia,
Amarilis,
Planeta, Joaquín Mortiz,
México, 1998.
Recovecos, misterio, pasillos que penetran las vidas, mundos internos solapados bajo murmuraciones, unidos a lo no evidente, a la falta, a la ausencia y al silencio. Ahí comienza la novela de Sarabia, en el blanco que van dejando las letras, las teclas de esta caja de resonancias que es Amarilis. La primera parte es la puesta en escena de una obra de Lope de Vega y la presentación de los personajes de la novela, quienes al interior son espectadores y a su vez se vuelven actores para el lector, pues con afortunados dotes narrativos, el autor logra tejer esas dos partes heterogéneas al inicio (la obra de Lope y su propia obra) en un todo del cual se continúan las tres partes siguientes, con el mismo ritmo de un río creciente en complejidad. El inicio es sobrio, a veces extraño y, a medida que la novela avanza, este río se va relacionando con sus propias corrientes cada vez más impetuosas, hasta ser un verdadero caudal de tonos sinfónicos, una orquesta batiendo sus diferentes tipos de instrumentos en un todo armonioso.
La novela semeja una caja de ilusiones ópticas: a partir de imágenes fijas como son los acontecimientos reales e imaginarios de la vida del ``Fénix de los Ingenios'', vemos girar frente a nosotros la existencia, en un abanico que cubre desde la cumbre de la juventud hasta su epílogo. Así como el ritmo musical de la obra va en crescendo, el ritmo vital de los personajes se apaga y el libro se cierra al oscurecerse la linterna mágica, con la muerte de los protagonistas. La magia con la cual está tejida la obra, toda esa puesta en escena (que no es más que el desdoblamiento de la primera parte que es el montaje de la obra de Lope) se desvanece al finalizar el libro, porque no finaliza sólo la trama, ni la vida de los personajes, también esa con mayúsculas, en la cual se camuflajea la obra.
Novela de enredos, el amor al centro y en torno a él cuatro puntos importantes: la actriz Lucía de Salcedo, antigua amante de Lope, el duque de Sesa, protector del sacerdote, Marta de Nevares, amante del Fénix y el mismo Lope de Vega. Bajo estos ejes y sus anécdotas, subyace una compleja personalidad dentro de la cual el autor indaga las profundidades del ser. Y también nos interna en el hondo universo de una España imperial agonizante.
La obra logra encarnar el espíritu gigante de Lope de Vega, no sin vincularlo y situarlo en su mundo: la España putrefacta por el atraso y la miseria, de cuya herida sale la pus de la corrupción de una sociedad sumida en una ideología de ortodoxia, anacrónica. A través de esta profunda contradicción, de la cual un espíritu libre como el del cura poeta, mujeriego y caballero de la Inquisición, es incapaz de escapar, Sarabia hunde a sus personajes en ese pueblo subyugado por el catolicismo y por un casticismo intolerante que, en nombre de una misión universal, por un lado luchaba en contra de la herejía protestante y, por el otro, perseguía a los cristianos nuevos, conversos, quienes por ser de sangre mora o judía eran considerados elementos impuros. Así, mientras los demás países europeos asimilaban ideas nuevas que les habían de llevar a la democracia política y a la revolución industrial, España se encerraba cada vez más en sí misma.
 Dentro de la
irrealidad de una obra teatral, el autor instala su obra entre esas ya
tan nombradas ``Dos Españas''. Por una parte Lope de Vega, su
protector el duque de Sesa y Amarilis, representantes de la alta
nobleza, y por la otra los comediantes con los cuales convive: nada
menos que su amante, la actriz Lucía de Salcedo, y los miembros de un
grupo itinerante, de gente que no accediendo a la vida de alta
sociedad, transgrede las normas con humor y picardía. Tenemos también
de un lado a los hijos de Lope: Marcela del Carpio y Lope Félix del
Carpio y, del otro, a su gran amigo Valsaín, un hombre de la calle,
vividor, bandolero, quien sin embargo se convierte en el semi
preceptor del niño, y quien además tiene buen corazón, al grado de
salvar a Lope de Vega de ser asesinado.
Dentro de la
irrealidad de una obra teatral, el autor instala su obra entre esas ya
tan nombradas ``Dos Españas''. Por una parte Lope de Vega, su
protector el duque de Sesa y Amarilis, representantes de la alta
nobleza, y por la otra los comediantes con los cuales convive: nada
menos que su amante, la actriz Lucía de Salcedo, y los miembros de un
grupo itinerante, de gente que no accediendo a la vida de alta
sociedad, transgrede las normas con humor y picardía. Tenemos también
de un lado a los hijos de Lope: Marcela del Carpio y Lope Félix del
Carpio y, del otro, a su gran amigo Valsaín, un hombre de la calle,
vividor, bandolero, quien sin embargo se convierte en el semi
preceptor del niño, y quien además tiene buen corazón, al grado de
salvar a Lope de Vega de ser asesinado.
Al final del libro podemos ver truncadas las vidas de todos: Marta de Nevares queda ciega, Lope sigue sumido en una existencia ambigua, sirviendo a los valores sociales como cura y desdiciéndolos como poeta, y la nueva generación parece quedar asfixiada entre las rejas de la sociedad. Marcela reduce su talento literario y su belleza hasta convertirse en una monja empalidecida y triste, y Lopillio, tras haber recorrido el mundo ``a las órdenes de don Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, defendiendo en la marina de guerra de su Majestad católica los intereses del imperio'', vuelve a su país con todas las expectativas sin lograr ningún reconocimiento y sin poder conseguir empleo; así queda confinado a la vida de la calle, a vagar y a engañar, a ser un pícaro más.
El mundillo del Fénix de los Ingenios, núcleo del que nace la novela, pasión de la que brota su escritura, se seca: ``La sotana a las rodillas, adosándose a las ventanas del vendaval, esquivando charcos y hundiendo los zapatos en el barro blando, frío y resbaloso, que a cada paso le salpica las piernas, Lope de Vega corre en la semioscuridad de la tarde. El cielo se viene abajo, derramándose por los cuatro costados a tronidos ensordecedores, como si cada relámpago se trajera consigo desgarrones de nubes''. Sin embargo renace con su hijo, quien decide cruzar el océano, depositar su persona en la aventura, única posibilidad de vida digna dentro de ese reino en descomposición. Por eso, tal vez, el libro termina con las palabras más esperanzadoras de la prosa castellana: ``En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo...
Ensayo (bibliográfico)
El general Bernardo Reyes. Vida de un liberal porfirista, Artemio Benavides Hinojosa, Ediciones Castillo, Nuevo León, México, 1998, 399 pp.
El Naranjo en flor. Homenaje a los Revueltas, José çngel Leyva, Col. El Perfil de la Urraca, Juan Pablos Editor/Ediciones sin nombre/Instituto Municipal del Arte y la Cultura, 2» edición corregida y aumentada, México, 1999, 249 pp.
Ensayo (literario)
Benjamín Peret en México, Fabienne Bradu, Editorial Aldus, 1999, México, 172 pp.
La espuma del cazador. Ensayos sobre literatura y política, Evodio Escalante, Col. Diversa núm. 10, UNAM, México, 1998, 242 pp.
Narrativa
El embarcadero de los incurables, Fernando Cruz Kronfly, Col. La otra orilla, Grupo Editorial Norma, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998. 242 pp.
El niño del jueves negro, Alejandro Jodorowsky, Editorial Grijalbo, México, 1999, 323 pp.
Los vainilleros, Georges Lumbour, Editorial Aldus, 1999, México, 93 pp.
Paisajes, cuentos y ensayos, Hugo Von Hofmannsthal, Col. Los placeres y los días, Editorial ldus, México, 1999, 284 pp.
Poesía
El peatón es asunto de la lluvia, Vicente Quirarte, Col. Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, 141 pp.
Mar de espejos. Tres poetas veracruzanos, Eduardo Cerecedo, Juan Joaquín Péreztejeda e Irving Ramírez, Ediciones Arlequín/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes/Sigma Servicios Editoriales, S.C., México, 1999, 69 pp.
Un día un río, Jaime Reyes, Col. Los poetas, Editorial Aldus, México, 1999, 95 pp.
Testimonio
La máquina de destruir gente, David Cilia Olmos, Yax' Kín, Centro de Derechos Humanos/Editorial Comuna, México, 1998, 63 pp.
CG-T