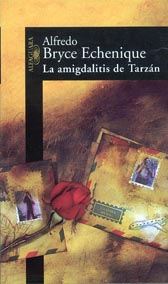
La Jornada Semanal, 25 de abril de 1999
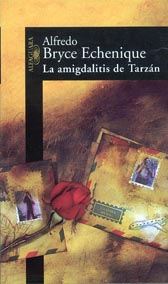
Alfredo Bryce Echenique,
La
amigdalitis de Tarzán,
Alfaguara,
México,
1999.
Qué gusto presentar a Alfredo Bryce Echenique en esta Ciudad de México, una ciudad a la que en su literatura hace referencias constantes, ciertamente pasajeras pero siempre cariñosas y muchas veces deslumbradas; una ciudad en la que he tenido el privilegio de acompañarlo por calles desveladas, casas amistosas, bares de mala muerte y esas taquerías que trabajan una carne tan fresca que todavía ladra, como dice Bonifaz Nuño, y de disfrutar su conversación incontinente, porque Bryce cuenta, siempre cuenta, cuenta historias improbables, arrebatadas, infinitas. Cuenta mientras camina, mientras bebe, mientras come, mientras se baña. Una vez me habló por teléfono desde Islas Canarias para comentarme generosamente un libro mío que acababa de leer. Se hospedaba a la sazón en un hotel que era propiedad de alguna de sus hermanas que salió ganona en la repartición de la herencia y desde el jacuzzi de su suite, adornada con un cuadro de Botero, según me dijo, habló conmigo durante más de dos horas mientras se servía, metido en la tina, un whisky que yo me veía conminado a replicar desde México. Le estaba cobrando a su hermana una cuenta pendiente por la vía de la larga distancia y hablamos despaciosamente de literatura y brindamos apenitas separados por el Océano Atlántico. Eso es tener el arte de contar, de novelar, según dice una cuarteta que hace alusión a sus apellidos, a su ascendencia y a su vocación tan contundente como miserable. Si mal no me acuerdo esa cuarteta, que está inscrita en una décima que mi memoria no alcanza a reconstruir, dice:
Mis viajes suelen ser sedentarios, pero me he encontrado con Bryce en todas partes: la primera vez aquí en México, en 1981, en un coloquio de escritores celebrado en la Feria del libro del Palacio de Minería, donde me tocaba a mí moderar una mesa absolutamente inmoderable, porque es imposible detener el ferrocarril que es la voz de Bryce Echenique.
Diez años después lo vi en Buenos Aires en otro encuentro de escritores. Con él estaba el poeta Antonio Cisneros; conmigo, Hernán Lara Zavala. Nos encerramos en una confitería la primera tarde del viaje, apenas desempacados, en lugar de recorrer las maravillosas calles de esa ciudad decadente (que no degradada, como la nuestra); esa ciudad que parece una vieja dama aristocrática, de modales impecables, nostálgica y maquillada con polvos de arroz. Encerrados en una confitería de Buenos Aires, oyendo a Bryce, en vez de caminar por Corrientes o por San Martín y montarnos en la cartografía de Borges; en vez de pasear por Recoleta y solazarnos en la belleza terriblemente dañina de esas mujeres de cinturas tan improbables como las narraciones que Bryce contaba. Así de poderoso es su magnetismo verbal, su capacidad de fabular: un río que nos hizo posponer el de La Plata.
Volví a ver a Bryce en Madrid en dos ocasiones. En una, me encontré con él en el Hotel Wellington, donde coincidimos con Barbarita y Tito Monterroso. Nos habló, si no lo estoy inventando, de ciertas desavenencias con Mario Vargas Llosa, que por esos días se había erigido en candidato a la presidencia del Perú. Creo que fue ahí, en ese hotel en el que suelen hospedarse toreros y gente de la afición, donde nos contó que una tarde de toros en Lima, Vargas Llosa y él estaban en la plaza, sentados uno junto a otro, cuando el matador brindó el toro al mejor escritor del Perú. Cuando Mario se levantó para agradecer el gesto, el torero remató la frase que había dejado inconclusa y dijo: Alfredo Bryce Echenique. Meses después, lo volví a ver en su departamento madrileño, donde nos citamos para después ir a cenar porque él no invita a cenar a casa más que a sus enemigos. Había dejado de beber y tomaba, como sucedáneo, unas espantosas cervezas sin alcohol que no engañan ni a los niños. Me contó de sus insomnios, que eran atroces. Las numerosas pastillas para dormir sin lograr siquiera un pedacito de sueño. Se me quedó metida en la cabeza la imagen de Bryce, reo de nocturnidad, acostado debajo de la cama, como niño jugando a las escondidas, sin poder dormir, acostado ahí, en el suelo, y no arriba de la cama, para soportar, ovillado en un simulacro de claustro materno, el vacío enorme de la habitación, sólo comparable al vacío de la página blanca que tenía que llenar compulsivamente; una página y otra y otra más, decenas de páginas, cientos de páginas, miles de páginas escritas para llenar ese vacío angustioso que es el universo sin la palabra que lo nombra. ¿Será por eso, Bryce, que siempre te pienso desgarrándote, matándote un poco para escribir, como si la escritura estuviera hecha de ti mismo, de jirones de ti mismo, como si te fueras trocando por palabras para darnos un mundo y redimirnos?
Volví a ver a Bryce de nueva cuenta en México. En casa de Héctor Aguilar Camín, después en mi casa, en casa de Germán Carnero, con Tania Libertad, donde nos contó, a ella y a mí, una historia alucinante por espacio de siete horas. Una noche, en mi casa de Mixcoac, me dedicó doce libros suyos, uno por uno, con un afecto que libro a libro se hacía más grande, como si la suma de las dedicatorias fuera una novela.
 Años después nos
encontramos en Guadalajara, en la Feria del Libro del 94, cuando se
cumplían venturosamente los veinticinco años de la publicación de
Un mundo para Julius. Participé en el homenaje a ese libro que
es, como quería Cortázar, un puente de ida y vuelta entre el autor y
el lector. Yo siento, al menos, que viví en carne propia el mundo de
Julius como si fuera realmente mi mundo. Lo recuerdo no como cosa
leída sino como cosa vivida: conozco esa casa, ese balneario, esa
escuela, estuve en esa fiesta, hice ese viaje. No me lo van a creer,
pero una vez un perfume me recordó al que usaba Susan, Susan
darling, Susan linda, la madre de Julius; un perfume que yo,
por supuesto, nunca pude haber olido, pero no nada más lo olí sino que
su fragancia me transportó de inmediato a mi relación filial con esa
mujer a quien amé perniciosamente, enfermizamente, con su belleza, su
frivolidad, su maternidad moderna, tan cercana y tan desapegada a un
tiempo. Por eso hablar de Bryce no es sólo hablar de literatura. Es,
también, hablar de encuentros, de espacios compartidos, como ese de
Guadalajara, cuando le otorgaron en ausencia el premio Juan Rulfo a
Julio Ramón Ribeyro, cuya muerte inminente Bryce conocía y sufría como
un huérfano flamante. Mi último encuentro con Bryce, antes de este día
de fiesta, fue en Brown University, en Providence, Rhode Island, la
tierra de Lovecraft, donde se quejó hasta el agravio de un profesor
que se especializaba en la Patagonia pero tenía el descaro de vivir
cómodamente en La Florida. Nada más alejado a un escritor como Bryce,
cuyas novelas son consideradas como autobiográficas siempre, a
despecho de su autobiografía, Permiso para vivir, que es
considerada, paradójicamente, como una novela.
Años después nos
encontramos en Guadalajara, en la Feria del Libro del 94, cuando se
cumplían venturosamente los veinticinco años de la publicación de
Un mundo para Julius. Participé en el homenaje a ese libro que
es, como quería Cortázar, un puente de ida y vuelta entre el autor y
el lector. Yo siento, al menos, que viví en carne propia el mundo de
Julius como si fuera realmente mi mundo. Lo recuerdo no como cosa
leída sino como cosa vivida: conozco esa casa, ese balneario, esa
escuela, estuve en esa fiesta, hice ese viaje. No me lo van a creer,
pero una vez un perfume me recordó al que usaba Susan, Susan
darling, Susan linda, la madre de Julius; un perfume que yo,
por supuesto, nunca pude haber olido, pero no nada más lo olí sino que
su fragancia me transportó de inmediato a mi relación filial con esa
mujer a quien amé perniciosamente, enfermizamente, con su belleza, su
frivolidad, su maternidad moderna, tan cercana y tan desapegada a un
tiempo. Por eso hablar de Bryce no es sólo hablar de literatura. Es,
también, hablar de encuentros, de espacios compartidos, como ese de
Guadalajara, cuando le otorgaron en ausencia el premio Juan Rulfo a
Julio Ramón Ribeyro, cuya muerte inminente Bryce conocía y sufría como
un huérfano flamante. Mi último encuentro con Bryce, antes de este día
de fiesta, fue en Brown University, en Providence, Rhode Island, la
tierra de Lovecraft, donde se quejó hasta el agravio de un profesor
que se especializaba en la Patagonia pero tenía el descaro de vivir
cómodamente en La Florida. Nada más alejado a un escritor como Bryce,
cuyas novelas son consideradas como autobiográficas siempre, a
despecho de su autobiografía, Permiso para vivir, que es
considerada, paradójicamente, como una novela.
Hago el inventario de estos encuentros personales no sólo porque Bryce y su literatura son una y la misma cosa sino porque sería imposible hacer la relación de los encuentros literarios constantes, gozosos, cómplices. Lo hago para decir que Bryce es un escritor cercano cuya obra, a pesar del humor y la ternura, procede de la angustia y se debe al amor porque entiende, como Flaubert, que la literatura es un sacerdocio y un martirio.
Tener un nuevo libro de Bryce en las manos es un privilegio secreto del cual uno no quisiera tener antecedentes, para poder entrar con toda inocencia a ese tren verbal cuyo destino ignoramos. Me pidieron, sin embargo, que entablara una charla con Bryce a propósito de su más reciente novela, La amigdalitis de Tarzán. Por supuesto no voy a incurrir en la ingenuidad de dialogar con Bryce sobre su libro. Sería tanto como pararse en medio de la vía para detener una locomotora. Sólo diré que La amigdalitis de Tarzán es una novela de amor que va de la inocencia a la madurez, en la que la amistosa lejanía de los amantes constituye su única posibilidad de amar; que por ella corre la historia generacional de nuestros ``paisitos'' (como los llama, refiriéndose en particular a El Salvador, Fernanda María de la Trinidad del Monte Montes, la protagonista), de la canción de protesta a la institucionalización de la buena onda; que es un homenaje a la mujer sin feminismo de por medio; que conmueve a pesar de la cotidianidad del lenguaje epistolar, o gracias a ella, y que nos hace pensar que el amor, con todas sus rapacerías, es la medida del hombre y la medida de la mujer.
Gracias, Bryce, por la hospitalidad de tu literatura, por tu humor, por tu ternura. La palabra, como siempre, es tuya.
Antología
A través de los ojos de ella, selección, estudio y notas de Brianda Domecq, dos tomos, prólogo de Aralia López González, colección Estudios de la Mujer, Ediciones Ariadne, México, 1999, 400 pp. tomo I y 348 pp. tomo II.
Antología esencial, Pablo Neruda, prólogo y selección de Hernán Loyola, Col. Clásicos Universales, Editorial Losada, Barcelona, España, 1999, 362 pp.
Miscelánea I. Primeros escritos, Octavio Paz, Obras completas, edición del autor, Col. Letras mexicanas, Círculo de lectores/Fondo de Cultura Económica, México, 1999, 430 pp.
Ensayo (literario)
Borges y el laberinto, Myrta Sessarego, Tercer Milenio/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1998, 63 pp.
El concepto de ficción. Textos polémicos contra los prejuicios literarios, Juan José Saer, Col. Autores latinoamericanos, México, 1999, 302 pp.
Libro de viajes
Microcosmos, Claudio Magris, Col. Panorama de narrativas, Anagrama, Barcelona, España, 1999, 322 pp.
Narrativa
El padre de Frankenstein (Gods and Monsters), Christopher Bram, traducción de Daniel Najmías, Col. Panorama de narrativas, Editorial Anagrama, Barcelona, España, 303 pp.
Los amores fugaces, Memorias imaginarias, Jorge Enrique Adoum, Col. Autores latinoamericanos, Editorial Planeta, México, 1999, 187 pp.
Novecento, Alessandro Baricco, Compactos, Anagrama, Barcelona, España, 1999, 81 pp.
Tríptico del Carnaval, Sergio Pitol, Col. Compactos, Editorial Anagrama, Barcelona, España, 1999, 470 pp.
Carlos García-Tort