
La Jornada Semanal, 20 de junio de 1999

Barragán en Tacubaya
Blanco, alto, delgado, espiritual, moviéndose ceremonialmente como un sacerdote ensimismado a través de los espacios claros visitados por la luz, de la casa de Tacubaya -monasterio de un solo hombre-, Luis Barragán afirma en su vida y rostro el mismo estilo de ser que encarnó en muro y jardín. Estamos frente al más importante arquitecto mexicano desde Manuel Tolsá. Tan importante que abandona los campos usuales de la arquitectura para internarse en los de cierta escultura, cierta pintura, cierta poesía. Creador de unos cuantos monumentos, de unas imágenes fundamentales que obsesionan a la arquitectura mexicana de hoy y que son su reproche y su posible alternativa, Luis Barragán es eco de su arquitectura, como su arquitectura, a la vez, viene a reflejarlo. La misma elegancia de sencillez suprema, el mismo señorío, la misma clara inteligencia.
La casa, su inmediata extensión, participa -como todo monasterio- del oficio de refugio y de jardín de las delicias. La austeridad se mezcla naturalmente con el más refinado gozo sensual. El jardín hace unidad con la casa como la cabellera con el desnudo cuerpo. Los muebles, los libros y esos cuadros que aquí y allá sirven de ventanas al color son, asimismo, extensión y acompañamiento a muros, escalera y viguería de conventual madera. Quizá la esencia estética de Barragán radique en esa insólita armonía de la sencillez austerísima y el esplendor de la riqueza visual. Fórmula irrepetible que hará caer a sus seguidores en las trampas simétricas de la pobreza torpe o del monumentalismo vacío. La casa de Barragán se da el lujo extremo del silencio y de la separación orgullosa de esa ciudad caótica que la rodea y a la que ofrece una fachada que si la dibujamos no es nada y que podría ser tímida o desdeñosa o elusiva. Fachada como de una fábrica clandestina, como convento en tiempos de persecución.
Para quien llega por vez primera a esta casa de aspecto tan improbable, situada no en las colinas maquilladas de Las Lomas o en las escenografías telúricas del Pedregal sino en medio de un barrio duro y gris de la ciudad, la casa le dará, desde la entrada, una sorpresa inolvidable al írsele entregando (como en una ceremonia de iniciación) a través de estrechos vestíbulos y mínimos laberintos hasta que le abre su esplendor de muros, luz, silencio y jardín que lo circunda y rescata. La casa de Barragán es una aventura de vida interior. Espectacular en la fotografía, sólo puede ser apreciada, sin embargo, estando en ella, suspendiéndose dentro de su particular encantamiento.
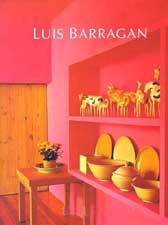 La casa de Barragán
es la suma y mejor ejemplo de su estética; inmediata a él, saturada
con su vida y su presencia, es el puente necesario entre el hombre
interno y esencial y sus obras exteriores. La casa propia es, para un
arquitecto que puede darse ese lujo, la obra sin restricciones
impuestas por absurdos clientes individuales o institucionales,
oportunidad que es el viejo ``tema libre'' de los talleres de
Composición de las escuelas de Arquitectura, la obra que puede
expresar lo más genuino y esencial que se lleva dentro. Y, por cierto,
esto me recuerda otra personalísima casa propia de un arquitecto
nuestro, opuesto simétricamente a Barragán: Juan O'Gorman, a quien
como a tantos hemos olvidado.
La casa de Barragán
es la suma y mejor ejemplo de su estética; inmediata a él, saturada
con su vida y su presencia, es el puente necesario entre el hombre
interno y esencial y sus obras exteriores. La casa propia es, para un
arquitecto que puede darse ese lujo, la obra sin restricciones
impuestas por absurdos clientes individuales o institucionales,
oportunidad que es el viejo ``tema libre'' de los talleres de
Composición de las escuelas de Arquitectura, la obra que puede
expresar lo más genuino y esencial que se lleva dentro. Y, por cierto,
esto me recuerda otra personalísima casa propia de un arquitecto
nuestro, opuesto simétricamente a Barragán: Juan O'Gorman, a quien
como a tantos hemos olvidado.
La casa de Barragán alcanza el nivel de una obra maestra que es, al mismo tiempo, imagen, marca, definición y símbolo. A través de su casa, en la compañía silenciosa de sus libros y memorias, Luis Barragán vive sus existencias interiores. Su voz apagada no quiere interrumpir los sigilos de la casa y aquí nos acordamos, como ya en muy pocas partes, del viejo y santo silencio de las casonas mexicanas, aquellas que evocaba López Velarde o, quizá mejor aún, Francisco González León, el escondido laguense:
En la casa Barragán, el silencio, hermanado con la luz, nos va dejando una quietud calmante y renovadora. Barragán nos dice que esa es, justamente, la finalidad de su arquitectura, ese don inapreciable de un último lugar de refugio en un mundo de ruidos y de absurdos. Como toda obra de arte, la casa Barragán es intensamente personal y de uso intransferible. En ella sobran los visitantes, al igual que esas profanaciones de la realidad como el teléfono que suena de pronto, rompiendo la atmósfera como un guijarro a un vidrio, donde sobra todo lo que no sea el diálogo creativo entre un hombre excepcional y la casa que edificó para encarnar sus sueños.
El muro
 Tras de su aspecto de
gentil caballero criollo, Luis Barragán es uno de los grandes rebeldes
de la arquitectura contemporánea. Frente a los dictados de la
arquitectura internacional (en sus dos tiempos modernos y posmodernos)
la obra de Barragán es una excepción, una desobediencia. Herético como
Gaudí y quizá como algún Niemeyer, Barragán le da a la forma y a la
poesía un valor pocas veces conferido en la arquitectura de este
siglo, admitiendo conceptos usualmente proscritos como son la magia,
la vida interior, las emociones y quizá hasta el mismo
ensueño. Efectivamente, la obra de Barragán se opone al lenguaje
ordinario de esa arquitectura que se ha extendido como una enfermedad
tropical por el mundo entero. Nos referimos al absurdo absoluto del
muro de vidrio, a la monotonía de los espacios (monotonía más grave en
lo moderno que en lo post), a la soberbia tecnológica. Pensamos en
esas casas o edificios vitrina -escaparate donde, más que un acto
interior, la vida es un espectáculo como el que dan los peces
decorativos en su esfera de agua y vidrio.
Tras de su aspecto de
gentil caballero criollo, Luis Barragán es uno de los grandes rebeldes
de la arquitectura contemporánea. Frente a los dictados de la
arquitectura internacional (en sus dos tiempos modernos y posmodernos)
la obra de Barragán es una excepción, una desobediencia. Herético como
Gaudí y quizá como algún Niemeyer, Barragán le da a la forma y a la
poesía un valor pocas veces conferido en la arquitectura de este
siglo, admitiendo conceptos usualmente proscritos como son la magia,
la vida interior, las emociones y quizá hasta el mismo
ensueño. Efectivamente, la obra de Barragán se opone al lenguaje
ordinario de esa arquitectura que se ha extendido como una enfermedad
tropical por el mundo entero. Nos referimos al absurdo absoluto del
muro de vidrio, a la monotonía de los espacios (monotonía más grave en
lo moderno que en lo post), a la soberbia tecnológica. Pensamos en
esas casas o edificios vitrina -escaparate donde, más que un acto
interior, la vida es un espectáculo como el que dan los peces
decorativos en su esfera de agua y vidrio.
La arquitectura de Barragán es sorpresa y es drama pero también es un castillo protector contra el mundo externo e invasor. Y esto lo logra devolviéndole al muro su soberanía, regresándole importancia y dignidad a ése, el más viejo y quizá el más digno de entre los elementos de la arquitectura del hombre. Muro que carga, que encierra, que separa, que protege, que envuelve. Un muro de ladrillo que al revestirse de color entre sus manos se convierte en un lienzo pleno de contenidos emocionales. Al rescatar el muro, Barragán va contra la corriente de tanta arquitectura contemporánea que parece avergonzarse de esos viejos y humildes muros sacrificados a la nueva manía de la transparencia, la flotación, la ingravidez o, visto de otra manera, el lucimiento de todo malabarismo estructural. Arquitectura como de ciencia ficción.
Frente a esta arquitectura que se originó, lo sabemos, en el Palacio de Cristal que entusiasmó al siglo XIX, Barragán opone una que surge de la tierra y que, como ella, es sólida y protectora. En una entrevista de Damián Bayón, Barragán nos da una clave fundamental para comprender la sabiduría de su arquitectura que no satisface la necesidad primitiva de una penumbra protectora. Recuerdos inconscientes de la caverna, del vientre o de las tinieblas primigenias que se han materializado por siglos en la solidez de la arquitectura donde la ventana dejaba pasar la luz indispensable. Una arquitectura que no se espantaba de la penumbra, que en el templo egipcio o en la iglesia románica se acercaba peligrosamente a lo mistérico. Y la arquitectura moderna que desafía a una sabiduría secular nos ha forzado a vivir como peces de acuario, suspendiéndonos a decenas o cientos de metros sobre el terror de los vacíos urbanos, así como sacrificando a nombre del colectivismo o la togetherness, la más esencial zona de soledad personal. Docenas de ejemplos ilustrarían esto: desde la clásica casa de un arquitecto, Philip Johnson (puente entre el modernismo y el post), hasta esos elevadores de jaula de guacamaya que se lucen en los lobbies abismales de los hoteles del mundo, y que por ciertoÊprovocan terrores y vértigos hitchcockianos.
 Los muros de
Barragán son simple y llanamente muros. Revestidos de aplanados de
albañil y no de reposterías de decorador, limpios en su ser, libres de
recubrimientos a la moda y sin sufrir tampoco la retórica carga de
algún mural, tienen como único complemento al color. Colores populares
mexicanos (quizá afinado por el ojo sutilísimo de Chucho Reyes) pero
no por populares menos misteriosos, de pintor de pincel, no de
brocha. Sus muros sólidos, paternos y confiables, se van enfermando de
edad y de salitre y han de ser repintados tras de las lluvias si se
quiere conservar su original contento. Barragán los respeta y, si son
interiores, evita cuidadosamente que algo les estorbe, fuera del
mueble esencial o de un cuadro indispensable en su dosis exacta de
color requerido. Aquí pensaría que pintores desde Josef Albers hasta
Ricardo Martínez serían simpáticos a los muros de Barragán. El mismo
respeto que siente Barragán por sus muros lo siente por sus materiales
todos. Por eso las cerámicas, piedras, hierros y maderas de sus obras
son sólo eso, tal y como Dios los creó. Pienso que únicamente Frank
Lloyd Wright entre los grandes arquitectos del siglo es tan arquitecto
de materiales como Barragán.
Los muros de
Barragán son simple y llanamente muros. Revestidos de aplanados de
albañil y no de reposterías de decorador, limpios en su ser, libres de
recubrimientos a la moda y sin sufrir tampoco la retórica carga de
algún mural, tienen como único complemento al color. Colores populares
mexicanos (quizá afinado por el ojo sutilísimo de Chucho Reyes) pero
no por populares menos misteriosos, de pintor de pincel, no de
brocha. Sus muros sólidos, paternos y confiables, se van enfermando de
edad y de salitre y han de ser repintados tras de las lluvias si se
quiere conservar su original contento. Barragán los respeta y, si son
interiores, evita cuidadosamente que algo les estorbe, fuera del
mueble esencial o de un cuadro indispensable en su dosis exacta de
color requerido. Aquí pensaría que pintores desde Josef Albers hasta
Ricardo Martínez serían simpáticos a los muros de Barragán. El mismo
respeto que siente Barragán por sus muros lo siente por sus materiales
todos. Por eso las cerámicas, piedras, hierros y maderas de sus obras
son sólo eso, tal y como Dios los creó. Pienso que únicamente Frank
Lloyd Wright entre los grandes arquitectos del siglo es tan arquitecto
de materiales como Barragán.
Respeto de materiales que es, por extensión, respeto de artesanías, de las viejas artesanías mexicanas de la construcción hoy amenazadas por lo industrial. Es decir que la arquitectura de Barragán es, aristocrática y popularmente, de maistro albañil, de maistro carpintero, de cantero paciente y gótico, de amoroso artesano que va cubriendo muros con su aplanado de textura natural y sutil que el pintor luego respeta con su color alquímico. Arquitectura del perdido tiempo que añoramos a la Proust o López Velarde, con íntimas y rabiosas tristezas reaccionarias.