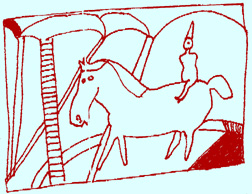La vida paralela
A menos de que seamos excesivamente organizados, gran parte de nuestra vida la pasamos buscando cosas. Objetos pequeños, que algún duende nos escamotea y hace desaparecer de su lugar habitual: llaves, papeles con direcciones, con teléfonos necesarios, una pulsera, unos cerillos, cosas nimias y cosas que se pueden tornar, de repente, indispensables. Pasa uno horas recorriendo la pequeña geografía de su casa, de las habitaciones al pasillo, de la cocina al comedor (los magnates irán de la cancha de tenis a la alberca, de la alberca al jardín, del jardín a su biblioteca de incunables, y los pobres sólo de la cocina al comedor-sala-recámara), escudriñando rincones, interrogando a los muebles, a las cajoneras, escarbando debajo de los cojines del sofá, y nada, nunca aparecen esas cosas chicas, que a fin de cuentas se pueden reemplazar; por eso uno las deja de buscar y las olvida. Pienso en la lista de pequeños objetos que he perdido y a veces creo, incluso a veces estoy muy segura de que me esperan en alguna parte.
Cada quien se fabrica, a lo largo de su vida, el cielo, el infierno o el purgatorio al que irá a parar cuando muera; cada quien lo imagina y lo crea; incluso quienes creen que al final de la muerte hay un gran hueco, pasan toda la vida construyéndolo, vaciándose de esperanzas y de imaginación. He empezado a pensar que cuando muera iré a parar a una especie de departamento de objetos perdidos: encontraré ahí los llaveros, las medicinas, los apuntes que un día se esfumaron, quizá hasta alguna gordura que antes calentaba mis inviernos y que alguna desdicha hizo desaparecer. Quién sabe si aquello se pueda calificar de infierno o de purgatorio, o si, al aparecer esa miscelánea de nimiedades, se reconstruyan también las situaciones que aquellas ausencias obligaron a eludir: las puertas que se abrieron en un momento preciso, las citas, las llamadas telefónicas, los labios pintados de algún bilet, los escritos completos que surgirían de unas líneas perdidas y olvidadas, como una especie de vida paralela, una probabilidad desechada por el azar, pero que siguió ahí, como dije, esperando, en alguna grieta del tiempo. Quizá, si me porto bien, como dicen los que cuentan con alguna religión que los cobije, al morir recuperaré todo eso. Pero tampoco me urge, no vayan ustedes a creer; primero tengo que terminar la trama de esta vida, con todo y sus misteriosas desapariciones.
Quien haya tenido la suerte de vivir en una casita de ensueño y de repente se ve trasladado a un edificio, cómodo pero repetitivo, no dejará de notar cosas extrañas en su vida. Los pasos, por ejemplo. Últimamente nos siguen los pasos en el techo, a todas horas. A la mitad de la noche, cuando nos disponemos a la calma, nos sorprende aquella preocupación que pasea por encima de nuestras cabezas, de un lado a otro de la habitación. Dicha preocupación debe poseer seguramente un nombre, hábitos nocturnos, y usa eso es imposible de negar tacones, incluso a algunas horas de la noche. También mueve muebles, abre cajones. Sus pasos se tornan a veces meditativos, circulares, a veces corren inesperadamente por el pasillo, o taconean con notable decisión. En general la realidad le acarrea a uno unas desilusiones espantosas: por eso prefiero no indagar quién es, y conocer las vicisitudes de un alma a través de las variaciones de sus pasos.
Son raros los edificios, decía. Una Babel de murmullos, voces, olores e incluso animales distintos. Y sin embargo uno ve el edificio por afuera y, en realidad, todos los departamentos se parecen; podría ser, incluso, que uno siempre fuera igual que el anterior, y que las variantes que cada inquilino puede establecer en su hogar son en realidad mínimas, comparadas con la heterogeneidad del mundo, y entonces las vidas de los edificios se parecen a aquellos cuadros de Vicente Rojo en que ciertos signos se repiten, pero van transformándose poco a poco mediante mínimas diferencias. Asimismo, al estar dispuestas por igual las habitaciones, los baños, las cocinas, uno puede inquietarse de que tantos estemos recorriendo el mismo mapa, como ratones en un mismo laberinto, cada roedor resolviendo lo mejor que pueda su crucigrama, su vida trazada en un espacio igual. Y que todos nuestros movimientos, nuestras rutas por la casa conformen una especie de latido, de música; que nuestras vidas y sus variaciones formen un lenguaje que sólo sabe escuchar y entender Alguien. Alguien que nos mira por encima de las azoteas, las cúpulas, los aviones y las nubes.

- La
lengua madre
Como los edificios, las calles, los alimentos, usamos palabras heredadas sin mucha conciencia de su historia, de los accidentes y transformaciones que los han hecho lo que son. Cruzamos avenida Revolución como si siempre hubiera estado ahí, fea y caudalosa, amenazando con sus serpeantes microbuses. Comemos pozole sin tener presente que alguien alguna vez estableció las convenciones para prepararlo. Uno de los efectos de asomarse al pasado (ver por ejemplo una fotografía vieja de una calle conocida) es la extrañeza, la desfamiliarización, el surgimiento de la conciencia de que detrás de lo que damos por sentado está la otredad; una diferente a la de la extranjería, que nos antecedió íntimamente y de la que somos inconsciente producto (como de nuestra infancia).
Lo mismo ocurre con el lenguaje. Las palabras que estamos habituados a pronunciar para pedir, dar, hacer o deshacer, para disfrazar nuestras intenciones o revelarlas, para divertir o impacientar, son palabras que sacamos sin voltear del costal, y no atendemos sino a su efecto inmediato. Piénsese en el desfase que cada tanto nos ataca cuando una palabra común (digamos "alcahuete") se nos resbala al tomarla, y al recogerla la vemos con detenimiento y azoro, como si fuese la primera vez. Por unos segundos estamos inermes ante la duda: ¿realmente sabemos lo que estamos diciendo, y conocemos la herramienta de que echamos mano? Somos en ese instante susceptibles a la intervención del filólogo, del filósofo o del poeta. Cuando el ataque nos dura, o cuando nos visita a menudo, hay peligro de convertirnos en alguno de ellos. Entramos en rebelión ante la lengua madre.
En el siglo que concluyó, la fenomenología y el psicoanálisis permitieron un tipo de crítica del lenguaje que para bien y mal ha sido adoptado por legiones de autores. Se trata de una especie de filología o lexicografía aplicada, psicologista y amateur, en la que lo que se busca es develar las significados e intenciones ocultas, preconscientes, pulsacionales, de los hablantes. Se asume que el lenguaje es una especie de gran estructura, reticular y definida, que nos posee y regula; que entre sus partes visibles y sus partes invisibles, están enredados todos los sentidos y los sinsentidos de lo que hacemos. Que su carácter de herencia históricamente desarrollada e inevitablemente incorporada a nuestro ser lo convierte en el amo y señor de nuestras intenciones. Así, cuando nuestra madre nos enseña a decirle tira al policía y negro al panadero negro es algo mucho más complejo que una definición ostensiva en lo que participamos. No sólo aprendemos el reflejo de vincular una serie de fonemas con un objeto o persona sino que una semilla de valores y emociones cae y arraiga en algún sitio de nuestra alma (o hardware).
Todavía recuerdo con curiosidad y nostalgia el efecto que me produjo a los diociocho años leer El laberinto de la soledad. Darme cuenta de que, a pesar de que tenía yo ya algunos años usando y perfeccionando el complejo uso de frases y palabras que, hay que ser justo, no había aprendido de mi madre sino de mis amigos de la esquina de Pensadores (Vasconcelos con Circunvalación Poniente para más exactitud), como "no te rajes cabrón", y "vete a la chingada", no había jamás conseguido atisbar ni el más mínimo indicio de todo lo que Paz, afirmaba que ocurre cuando decimos esas cosas, me dejó pasmado. La sensación de ser una marioneta controlada por los hilos (interiorizados y cableados en mí) de un lenguaje que mis acomplejados ancestros urdieron para condenarme a reproducir sus traumas y sus emociones (nada edificante, sinceramente) se vio por fortuna compensada por la reaparición cada tanto de un escéptico "¿y cómo lo sabe?". Por inteligentes e intuitivas que fuesen las especulaciones de Paz no parecía en ningún momento dar razones para creer que el lenguaje es y actúa del modo en que tendría que hacerlo para que sus afirmaciones tuviesen algo que ver con los mexicanos esquineros de carne y hueso como mis amigos y yo. Y sin embargo no podía negar que algo de nuestra "manera de ser" parecía tener conexiones con nuestras aficiones a cierto juegos de palabras, ni que había un espacio opaco para mí en el que las connotaciones y resonancias de las palabras que usaba normalmente se me salían de vista y de control.
Y ese sentimiento de ambigüedad no he logrado curarlo con los años. Todavía encuentro excesivos los demasiado comunes intentos de revelar los "soterrados" significados o intenciones de ciertos usos por el cómodo expediente de consultar un par de diccionarios etimológicos y tejer fraseos en los que se insiste en raíces, resonancias y consonancias para establecer, supuestas o reales, relaciones semánticas (las telas tienen telos, los paréntesis paren tesis ).
Claro que hay iluminaciones y sorpresas para el que explora el lenguaje con ojos suspicaces. Derrida ha hecho un arte de tales estrategias. Foucault, a mi ver, ha hecho recorridos más complejos, donde se agregan dimensiones materiales e históricas a la pura especulación sobre el palabrerío. Pero sigo pensando que no hay aún buenas razones para atribuir demasiado a tales hallazgos.
Es posible que en las décadas que vienen comencemos a saber el detalle de cómo en los hechos (en nuestros desarrollos neuronal y social) la adquisición y el despliegue del lenguaje lleva consigo la construcción de lo que por falta de mejores metáforas los filósofos han llamado "el mundo", y logremos ver (con añoranza y alivio) las descripciones teñidas de fenomenología y psicoanálisis, como la de Octavio Paz y sus laberintos, como estelas arqueológicas.