 Enrique
López Aguilar
S. NOB. Las cosas no comienzan con su nombre: éste no es sino una manera de dar forma a un segmento de la realidad percibida u observada por el ser humano; valdría decir que las palabras aparecen cuando se hace necesario designar algo que antes no se había visibilizado en el mundo. Aunque el origen de lo que voy a comentar tiene una vaga etimología y un preciso rastro anglosajón, puede suponerse que ocurrió entre la baja Edad Media y el Renacimiento temprano, cuando la burguesía produjo un nuevo orden en Europa en ideología, finanzas y vida pragmática. Esos nuevos ricos, más enamorados del mundo y sus pompas que de la vida ultraterrena y sus promesas, acumularon un capital derivado de las actividades comerciales que les permitió competir con la aristocracia, cuyo desdén por el trabajo era directamente proporcional al sistema tributario del que dependían. Cuando los primeros burgueses comenzaron a comprar propiedades de los nobles empobrecidos, primero, y sus títulos, después, también creyeron posible ser enterrados en lugares consagrados a los descendientes de apellidos linajudos. Si el dinero ganaba la salvación con la compra de bulas e indulgencias, no es extraño que consiguiera lo mismo a la hora de buscar un entierro en espacios privilegiados: frente a él, los clérigos no tuvieron más remedio que aceptar la inhumación de los nuevos ricos en el otrora exclusivo refugio de los aristócratas, no sin indicar en sus registros la abreviatura s. nob. después del nombre del difunto, por prurito de clase: enterrado aquí, mas sine nobilitate, sin verdadera nobleza. Es dudoso que la etimología popular de snob se origine en la transición medieval antedicha; más probable es que fuera una actitud desarrollada y percibida por el hombre desde antes, y sólo cuando resultó evidente o significativa se le haya otorgado una palabra particular. Aun así, despojado de su connotación clasista y atendiendo a la acepción de nobleza como equivalente de algo llano, armonioso, sincero o digno, el adjetivo esnob se emplea en diversos contextos sospechosos de suplantación e impostura, cosa que lleva al esnobismo a un universo de formas donde unas se consideran correctas y sancionadas, y otras, reprensibles, inadecuadas. Si de la apariencia siempre se pudiera pasar a la esencia, la calificación de esnobismo sería indudablemente eficaz para no equivocarse respecto a lo engañoso; sin embargo, es factible que el supuesto contenido de la apariencia sólo conduzca hacia otra forma: de ser así, la discusión se clausuraría en la metáfora de Agilulfo, el protagonista de El caballero inexistente, de Italo Calvino, novela que reflexiona acerca de las apariencias sin contenido, de las formas vacías.
Del aprendizaje de Lázaro de Tormes puede deducirse otra conclusión: para que una actitud esnobista sea exitosa, debe parecer auténtica y, para eso, es necesario un entorno social en el que las simulaciones sean algo ordinario; cuando alguien es calificado de esnob, la implicación es que se ha descubierto su impostura, pues no puede engañar a los demás por bien que actúe su papel. La paradoja del esnobismo radica en la conciencia de construir una estructura vacía para un público que debe juzgar la representación, lo que deja en sus manos el aplauso o abucheo de la máscara empleada. Para esto, es irrelevante que los otros también sean impostores: el esnob, en su juego de Simulacros, exige el reconocimiento ajeno y la necesidad de ser aceptado como parte de los demás, pues reconoce en las apariencias de quienes lo rodean un universo lleno de sustancias a las que aspira, pero a las que no puede acceder más que por la formalidad, al margen de que las sospechadas esencias no sean sino figuraciones. Asociado implícitamente con lo diabólico,
el esnob está obligado a fascinar pues, como persona perdida en
las apariencias, debe hacer ver a los demás cuanto él no
es; como su ámbito es el de una farsa sostenida, resulta extremadamente
sensible a la crítica: contrariarlo o desenmascararlo puede propiciar
un arranque de cólera, pues no soporta que alguien descubra que
su verdadero rostro es el de Nadie. Vista así, la palabra esnob
designa a quien se hace pasar por algo que no es a fuerza de vivir de poses
sociales, culturales, intelectuales; a quien encandila a los demás
con actitudes impropias, haciendo comentarios para mantener la imagen de
un estatus equívoco; a quien prefiere estar a la moda que actualizado;
a quien se deslumbra con el oropel de la fama y el glamour de los
grandes nombres; a quien sobre el rigor de la esencia, opta por la facilidad
de la apariencia
bien visto, esnob es el perpetuo infatuado por formas
cuya verdadera sustancia ignora.

El pescado y los griegos En su divertido libro Courtesans and Fishcakes, el clasicista inglés James Davidson demuestra, con ameno estilo, a qué punto llegaba la obsesión de los antiguos griegos por el pescado. En una civilización en la que el ideal era el aura mediocritas, que siempre se burló de los excesos las leyes suntuarias de algunas ciudades griegas eran tan estrictas que hasta regulaban el ancho de los adornos de las túnicas de los aristócratas, la pasión por el pescado es una conducta tan lejana de la ideal, que merece algunos comentarios. Los atenienses amaban el pescado sobre todo la anguila y el atún de forma tan excesiva que se podría decir que este amor prefigura las actitudes de los estrambóticos invitados al banquete de Trimalción, descritos por Tito Petronio en el Satiricón. Davidson se ocupa exclusivamente de los griegos, pero cualquiera que se interese en la historia de la cocina, recordará que la salsa más famosa de los recetarios clásicos romanos era el garum, una confección hecha a base de pescado. La mejor se hacía con un pequeño pez que se recolectaba cerca de la hermosa ciudad de Leptis Magna. El garum incluía las tripas del pez, grandes cantidades de sal, y se acompañaba de una hierba que se supone extinta en nuestros días llamada silphium. El historiador Robert Fossier, en el primer tomo de su brillante estudio de la Edad Media, afirma que los intentos por reconstruir esta salsa o han estado errados de cabo a rabo, o el gusto romano era muy distinto al nuestro, porque su experiencia al probar una versión moderna de garum fue francamente desagradable.
La pasión griega por el pescado hacía
fruncir el ceño a los filósofos; a Sócrates, quien
condenaba el comer sólo por placer, en lugar de sentir placer por
comer para vivir, y que era capaz de comer sólo pan y aceitunas
sitos, es decir, comida básica y a Platón, aficionado
a los higos y quien afirmaba que no hay inclusiones de platillos a base
de pescado en Homero. El pescado, o más bien el pulpo, hace una
extraña aparición en el suicidio del entrañable Diógenes,
ya que según una de las versiones de su tocayo, Diógenes
Laercio, el filósofo cínico se suicidó comiéndose
un pulpo crudo. Como siempre, el cínico invierte los valores de
la sociedad que lo rodea; si los demás eran capaces de morir por
un guiso de pulpo bien cocinado, Diógenes muere, de cólico,
por comer un pulpo sin cocinar, llevando hasta las últimas consecuencias
su decisión de vivir como un perro, es decir, comiendo las cosas
sin cocinar.
|
 Luis
Tovar
El crimen perfecto Como bien se sabe, hacer un largometraje en México no es nada fácil. Su concepción, elaboración y exhibición puede tomar años, y nada asegura que el producto de tantos esfuerzos redunde en lo que su realizador esperaba. Algo semejante sucede con los cortometrajes. Quizá su elaboración tome menos tiempo y menos recursos, pero eso no lo vuelve más sencillo, al menos en lo que respecta a su difusión; de hecho, como lo analizamos aquí, distribuir y exhibir un cortometraje es mucho más difícil que someter un largo al escrutinio del público. En este sentido, el género que se lleva la peor parte es el documental. Considere usted el orden que quiera: financiamiento, producción, exhibición..., y en todos terminará concluyendo que el documental es como el crimen perfecto, pues nadie lo vio, nadie supo, nadie le puede contar. La virtualidad que no quisiera ser Para ponernos de acuerdo, hay que aclarar que no es que el documental no exista como género en México, sino que su presencia es casi virtual; allí está, o allí debe estar, aunque muchos no lo hayamos visto. El caso es que, para acceder a él, resulta necesaria una investigación larga y prolija. Si usted quiere saber cuántos, cuáles y sobre qué temas se han hecho documentales durante, digamos, los últimos cinco años, lo más seguro es que se vea en la necesidad de acudir a la biblioteca de la Cineteca Nacional o a algún otro acervo. Le apuesto lo que quiera a que de su memoria no podrá sacar más que dos, tres o cuatro documentales recientes, y le ganaré la apuesta por una sencilla razón (o más bien un par de ellas): se filman muy pocos documentales y, de éstos, todavía muchos menos se exhiben para el público masivo. Como consecuencia, lo ignoramos casi todo acerca de quién filma documentales y cómo lo hace. El señor don aguja y del pajar Aquí va un ejemplo. ¿Ha oído usted hablar de Juan Francisco Urrusti? Hace veintiún años, Urrusti filmó Maraacame (cantador y curandero), al año siguiente, es decir, en 1981, dirigió Brujos y curanderos (testimonios); ese mismo año rodó Hacer un guión; en 1985 hizo De bandas, vidas y otros sones; al año siguiente volvió con otros dos documentales, Paquimé y La vieja que arde (Piowachuwe); un año más tarde hizo otros dos, Encuentros de medicina maya y Xochimilco; luego de esta prolífica labor, tardó siete años más para entregar Tepu (1994). Quiero imaginar que Juan Francisco sigue con su invaluable labor de documentalista. No puedo saberlo por la misma razón que usted, querido lector: si Juan Francisco ha hecho más documentales después de 1994, el testimonio ha de ser bibliográfico, hemerográfico o de archivo en el IMCINE, el INI o alguna otra entidad. La exhibición de estos trabajos debió ser pública, sí, pero no masiva. Algunos alegarán que, casi por definición, este tipo de filmaciones no están pensadas para su exhibición comercial, que fueron concebidas con un propósito específico y destinadas, desde su conclusión, a ciertos círculos de estudios sobre los temas que trata cada documental. Pues bien, puede que así sea, pero no dejo de preguntarme: si es así, ¿es lo correcto? ¿No sería bueno que usted, yo y quien sea tuviéramos la oportunidad de comparar, por ejemplo, la cinta Lo que ellas quieren, en la que Mel Gibson saca a pasear la mal disimulada misoginia del guionista, con No les pedimos un viaje a la luna, documental dirigido por María del Carmen de Lara hace quince años? A fin de cuentas, Lo que ellas quieren es sólo una cinta más de las muchas que buscan apuntalar el prestigio de un actor taquillero y sólo busca lo-que-usted-ya-sabe, mientras el documental aludido, en el que De Lara hizo de directora, editora y coproductora, ganó el Ariel y la Diosa de Plata, así como cuatro premios internacionales al Mejor Documental en 1986, por su estupendo registro de cómo se organizaron las costureras a consecuencia del terremoto de 1985, en el que muchas trabajadoras murieron. Adiós documental adiós Maricarmen de Lara es otro buen ejemplo de lo que se menciona líneas arriba. Además de No les pedimos un viaje a la luna, ha filmado No es por gusto (1982), sobre la prostitución, Nosotras también (1994), sobre mujeres y sida, Transformando nuestras vidas (1996, en formato de video), sobre salud sexual y reproductiva, entre otros documentales. De Lara es egresada del CUEC y obtuvo un posgrado en cine documental en el Instituto de Cine de Moscú. El hecho es que ninguno de estos trabajos tuvo la difusión de la que sí gozó En el país de no pasa nada (2000), su primer largometraje de ficción. Nada más obvio, dirán algunos. Y nada más lamentable, agregaría un servidor, pues con perdón de Maricarmen, su labor como documentalista es mucho más valiosa que esa bien intencionada pero mal lograda crítica social en tono fársico de la que no mucho se puede rescatar. Para decirlo de otro modo: si se piensa en De Lara como documentalista, estamos hablando de una cineasta sólida, con fuerza expresiva y amplio dominio de la técnica narrativa específica del documental; pero si pensamos en ella como largometrajista de ficción, tendremos que hablar de una cineasta a la que todavía le falta mucho camino por recorrer. Pero esto no es un encarnizamiento contra una directora en particular. En descargo, diré que lo mismo ocurre con otros cineastas que en otros tiempos hicieron documentales y ahora se han inclinado preferente o exclusivamente al largometraje. Alberto Cortés es un ejemplo. Eduardo Rossoff es otro. Juan Carlos Rulfo filmó su célebre corto documental El abuelo Cheno y otras historias y luego siguió con Del olvido al no me acuerdo, largometraje que puede caber en ese género híbrido que algunos llaman docuficción. Éste, por cierto, significa una vía
interesante para hacer del documental un producto, en términos
de mercadotecnia. No es tan aburrido (como lo califican las almas empachadas
de entertainment así, en inglés, incapaces de digerir
diálogos y escenas emanadas de la realidad real) y, al mismo tiempo
que nos entrega un testimonio, fantasea con lo que pudo ser. Este
género, aún bastante desconocido para la mayoría,
todavía no despliega la totalidad de sus posibilidades, y su lenguaje
está en proceso de elaboración. Tal vez por eso Otaola
o la República del Exilio, de Rafael Busteros, exhibido hace
unos meses, fue objeto de duras críticas, algunas de las cuales
evidenciaban desconocimiento del tema (el exilio español en México
por culpa del dictador Francisco Franco), mientras otras sólo recusaban
que la cinta no fuera ni cien por ciento documental ni cien por ciento
ficción. Pues no: era docuficción.

Cabeza de ratón No explayemos esto ahora, nos enredaría muy aprisa; mejor acerquémonos a un caso menos nítido. Un juicio también celebrado en Inglaterra. Corre así: un boxeador amateur, Owen Harkin, de veinticinco años, fue hallado culpable de arrancar de una mordida la cabeza de un ratón hamster. Puesto así, ¿qué opinas? El hecho no es precisamente elegante o virtuoso, pero ¿de qué creer tú que pueda ser culpable el muchacho que lo perpetró? Spinoza, y en cierta medida también Aristóteles, afirmaron que un hecho asilado no puede calificarse de bueno ni de malo. Le faltan demasiadas cosas, las circunstancias del suceso, la índole de los protagonistas. En este caso, ¿por qué le arrancó la cabeza? Y ¿cómo es el boxeador que mordió?, ¿hace eso habitualmente, por costumbre extraña, o no, por el contrario, fue un hecho casual y hay atenuantes (Harkin no estaba en su sano juicio, por ejemplo)? Sin esta información, podemos pensar, no puede haber apreciación moral del suceso. Necesitamos conocer más detalles del asunto para establecer, en lenguaje jurídico, qué delito configura la decapitación del ratón. Por ejemplo, ¿de quién era el hamster? El ratón no era suyo, sino que pertenecía a cierta señorita Claire Calloway de diecisiete años. Todo parece indicar que este pormenor hace más culposa la acción de Harkin, pero no estamos seguros. Podría ser, por ejemplo, que la dueña del animal le hubiera pedido que lo mordiera. En ese, caso ¿desaparecería el delito? Adelanto que, según el juez, no desaparecería. Pero de todos modos falta claridad, faltan datos. Sobre todo, diría, falta establecer las circunstancias en que se produjo la acción. Necesitamos un motivo, ¿por qué lo hizo? Porque aun la respuesta; no tuvo ningún motivo, lo hizo porque sí es una respuesta, y muy ilustrativa de la personalidad del guillotinador. Casi toda información sobre Harkin ayuda a configurar el delito. Pero sí hubo motivo. Fue una apuesta. Sucede que la señorita Calloway, feliz poseedora del ratón, es novia de James ONeill, y este señor, de quien se ignora la edad, es primo de Harkin. Ahora bien, los primos apostaron veinte libras; si Harkin le arrancaba la cabeza al ratón de una mordida las ganaba, si no se atrevía a realizar la sangrienta acción, debía pagar. Y se atrevió, luego, ganó las veinte libras. Creo que es claro para cualquiera que, desde el punto de vista moral, el primo ONeill queda mal parado, sobre todo por el desamor y la crueldad que exhibe hacia su novia, a la que debería cuidar y proteger, al cruzar una apuesta que comprometía a la mascota de su novia. Ignoramos, sin embargo, el grado de apego de la señorita Calloway hacia su ratón. Pero sería descabellado suponer, por ejemplo, que lo odiaba. Ahora, ¿en qué circunstancias se dio la singular y cruel apuesta?, ¿fue en frío, una tarde de ocio? Nada de eso, el incidente se produjo durante una fiesta en Ellesmere Port, Cheshire. Una fiesta; cabe pensar que los primos habían, cuando menos, bebido y, por ende, no pensaban con claridad. ¿Crees que este es un atenuante? Desde el punto de vista moral, tal vez, desde el legal, no, el haber bebido no es atenuante de responsabilidad. Sabemos de este asunto porque la señorita Calloway se querelló ante los tribunales. Haken negó los cargos. De donde se sigue que quería escapar, como sea, a la acción de la justicia y no mostraba arrepentimiento dostoyevskiano alguno. Pero los hechos se establecieron y fue hallado culpable. ¿Cuál fue el delito? El juez dictaminó causar sufrimiento innecesario al ratón y lo condenó a pagar una multa de 150 libras, más el costo del juicio, que ascendió a 600 libras. Además se le prohibió tener animales a su cuidado por los próximos diez años. ¿Ya quedó claro? Temo que no; la índole moral del alegre decapitador es todavía neblinosa y, por lo tanto, también lo es la sustancia moral de su acción. Tendríamos que conocer más detalles.
|
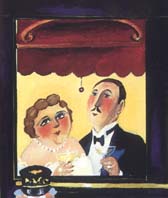 Tal
vez una de las primeras representaciones del esnobismo en castellano fue
expuesta en La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades
mediante el personaje del Escudero. Éste aparece en el Tratado iii
de la novela y toma a su servicio a Lázaro, quien acepta de buen
grado, pues todo indica que su nuevo patrón es hijo de algo: así
lo aprecia el protagonista por los modales, el refinamiento y la conversación
cortés del Escudero, hombre poco dado al trabajo; por si fuera poco,
después de la hora de la comida sale a la puerta de la casa a limpiarse
los dientes con un palillo y a sobarse la barriga, indicio de que ha comido
bien. La sorpresa de Lázaro es mucha cuando descubre que su nuevo
patrón no sólo es pobre, sino que malcome y, como parte de
cuanto aparenta, cree inadecuado hacer algo para obtener recursos. Lázaro
se encariña con él y trabaja para sostener a ambos, pero
obtiene una enseñanza decisiva: en un mundo de apariencias, quien
mejor aparenta sobrevive mejor.
Tal
vez una de las primeras representaciones del esnobismo en castellano fue
expuesta en La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades
mediante el personaje del Escudero. Éste aparece en el Tratado iii
de la novela y toma a su servicio a Lázaro, quien acepta de buen
grado, pues todo indica que su nuevo patrón es hijo de algo: así
lo aprecia el protagonista por los modales, el refinamiento y la conversación
cortés del Escudero, hombre poco dado al trabajo; por si fuera poco,
después de la hora de la comida sale a la puerta de la casa a limpiarse
los dientes con un palillo y a sobarse la barriga, indicio de que ha comido
bien. La sorpresa de Lázaro es mucha cuando descubre que su nuevo
patrón no sólo es pobre, sino que malcome y, como parte de
cuanto aparenta, cree inadecuado hacer algo para obtener recursos. Lázaro
se encariña con él y trabaja para sostener a ambos, pero
obtiene una enseñanza decisiva: en un mundo de apariencias, quien
mejor aparenta sobrevive mejor.
 De
vuelta a los griegos, Davidson nos ofrece varios ejemplos para argumentar
su hipótesis, según la cual las pasiones atenienses eran
el pescado y las cortesanas. Según este libro, ni siquiera el vino
o el oro fueron deseados con la misma voracidad; y Davidson afirma que
muchas vidas y fortunas se consumieron tratando de satisfacerlas. Documenta
ampliamente su hipótesis con las múltiples menciones de pescado
que se hacen en las obras de teatro de Antífanes, de Aristófanes,
quien inventó el término opsophagos, la palabra con
la que más tarde se designaría a los locos por el pescado
y que más o menos es aquel que no come cosas nutritivas sino sólo
sabrosas, usada por primera vez en su obra Las nubes; el discurso
de Demóstenes en el que reclama a Filócrates el haber traicionado
a los atenienses y gastarse el dinero que le pagaron por su traición
en prostitutas y pescado; las menciones de los cocineros de pescado en
la Ciropedia de Jenofonte y hasta la acusación de alimentar
a su esposa con delicadezas marinas, equivalente a brujería, que
debió enfrentar Apuleyo. No se me ocurre casi nada parecido en la
época actual; sólo el gusto japonés por el venenoso
pez globo, afición no sólo carísima, sino además
peligrosa, ya que el conocedor japonés prefiere que su sashimi
de pez globo preparado en finas rebanadas crudas sea preparado por un
cocinero lo suficientemente hábil para que la carne contenga una
minúscula dosis de veneno, la suficiente para entumirle levemente
los labios y recordarle el peligro de muerte y hacer más agudo y
punzante el placer.
De
vuelta a los griegos, Davidson nos ofrece varios ejemplos para argumentar
su hipótesis, según la cual las pasiones atenienses eran
el pescado y las cortesanas. Según este libro, ni siquiera el vino
o el oro fueron deseados con la misma voracidad; y Davidson afirma que
muchas vidas y fortunas se consumieron tratando de satisfacerlas. Documenta
ampliamente su hipótesis con las múltiples menciones de pescado
que se hacen en las obras de teatro de Antífanes, de Aristófanes,
quien inventó el término opsophagos, la palabra con
la que más tarde se designaría a los locos por el pescado
y que más o menos es aquel que no come cosas nutritivas sino sólo
sabrosas, usada por primera vez en su obra Las nubes; el discurso
de Demóstenes en el que reclama a Filócrates el haber traicionado
a los atenienses y gastarse el dinero que le pagaron por su traición
en prostitutas y pescado; las menciones de los cocineros de pescado en
la Ciropedia de Jenofonte y hasta la acusación de alimentar
a su esposa con delicadezas marinas, equivalente a brujería, que
debió enfrentar Apuleyo. No se me ocurre casi nada parecido en la
época actual; sólo el gusto japonés por el venenoso
pez globo, afición no sólo carísima, sino además
peligrosa, ya que el conocedor japonés prefiere que su sashimi
de pez globo preparado en finas rebanadas crudas sea preparado por un
cocinero lo suficientemente hábil para que la carne contenga una
minúscula dosis de veneno, la suficiente para entumirle levemente
los labios y recordarle el peligro de muerte y hacer más agudo y
punzante el placer.
