SABADO Ť 6
Ť
OCTUBRE Ť
2001
Ť Anthony Lane
Esto no es una películaŤ
(El 11 de septiembre y el cine de desastres)
 ¿Cuántas
veces hemos escuchado estas palabras? La declaración escueta: ''El
peor atentado terrorista en Estados Unidos desde Oklahoma City". La promesa:
''Que nadie se equivoque, iremos tras el enemigo encontraremos al enemigo,
y mataremos al enemigo". La advertencia: ''No es posible pelear contra
un enemigo invisible". Y la perspectiva ominosa: ''Estos son tiempos de
guerra; la amenaza está dentro de nuestras fronteras, esto significa
un nuevo tipo de guerra''. Hemos aprendido a ver todo esto como guión
de película, y haberlo escuchado una y otra vez no ha disminuido
la firmeza con que lo hemos respaldado. Pero hay un problema: esto sí
es un guión. Todas las frases citadas provienen de Contra el
enemigo (The siege), thriller dirigido por Edward Zwick
en 1998. La advertencia la lanza Denzel Washington; la amenaza de represalia
la hace Bruce Willis. El argumento presenta pequeñas células
terroristas árabes con el plan de sembrar el pánico y el
caos en Nueva York. Los paralelismos entre Contra el enemigo y las
atrocidades del 11 de septiembre no son una coincidencia aislada; se podrían
encontrar citas similares en una docena más de películas.
La resonancia que realmente nos llega tiene que ver con la forma en que
la gente vio ese día -literalmente lo vio y lo sigue viendo en inclementes
repeticiones al aire-, como una película.
¿Cuántas
veces hemos escuchado estas palabras? La declaración escueta: ''El
peor atentado terrorista en Estados Unidos desde Oklahoma City". La promesa:
''Que nadie se equivoque, iremos tras el enemigo encontraremos al enemigo,
y mataremos al enemigo". La advertencia: ''No es posible pelear contra
un enemigo invisible". Y la perspectiva ominosa: ''Estos son tiempos de
guerra; la amenaza está dentro de nuestras fronteras, esto significa
un nuevo tipo de guerra''. Hemos aprendido a ver todo esto como guión
de película, y haberlo escuchado una y otra vez no ha disminuido
la firmeza con que lo hemos respaldado. Pero hay un problema: esto sí
es un guión. Todas las frases citadas provienen de Contra el
enemigo (The siege), thriller dirigido por Edward Zwick
en 1998. La advertencia la lanza Denzel Washington; la amenaza de represalia
la hace Bruce Willis. El argumento presenta pequeñas células
terroristas árabes con el plan de sembrar el pánico y el
caos en Nueva York. Los paralelismos entre Contra el enemigo y las
atrocidades del 11 de septiembre no son una coincidencia aislada; se podrían
encontrar citas similares en una docena más de películas.
La resonancia que realmente nos llega tiene que ver con la forma en que
la gente vio ese día -literalmente lo vio y lo sigue viendo en inclementes
repeticiones al aire-, como una película.
 En
realidad no fue todo un día. El primer avión secuestrado
impactó la torre norte del World Trade Center a las 8:48 am. Cuando
esa torre se colapsó eran ya las 10:28. Habían transcurrido
cien minutos. Si nos concentramos sólo en los secuestros, entonces
toda la tragedia -desde los preliminares hasta el desenlace- apenas duró
poco más de dos horas. Y ya sabemos a qué suena eso. ¿Cuántos
boletos no hemos comprado en el último cuarto de siglo para asistir
a dos horas de destrucción aparatosa y a los denuedos heroicos de
un puñado de hombres?
En
realidad no fue todo un día. El primer avión secuestrado
impactó la torre norte del World Trade Center a las 8:48 am. Cuando
esa torre se colapsó eran ya las 10:28. Habían transcurrido
cien minutos. Si nos concentramos sólo en los secuestros, entonces
toda la tragedia -desde los preliminares hasta el desenlace- apenas duró
poco más de dos horas. Y ya sabemos a qué suena eso. ¿Cuántos
boletos no hemos comprado en el último cuarto de siglo para asistir
a dos horas de destrucción aparatosa y a los denuedos heroicos de
un puñado de hombres?
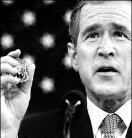 Naturalmente,
podrá usted argumentar que lo del martes 11 fue una inmediata cancelación
de lo fantástico, y que la gente al mirar al cielo admitía
sin chistar que eso sí era lo real. Sin embargo la evidencia sugiere
lo contrario: tanto los comentaristas de la televisión como quienes
miraban desde la calle recurrieron a un repertorio de referencias fílmicas:
''Fue como una película", decían. ''Como El día
de la independencia"; ''como Duro de matar; no, como Duro
de matar 2"; ''como Armageddon". Y las exclamaciones desde abajo,
de quienes miraban los cielos capturados en video, al avión entrando
de tajo por el flanco de la torre, ¿dónde hemos oído
todas esas expresiones últimamente, todos los óoorale,
los gúuuaus, los puta madre, si no en las salas de
cine o incluso en nuestras propias lenguas blasfemadoras? ¿A quién
culpar por estas resonancias, por esta educación sensorial que las
películas han brindado a un público hambriento? Lo que sucedió
el 11 de septiembre fue que una imaginación entrenada para la comedia
del Apocalipsis de pronto se vio obligada a reconsiderar esa misma evidencia
como algo trágico. Fue difícil efectuar el cambio y sintonizar
de nuevo; la bola de fuego del impacto fue justo como debía ser,
y las oleadas de polvo encañonadas por las avenidas eran absurdamente
reconocibles -las habíamos degustado con frecuencia en otras formas,
como agua, como llamas, como la pata de Godzilla-, y fue tanto así
que sólo quienes estuvieron lo suficientemente cerca para aspirar
la fetidez en sus pulmones pudieron apreciar realmente la profunda oscuridad
de ese día.
Naturalmente,
podrá usted argumentar que lo del martes 11 fue una inmediata cancelación
de lo fantástico, y que la gente al mirar al cielo admitía
sin chistar que eso sí era lo real. Sin embargo la evidencia sugiere
lo contrario: tanto los comentaristas de la televisión como quienes
miraban desde la calle recurrieron a un repertorio de referencias fílmicas:
''Fue como una película", decían. ''Como El día
de la independencia"; ''como Duro de matar; no, como Duro
de matar 2"; ''como Armageddon". Y las exclamaciones desde abajo,
de quienes miraban los cielos capturados en video, al avión entrando
de tajo por el flanco de la torre, ¿dónde hemos oído
todas esas expresiones últimamente, todos los óoorale,
los gúuuaus, los puta madre, si no en las salas de
cine o incluso en nuestras propias lenguas blasfemadoras? ¿A quién
culpar por estas resonancias, por esta educación sensorial que las
películas han brindado a un público hambriento? Lo que sucedió
el 11 de septiembre fue que una imaginación entrenada para la comedia
del Apocalipsis de pronto se vio obligada a reconsiderar esa misma evidencia
como algo trágico. Fue difícil efectuar el cambio y sintonizar
de nuevo; la bola de fuego del impacto fue justo como debía ser,
y las oleadas de polvo encañonadas por las avenidas eran absurdamente
reconocibles -las habíamos degustado con frecuencia en otras formas,
como agua, como llamas, como la pata de Godzilla-, y fue tanto así
que sólo quienes estuvieron lo suficientemente cerca para aspirar
la fetidez en sus pulmones pudieron apreciar realmente la profunda oscuridad
de ese día.
El trauma surge no sólo de la intolerable pérdida
de vidas, sino de la conciencia cada vez más grande de que Estados
Unidos tenía mucho más que perder. Cuando un europeo o europea
contempla la ruina de las torres, él o ella resumirá, de
modo consciente o no, una memoria colectiva de catástrofe. No dirá
''es como Duro de matar'', sino ''es como a blitz" o ''Me
recuerda Dresde".
 Estas
ruinas fueron todo lo opuesto de la inventiva, de los mundos que aún
podíamos crear. Será difícil saber si esto señalará,
en parte, el fin de esa inventiva. Un ejemplo: Warner Brothers ha postergado
el estreno de Daño colateral, cinta de Arnold Schwarzenegger
en la que se bombardea un rascacielos. Si Schwarzenegger desea hacer lo
correcto, podría decir a los productores que reduzcan sus pérdidas
y abandonen la cinta, y luego informar al público que el género,
y su propia participación en él, han terminado oficialmente.
El hecho de que la destrucción del World Trade Center pudiera significar
el venturoso fin del cine de devastaciones apenas sería uno de sus
efectos más triviales, y sin embargo bastaría para dañar
algún nervio nacional. Si en efecto este desastre pone en vergüenza
a todas las películas de desastres, haríamos bien en recordar
el momento exacto de su derrota. En mi opinión esta derrota se dio
cuando las cámaras comenzaron a registrar algunos puntos móviles
entre el armazón de acero de las torres: era gente pidiendo una
ayuda que jamás llegaría. ¿Fue sólo mi impresión,
o en realidad las lentes de las cámaras de televisión retrocedieron
para registrar, con algo de alivio, tomas más amplias? Pero lo hicieron
demasiado tarde: el viejo hábito estético estaba ya resquebrajado,
y no había forma de echar marcha atrás. Y ese hábito
se hizo finalmente añicos cuando se desplomó la segunda torre,
cuando la cúspide se hundió entre nubes de polvo: era como
retroceder el despegue de una nave espacial cuya punta cónica se
desprende de un mar de combustible quemado para dirigirse a la luna. Si
el despegue del Apolo 11 -en lo esencial una explosión controlada
en una aventura por la paz- fue el espectáculo que por primera vez
nos autorizó a regocijarnos con un enorme estallido, entonces el
11 de septiembre no sólo fue la revocación oficial de ese
permiso, sino el flamígero final de la aventura.
Estas
ruinas fueron todo lo opuesto de la inventiva, de los mundos que aún
podíamos crear. Será difícil saber si esto señalará,
en parte, el fin de esa inventiva. Un ejemplo: Warner Brothers ha postergado
el estreno de Daño colateral, cinta de Arnold Schwarzenegger
en la que se bombardea un rascacielos. Si Schwarzenegger desea hacer lo
correcto, podría decir a los productores que reduzcan sus pérdidas
y abandonen la cinta, y luego informar al público que el género,
y su propia participación en él, han terminado oficialmente.
El hecho de que la destrucción del World Trade Center pudiera significar
el venturoso fin del cine de devastaciones apenas sería uno de sus
efectos más triviales, y sin embargo bastaría para dañar
algún nervio nacional. Si en efecto este desastre pone en vergüenza
a todas las películas de desastres, haríamos bien en recordar
el momento exacto de su derrota. En mi opinión esta derrota se dio
cuando las cámaras comenzaron a registrar algunos puntos móviles
entre el armazón de acero de las torres: era gente pidiendo una
ayuda que jamás llegaría. ¿Fue sólo mi impresión,
o en realidad las lentes de las cámaras de televisión retrocedieron
para registrar, con algo de alivio, tomas más amplias? Pero lo hicieron
demasiado tarde: el viejo hábito estético estaba ya resquebrajado,
y no había forma de echar marcha atrás. Y ese hábito
se hizo finalmente añicos cuando se desplomó la segunda torre,
cuando la cúspide se hundió entre nubes de polvo: era como
retroceder el despegue de una nave espacial cuya punta cónica se
desprende de un mar de combustible quemado para dirigirse a la luna. Si
el despegue del Apolo 11 -en lo esencial una explosión controlada
en una aventura por la paz- fue el espectáculo que por primera vez
nos autorizó a regocijarnos con un enorme estallido, entonces el
11 de septiembre no sólo fue la revocación oficial de ese
permiso, sino el flamígero final de la aventura.
Ť Tomado de la revista The New Yorker (versión
editada)
Traducción: Carlos Bonfil
 ¿Cuántas
veces hemos escuchado estas palabras? La declaración escueta: ''El
peor atentado terrorista en Estados Unidos desde Oklahoma City". La promesa:
''Que nadie se equivoque, iremos tras el enemigo encontraremos al enemigo,
y mataremos al enemigo". La advertencia: ''No es posible pelear contra
un enemigo invisible". Y la perspectiva ominosa: ''Estos son tiempos de
guerra; la amenaza está dentro de nuestras fronteras, esto significa
un nuevo tipo de guerra''. Hemos aprendido a ver todo esto como guión
de película, y haberlo escuchado una y otra vez no ha disminuido
la firmeza con que lo hemos respaldado. Pero hay un problema: esto sí
es un guión. Todas las frases citadas provienen de Contra el
enemigo (The siege), thriller dirigido por Edward Zwick
en 1998. La advertencia la lanza Denzel Washington; la amenaza de represalia
la hace Bruce Willis. El argumento presenta pequeñas células
terroristas árabes con el plan de sembrar el pánico y el
caos en Nueva York. Los paralelismos entre Contra el enemigo y las
atrocidades del 11 de septiembre no son una coincidencia aislada; se podrían
encontrar citas similares en una docena más de películas.
La resonancia que realmente nos llega tiene que ver con la forma en que
la gente vio ese día -literalmente lo vio y lo sigue viendo en inclementes
repeticiones al aire-, como una película.
¿Cuántas
veces hemos escuchado estas palabras? La declaración escueta: ''El
peor atentado terrorista en Estados Unidos desde Oklahoma City". La promesa:
''Que nadie se equivoque, iremos tras el enemigo encontraremos al enemigo,
y mataremos al enemigo". La advertencia: ''No es posible pelear contra
un enemigo invisible". Y la perspectiva ominosa: ''Estos son tiempos de
guerra; la amenaza está dentro de nuestras fronteras, esto significa
un nuevo tipo de guerra''. Hemos aprendido a ver todo esto como guión
de película, y haberlo escuchado una y otra vez no ha disminuido
la firmeza con que lo hemos respaldado. Pero hay un problema: esto sí
es un guión. Todas las frases citadas provienen de Contra el
enemigo (The siege), thriller dirigido por Edward Zwick
en 1998. La advertencia la lanza Denzel Washington; la amenaza de represalia
la hace Bruce Willis. El argumento presenta pequeñas células
terroristas árabes con el plan de sembrar el pánico y el
caos en Nueva York. Los paralelismos entre Contra el enemigo y las
atrocidades del 11 de septiembre no son una coincidencia aislada; se podrían
encontrar citas similares en una docena más de películas.
La resonancia que realmente nos llega tiene que ver con la forma en que
la gente vio ese día -literalmente lo vio y lo sigue viendo en inclementes
repeticiones al aire-, como una película.
 En
realidad no fue todo un día. El primer avión secuestrado
impactó la torre norte del World Trade Center a las 8:48 am. Cuando
esa torre se colapsó eran ya las 10:28. Habían transcurrido
cien minutos. Si nos concentramos sólo en los secuestros, entonces
toda la tragedia -desde los preliminares hasta el desenlace- apenas duró
poco más de dos horas. Y ya sabemos a qué suena eso. ¿Cuántos
boletos no hemos comprado en el último cuarto de siglo para asistir
a dos horas de destrucción aparatosa y a los denuedos heroicos de
un puñado de hombres?
En
realidad no fue todo un día. El primer avión secuestrado
impactó la torre norte del World Trade Center a las 8:48 am. Cuando
esa torre se colapsó eran ya las 10:28. Habían transcurrido
cien minutos. Si nos concentramos sólo en los secuestros, entonces
toda la tragedia -desde los preliminares hasta el desenlace- apenas duró
poco más de dos horas. Y ya sabemos a qué suena eso. ¿Cuántos
boletos no hemos comprado en el último cuarto de siglo para asistir
a dos horas de destrucción aparatosa y a los denuedos heroicos de
un puñado de hombres?
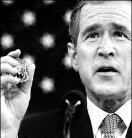 Naturalmente,
podrá usted argumentar que lo del martes 11 fue una inmediata cancelación
de lo fantástico, y que la gente al mirar al cielo admitía
sin chistar que eso sí era lo real. Sin embargo la evidencia sugiere
lo contrario: tanto los comentaristas de la televisión como quienes
miraban desde la calle recurrieron a un repertorio de referencias fílmicas:
''Fue como una película", decían. ''Como El día
de la independencia"; ''como Duro de matar; no, como Duro
de matar 2"; ''como Armageddon". Y las exclamaciones desde abajo,
de quienes miraban los cielos capturados en video, al avión entrando
de tajo por el flanco de la torre, ¿dónde hemos oído
todas esas expresiones últimamente, todos los óoorale,
los gúuuaus, los puta madre, si no en las salas de
cine o incluso en nuestras propias lenguas blasfemadoras? ¿A quién
culpar por estas resonancias, por esta educación sensorial que las
películas han brindado a un público hambriento? Lo que sucedió
el 11 de septiembre fue que una imaginación entrenada para la comedia
del Apocalipsis de pronto se vio obligada a reconsiderar esa misma evidencia
como algo trágico. Fue difícil efectuar el cambio y sintonizar
de nuevo; la bola de fuego del impacto fue justo como debía ser,
y las oleadas de polvo encañonadas por las avenidas eran absurdamente
reconocibles -las habíamos degustado con frecuencia en otras formas,
como agua, como llamas, como la pata de Godzilla-, y fue tanto así
que sólo quienes estuvieron lo suficientemente cerca para aspirar
la fetidez en sus pulmones pudieron apreciar realmente la profunda oscuridad
de ese día.
Naturalmente,
podrá usted argumentar que lo del martes 11 fue una inmediata cancelación
de lo fantástico, y que la gente al mirar al cielo admitía
sin chistar que eso sí era lo real. Sin embargo la evidencia sugiere
lo contrario: tanto los comentaristas de la televisión como quienes
miraban desde la calle recurrieron a un repertorio de referencias fílmicas:
''Fue como una película", decían. ''Como El día
de la independencia"; ''como Duro de matar; no, como Duro
de matar 2"; ''como Armageddon". Y las exclamaciones desde abajo,
de quienes miraban los cielos capturados en video, al avión entrando
de tajo por el flanco de la torre, ¿dónde hemos oído
todas esas expresiones últimamente, todos los óoorale,
los gúuuaus, los puta madre, si no en las salas de
cine o incluso en nuestras propias lenguas blasfemadoras? ¿A quién
culpar por estas resonancias, por esta educación sensorial que las
películas han brindado a un público hambriento? Lo que sucedió
el 11 de septiembre fue que una imaginación entrenada para la comedia
del Apocalipsis de pronto se vio obligada a reconsiderar esa misma evidencia
como algo trágico. Fue difícil efectuar el cambio y sintonizar
de nuevo; la bola de fuego del impacto fue justo como debía ser,
y las oleadas de polvo encañonadas por las avenidas eran absurdamente
reconocibles -las habíamos degustado con frecuencia en otras formas,
como agua, como llamas, como la pata de Godzilla-, y fue tanto así
que sólo quienes estuvieron lo suficientemente cerca para aspirar
la fetidez en sus pulmones pudieron apreciar realmente la profunda oscuridad
de ese día.
 Estas
ruinas fueron todo lo opuesto de la inventiva, de los mundos que aún
podíamos crear. Será difícil saber si esto señalará,
en parte, el fin de esa inventiva. Un ejemplo: Warner Brothers ha postergado
el estreno de Daño colateral, cinta de Arnold Schwarzenegger
en la que se bombardea un rascacielos. Si Schwarzenegger desea hacer lo
correcto, podría decir a los productores que reduzcan sus pérdidas
y abandonen la cinta, y luego informar al público que el género,
y su propia participación en él, han terminado oficialmente.
El hecho de que la destrucción del World Trade Center pudiera significar
el venturoso fin del cine de devastaciones apenas sería uno de sus
efectos más triviales, y sin embargo bastaría para dañar
algún nervio nacional. Si en efecto este desastre pone en vergüenza
a todas las películas de desastres, haríamos bien en recordar
el momento exacto de su derrota. En mi opinión esta derrota se dio
cuando las cámaras comenzaron a registrar algunos puntos móviles
entre el armazón de acero de las torres: era gente pidiendo una
ayuda que jamás llegaría. ¿Fue sólo mi impresión,
o en realidad las lentes de las cámaras de televisión retrocedieron
para registrar, con algo de alivio, tomas más amplias? Pero lo hicieron
demasiado tarde: el viejo hábito estético estaba ya resquebrajado,
y no había forma de echar marcha atrás. Y ese hábito
se hizo finalmente añicos cuando se desplomó la segunda torre,
cuando la cúspide se hundió entre nubes de polvo: era como
retroceder el despegue de una nave espacial cuya punta cónica se
desprende de un mar de combustible quemado para dirigirse a la luna. Si
el despegue del Apolo 11 -en lo esencial una explosión controlada
en una aventura por la paz- fue el espectáculo que por primera vez
nos autorizó a regocijarnos con un enorme estallido, entonces el
11 de septiembre no sólo fue la revocación oficial de ese
permiso, sino el flamígero final de la aventura.
Estas
ruinas fueron todo lo opuesto de la inventiva, de los mundos que aún
podíamos crear. Será difícil saber si esto señalará,
en parte, el fin de esa inventiva. Un ejemplo: Warner Brothers ha postergado
el estreno de Daño colateral, cinta de Arnold Schwarzenegger
en la que se bombardea un rascacielos. Si Schwarzenegger desea hacer lo
correcto, podría decir a los productores que reduzcan sus pérdidas
y abandonen la cinta, y luego informar al público que el género,
y su propia participación en él, han terminado oficialmente.
El hecho de que la destrucción del World Trade Center pudiera significar
el venturoso fin del cine de devastaciones apenas sería uno de sus
efectos más triviales, y sin embargo bastaría para dañar
algún nervio nacional. Si en efecto este desastre pone en vergüenza
a todas las películas de desastres, haríamos bien en recordar
el momento exacto de su derrota. En mi opinión esta derrota se dio
cuando las cámaras comenzaron a registrar algunos puntos móviles
entre el armazón de acero de las torres: era gente pidiendo una
ayuda que jamás llegaría. ¿Fue sólo mi impresión,
o en realidad las lentes de las cámaras de televisión retrocedieron
para registrar, con algo de alivio, tomas más amplias? Pero lo hicieron
demasiado tarde: el viejo hábito estético estaba ya resquebrajado,
y no había forma de echar marcha atrás. Y ese hábito
se hizo finalmente añicos cuando se desplomó la segunda torre,
cuando la cúspide se hundió entre nubes de polvo: era como
retroceder el despegue de una nave espacial cuya punta cónica se
desprende de un mar de combustible quemado para dirigirse a la luna. Si
el despegue del Apolo 11 -en lo esencial una explosión controlada
en una aventura por la paz- fue el espectáculo que por primera vez
nos autorizó a regocijarnos con un enorme estallido, entonces el
11 de septiembre no sólo fue la revocación oficial de ese
permiso, sino el flamígero final de la aventura.