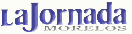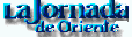Hermann Bellinghausen
El viejo pescador alemán
El agua pega en los pilotes, apenas inquietada por la entrada en boca de los botes de motor de los pescadores que regresan. Marimba, vibráfono, marea. La rada del río Noyo, llamado así en memoria de un jefe indio de una tribu que desapareció, se prepara a recibir otro gigantesco atardecer del Pacífico.
El viento se pega al frío de las narices. Revuelo de gaviotas al acecho de las tripas y cabezas de pescado que en pocos minutos desecharán desde las cubiertas de los barcos.
En el atracadero del Rumblefish las gaviotas compiten con un obeso león marino, bigotes, colmillos, tamaño, que con gracia de sirena, sí señor, se tira sobre toda carnaza, llovida como maná, de halibut o salmón. En el mar la vida es más sabrosa.
Volker asoma de su cobacha al otro lado del embarcadero, y agita el ademán de quien ha perdido toda esperanza. No hay quién le dé trabajo; nunca está presentable. Pero lo dejan vivir en la cobacha de vidrios rotos, donde además de guardar a Volker, la Compañía Pesquera almacena fierros y muebles de oficina, y por lo menos un ancla semihundida en un denso charco de herrumbre.
Quién sabe de dónde sacó Volker esos tenis tan blancos, con los que baila tap en lo alto de la plataforma de la empacadora. Con tal de calentarse.
Quiere que lo crucen. Que un bote se apiade, vaya al pie de la escala y lo ayude a cruzar al pueblo de Fort Bragg. A risotadas, conociéndolo, los pescadores echan a suerte quién irá por Volker. Son todos altos, robustos, rubios, rubicundos y redondos. Los hombres blancos pueden ser tan idénticos e indistinguibles como ellos dicen de los chinos, de los indios.
Uno cualquiera, el perdedor del volado, suelta el bote chico y de un empellón a motor está al otro lado de la boca del río Noyo. Volker toma el barandal de la escala y desciende. Sus tenis, blanquísimos, van de tubo en tubo, su gabardina inverosímil, a cuadros, su sombrero de lana. Viene tosiendo, por supuesto. Reclama al rubio barquero por haber tardado tanto, y éste no le hace caso.
Con el mero contacto de los pescadores en el muelle, cebándose en su ira, y el olor a sangre de pez, a sal y fermento, a Volker se le van mellando los refunfuños y maldiciones acumulados en la soledad de su cobacha. Cuando pone sus tenis en tierra ya medio sonríe, como una seda.
Camina ansioso, casi dandy, entre la peluza de los barcos. Se dirige, todos saben, a la cantina de Fiona la Gorda, como quien va a una cita en el ministerio, una comparecencia en los cuernos de la luna. Y los pescadores, que son buenas gentes, para sus adentros le de-sean salud al hombre.