Gustavo Gordillo y Hernán Gómez
La importancia de llamarse Lula
En 1979 iniciaba un lento proceso de apertura en el régimen
militar que gobernó Brasil desde 1964. Un movimiento obrero se consolidaba
con fuerza para sacudir el yugo del sindicalismo estatal, mientras grandes
huelgas azotaban al país. Uno de sus promotores era el líder
del sindicato metalúrgico, un hombre sin instrucción nacido
en la zona más pobre de Brasil -el semiárido nordeste-, que
a los 10 años de edad emigró con su familia a Sao Paulo a
pie.
En una ocasión, cuando un reportero preguntó
a este hombre qué pensaba de la confrontación entre el mundo
empresarial y el mundo del trabajo, respondió: Eu fico muito
satisfeito quando um empresário me chama de filho da puta... Isso
é sinal de que a gente está fazendo alguna coisa pelos trabalhadores.
(Yo quedo muy satisfecho cuando un empresario me llama hijo de puta...
Eso es señal de que estamos haciendo alguna cosa por los trabajadores.)
Quien hablaba así era Luis Inácio Lula da Silva.
Veinticuatro años después Lula es presidente
de Brasil en una alianza decisiva con el sector industrial de Sao Paulo
y grupos sociales que van más allá de la tradicional base
social de un partido de izquierda. Por si fuera poco, José Alencar,
su vicepresidente, es un importante empresario a quien hoy Lula se refiere
en términos de "compañero". Y para que no quedaran dudas
al respecto, en su primer discurso como presidente electo aclaró
a lo que se refería: Vocês sabem que quando eu falo companheiro,
falo companheiro com uma coisa muito forte no coraçao. (Ustedes
saben que cuando yo digo compañero, digo compañero con una
cosa muy fuerte en el corazón.)
Poco tiene que ver el Brasil de finales de los 70 con
el de este nuevo milenio; el Lula de ayer no puede ser el Lula de hoy.
Aunque los valores de igualdad y justicia social que defiende sean similares,
el líder sindical de 1979 pensaba que el poder para transformar
la realidad estaba en las masas, mientras que 20 años más
tarde se ha dado cuenta que está en los ciudadanos. Si el de antes
creía en el poder de la destrucción el de ahora cree en la
capacidad de construir junto con los ciudadanos. Lo que hoy se busca seguramente
es menos grandioso, pero más asequible.
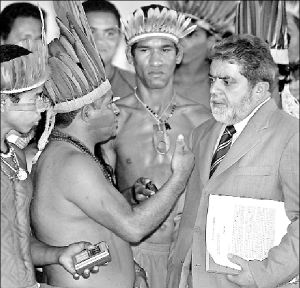 Su
presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo
mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro
Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente
antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:
el combate al hambre.
Su
presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo
mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro
Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente
antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:
el combate al hambre.
El triunfo de Lula no significa la vuelta al populismo,
como creen algunas elites estadunidenses o como han vertido las plumas
de algunos analistas malinformados, pero tampoco la llegada de un redentor
capaz de desafiar el neoliberalismo, como les gustaría a algunos
representantes de la izquierda menos realista. Desde el dogmatismo del
mercado tampoco se acierta a percibir la posición innovadora que
representa su discurso, razón por la cual posturas como la recientemente
planteada por el ex presidente Ernesto Zedillo en Foreign Affairs (en
español) resultan tan equívocas.
Zedillo se equivoca desde su concepción original,
al considerar al nuevo gobierno brasileño de origen ideológico
y raigambre populista. El populismo es un síndrome político
que tiene que ver con la desorganización de los grupos sociales
y con la emergencia de figuras providenciales que apelan a un doble discurso
de confrontación. Aunque no buscamos polemizar aquí con su
postura, intentamos ofrecer una visión de quién es Lula,
qué es el Partido de los Trabajadores (PT) y por qué la madurez
que ha alcanzado la sociedad brasileña reduce sustancialmente los
riesgos de populismo.
El PT está compuesto, en sus orígenes, por
representantes de movimientos sociales del ámbito rural y urbano,
muchos de los cuales emergieron a finales de los años 70 y principios
de los 80 (particularmente la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, la
Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura -Contag-
y el Movimiento de los Sin Tierra -MST) con fuerte influencia de la Conferencia
Nacional de Obispos Brasileños y de la Teología de la Liberación,
así como de grupos de intelectuales de las principales universidades
del país (Río, Sao Paulo, Campinas y Río Grande do
Sul).
El PT es uno de los pocos partidos de izquierda en América
Latina que han sido capaces de modernizarse para ampliar su base social
y darle un carácter más ciudadano, lo que le ha permitido
una importante interacción con grupos de la sociedad civil. No es
poca cosa, además, que el PT sea prácticamente el único
partido orgánico de Brasil, frente a otros que no son sino alianzas
regionales de caudillos en los que priva una gran fragmentación.
A pesar de esas virtudes, sin embargo, el PT nunca había
logrado obtener resultados que superaran 30 por ciento en elecciones presidenciales.
Aunque pasó a segunda vuelta en la elección de 1989 contra
Fernando Collor de Mello, sufrió gran desilusión frente al
éxito rotundo de Fernando Henrique Cardoso en 1994 (una elección
regida por el lema clintoniano de it's the economy, stupid!) y su
posterior relección en 1998, marcada también por el éxito
del Plan Real que logró estabilizar la economía.
En el ámbito electoral el triunfo de Lula fue posible
gracias a una alianza electoral con el Partido Liberal (PL) y tres fuerzas
minoritarias -el PCB, el PcdoB y el PMN-, así como con el apoyo
determinante que en la segunda vuelta le ofrecieron las fuerzas divididas
del Partido Frente Liberal (PFL), controlado en importante porción
por el gran cacique de Bahía, Antonio Carlos Magalhaes, y el Partido
del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del ex presidente
José Sarney.
En el ámbito de las imágenes, que en buena
medida hoy definen los resultados de una elección, el publicista
Duda Mendoça logró presentarlo como una alternativa para
las clases medias no sólo por ponerle traje y corbata y hacerlo
parecer apacible, sino porque tanto él como José Dirceu (uno
de los grandes cerebros de Lula y posiblemente el responsable de su transformación
política) lograron generar un programa, un discurso y un producto
político capaz de ofrecer una alternativa de gobierno en una sociedad
dividida por la inseguridad y la pobreza.
En las semanas que siguieron al triunfo de Lula en Brasil
y al del coronel Lucio Gutiérrez en Ecuador, muchos quisieron encontrar
nexos y paralelismos (incluso aderezaron su ensalada con Hugo Chávez)
como si América Latina caminara junta de vuelta hacia el viejo populismo.
A finales de noviembre, Julio María Sanguinetti
publicó un artículo esclarecedor en la Folha de Sao Paulo
en el que desmentía que América Latina estuviese poseída
por una nueva "onda ideológica" y planteaba que, en todo caso, lo
que existe es un cuadro de recesión económica y un malestar
general, producto de los ajustes macroeconómicos. Para enfrentar
ese cuadro tan difícil -planteaba Sanguinetti- aparece el viejo
dilema entre democracia responsable y populismo demagógico.
Es claro que Lula no está en la vertiente populista
de ese debate. En primer lugar, el nuevo presidente de Brasil no ha asumido
la postura de un mesías que cree poder resolver los problemas con
la fuerza de su personalidad, como creyó, por ejemplo, el depuesto
Fernando Collor de Mello. No busca apartarse de las instituciones democráticas.
A diferencia de los caudillos latinoamericanos, Lula tiene credenciales
democráticas que ellos no pueden ostentar. La suya ha sido una lucha
tanto por la igualdad y la justicia social como por la democracia, primero
para poner fin a la dictadura militar, después para ampliar los
espacios de representación ciudadana.
El de Lula es un programa de gobierno socialdemócrata
porque reconoce que los cambios se logran de manera gradual y mediante
reformas, por lo que plantea cinco: tributaria, laboral, de seguridad social,
agraria y política. Al buscar una lucha decidida contra la desigualdad,
coloca en un mismo plano de importancia la defensa de los derechos individuales
y la búsqueda de la justicia social. Se pronuncia por una lucha
decidida que ponga fin a todas las formas de discriminación y plantea
una amplia agenda de reformas sociales.
Es un acto de modestia y racionalidad que haya establecido
el combate al hambre como su primera y más importante tarea en su
ejercicio de gobierno. Lula no ha dicho que acabará en cuatro años
con la desigualdad ni que bajo su mandato se terminará la pobreza;
lo que ha hecho desde tiempo atrás y en conjunto con académicos
y organizaciones sociales es un programa ambicioso, pero plausible, para
lograr que los brasileños alcancen la dieta mínima requerida
para no perecer ante el hambre.
Fome Zero (Hambre cero), su programa social más
importante, es un conjunto de medidas que combinan políticas de
emergencia con otras de cambio estructural, mediante las cuales se pretende
fomentar la economía campesina para producir alimentos (apoyando
tanto el polo de los productores pobres como el de los consumidores de
las grandes zonas marginadas tanto urbanas como rurales) en una lógica
keynesiana de incentivo a la oferta y la demanda. Fome Zero tiene
la importante característica de ser un programa ampliamente consensuado
con las organizaciones sociales, cuyo apoyo y participación ha sido
y seguramente será una de sus mayores virtudes.
La participación de la sociedad civil en acciones
de este tipo es clave. Vale la pena detenerse a reflexionar sobre ello,
pues es a partir de ahí, y no del liderazgo mesiánico de
un líder o de las soluciones mágicas de un gobierno que distribuye
beneficios de arriba hacia abajo, donde hoy se puede transformar la realidad.
En ese sentido, hay mucho que admirarle a una sociedad como la brasileña
que ha pasado por un proceso de maduración notable desde las luchas
sindicales de los 70, a la movilización popular por la elección
presidencial directa, pasando por el impeachment a Fernando Collor
de Mello y la campaña de Betinho contra el hambre en los primeros
años 90. Incluso la exitosa campaña de combate al sida y
atención a los portadores de VIH, hoy ejemplo en todo el mundo,
es producto de esta participación.
El valor de la participación social y el grado
de injerencia que las organizaciones han alcanzado en las instituciones
brasileñas es un fenómeno que debe comprenderse en toda su
dimensión, pues Lula es producto de ello. Resulta por lo tanto ingenuo
que algunos sectores de nuestra izquierda vean en su triunfo una premonición
para las elecciones de 2006 en México, cuando la realidad es otra,
muy distinta a la de Brasil. Es claro que en México los ritmos del
proceso democrático no se han consolidado, la maquinaria corporativa
estatal todavía es muy poderosa y fundamentalmente la transición
ha sido producto de las elites antes que resultado de la madurez de la
sociedad.
Lo aquí planteado no quiere decir que la participación
sea una fórmula mágica, pero sí un instrumento útil
cuando se reconocen las restricciones que la realidad impone. Aunque Lula
ganó la Presidencia con una cómoda ventaja (61 frente a 39
por ciento de los votos emitidos en la segunda vuelta), a su partido, el
de los Trabajadores, no le fue igual: obtuvo entre 17 y 18 por ciento de
los votos en la Cámara de Senadores y de Diputados en medio de gran
fragmentación. Con un apoyo tan limitado en el Congreso, no puede
gobernar solo. Necesita alianzas políticas.
Durante todo el periodo de transición Lula se vio
sometido a una profunda presión para distribuir carteras ministeriales
en el ámbito federal, por lo que no es realista esperar, en el corto
plazo, cambios mayores, ni en la legislación ni en el gobierno federal,
especialmente si requieren aprobación parlamentaria. Aun así,
la formación del gobierno no se ha hecho con base en un reparto
de cuotas, a la manera que lo haría un populista, sino que ha buscado
someter la distribución de espacios de poder a su proyecto estratégico
de gobierno.
Por si fuera poco, Brasil atraviesa por una situación
económica más que complicada. Su deuda pública (superior
a 60 por ciento del PIB) y la creciente devaluación del real son
situaciones difíciles de manejar que reducen sustancialmente el
margen de maniobra del nuevo gobierno. Durante su campaña Lula fue
enfático en asegurar que cumpliría con los compromisos de
Brasil frente a las instituciones financieras internacionales.
Desde hace algunos meses Eduardo Palocci, ex alcalde de
Riberão Preto, coordinador del programa electoral de Lula y actualmente
ministro de Hacienda, se ha encargado de dar las garantías que el
propio presidente ha refrendado frente a las economías del mundo
en Davos.
Tampoco es realista pensar que Lula hará cambios
radicales en materia de política económica. Los constreñimientos
en ese sentido son muy claros y mientras el FMI no permita la aplicación
de políticas menos ortodoxas, sus posibilidades no podrán
ir mucho más allá en ese terreno. Es posible esperar, sin
embargo, que Lula ponga una parte del poder y legitimidad que le ha dado
un récord histórico de votos para que algunas cosas empiecen
gradualmente a cambiar. En ese sentido, su presentación en Davos,
ante las economías más poderosas del mundo, es la demostración
del principio de un nuevo discurso.
En lugar de presentarse con un planteamiento ideológico
cerrado, llegó a Davos a reafirmar que cree en el libre comercio,
pero en el libre comercio recíproco, con una crítica a quienes
lo pregonan y no lo practican; ha responsabilizado a las economías
más poderosas de la suerte de las que no lo son, no para pedirles
dinero, sino para sensibilizarlas y buscar su participación en la
cuestión del combate al hambre. La propuesta que ha hecho para formar
un fondo internacional para combatir este flagelo en los países
del tercer mundo es inteligente, pues invita al liderazgo de los países
más ricos para su administración, aunque apela al financiamiento
privado, como ya se vislumbra en el propio programa que Brasil instrumentará
dentro de sus fronteras.
Lula no es Bush y, aunque sería absurdo enfrentarse
a los estadunidenses, tampoco es de esperarse que les dé un cheque
en blanco. En el caso del ALCA -negociación que durante este año
Brasil habrá de conducir junto con Estados Unidos-, Lula ha sido
enfático en que no firmará un acuerdo de anexión.
Si Brasil y México, las dos economías más fuertes
de América Latina, llevan a cabo una acción coordinada en
las negociaciones con Estados Unidos, seguramente podrá lograrse
un acuerdo comercial en mejores términos.
Lula va a utilizar la legitimidad de sus votos y su larga
experiencia en negociar para conducir acuerdos distintos en el ámbito
multilateral que puedan ser más favorables a Brasil y al conjunto
de América Latina. Su postura frente al Mercosur y su aspiración
por lograr procesos de integración que transciendan lo exclusivamente
comercial, así como el liderazgo que ha comenzado a ejercer en América
del Sur traen un aire fresco a la región.
Exageran quienes afirman que Lula llegó para marcar
la pauta de un nuevo modelo económico. Lo que sin duda podemos augurar
es que gastará menos saliva en hacer la retórica antineoliberal
y más en discutir los instrumentos concretos que permitan el inicio
de una serie de cambios necesarios. Amplias y diversas son las cosas que
pueden lograrse con talento, buenos reflejos políticos y participación
social. Uno de los catalizadores de este proceso sin duda está en
la relevancia de un nuevo discurso. Es la importancia de llamarse Lula.






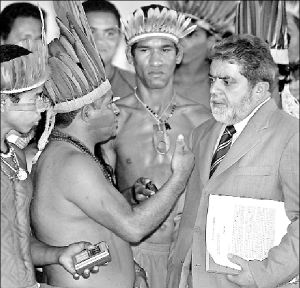 Su
presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo
mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro
Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente
antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:
el combate al hambre.
Su
presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo
mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro
Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente
antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:
el combate al hambre.