|
México D.F. Sábado 21 de junio de 2003
John Berger*
Un momento en Ramallah
Ciertos árboles -especialmente las moreras y los
nísperos- aún cuentan la historia de cómo una vez,
en otra vida, antes de la nakba, Ramallah fue para los adinerados
una población de ocio y esparcimiento, un lugar cercano a Jerusalén
para descansar durante el caliente verano, un centro vacacional. La nakba
es la "catástrofe" de 1948, cuando 10 mil palestinos fueron asesinados
y 700 mil se vieron forzados a abandonar su país.
Hace mucho tiempo las parejas de recién casados
plantaban rosas en los jardines de Ramallah como augurio para su vida futura
juntos. El suelo de aluvión le iba bien a las rosas.
Hoy no existe muro alguno en el centro de Ramallah, convertido
en capital de la Autoridad Palestina, que no esté cubierto con las
fotografías de los muertos, tomadas en algún momento de su
vida, y que ahora se reimprimen como pequeños carteles. Los muertos
son los mártires de la segunda intifada, que comenzó
en septiembre de 2000. Los mártires son los que murieron a manos
del ejército y los colonos israelíes, y todos los que decidieron
sacrificarse en contrataques suicidas. Estos rostros transforman las borrosas
paredes callejeras en algo tan íntimo como la cartera plena de papeles
y fotos privadas. Una cartera que tiene un compartimiento para la tarjeta
de identificación magnética emitida por los servicios de
seguridad israelíes (sin la cual ningún palestino puede viajar
ni unos cuantos kilómetros), y otro compartimento para la eternidad.
En torno a los carteles, los muros muestran las cicatrices de las balas
y la marca de las esquirlas de obús.
Está una anciana, que pudiera ser la abuela en
muchas carteras. Están los niños, apenas adolescentes, están
tantos padres. Escuchar las historias de cómo se toparon con la
muerte es recordar lo que significa ser pobre. La pobreza orilla a las
decisiones más duras, ésas que casi no conducen a nada. Ser
pobres es vivir con ese casi.
La mayoría de los muchachos, éstos cuyos
rostros tapizan los muros, nacieron en campos de refugiados tan pobres
como los cinturones de miseria. Abandonaron pronto la escuela buscando
ganar dinero para la familia o ayudar al papá con su trabajo, si
alguno tenía. Otros cuantos soñaban con llegar a ser estrellas
del futbol. Buen número de ellos hicieron catapultas de madera tallada,
cuerda trenzada y piel retorcida para lanzarle piedras al ejército
de ocupación.
Comparar las armas empleadas en tales confrontaciones
nos retorna a lo que significa la pobreza. De un lado helicópteros
Apache y Cobra, F 16, tanques controlados a distancia,
jeeps Humvee, sistemas electrónicos de vigilancia, gases
lacrimógenos; del otro catapultas, resorteras, teléfonos
celulares y, en ocasiones, unos cuantos explosivos de fabricación
casera. La enormidad del contraste revela algo que puedo sentir entre estos
muros lacerados por la pena, pero que no puedo nombrar. Si yo fuera soldado
israelí, por muy bien armado que estuviera, me aterraría
finalmente con este algo. Tal vez es lo que atisbó el poeta
Mourid Barghouti: "La gente que vive se hace vieja, pero los mártires
se hacen jóvenes".
Tres historias de los muros
 Husni
Al-Nayjar, 14 años de edad. Trabajó ayudando a su padre,
que era soldador. Mientras arrojaba piedras, le dispararon y murió
con una bala en la cabeza. En su foto su mirada es calma y se posa imperturbable
en la distancia. Husni
Al-Nayjar, 14 años de edad. Trabajó ayudando a su padre,
que era soldador. Mientras arrojaba piedras, le dispararon y murió
con una bala en la cabeza. En su foto su mirada es calma y se posa imperturbable
en la distancia.
Abdelhamid Kharti, 34 años de edad. Pintor y escritor.
Cuando joven recibió capacitación como enfermero. Como voluntario
se sumó a una unidad de urgencias médicas para rescatar y
cuidar de los heridos. Su cadáver fue hallado cerca de un puesto
de revisión, después de una noche sin confrontaciones. Le
habían cortado los dedos. Todavía le colgaba un pulgar. Le
habían roto un brazo, una mano y la quijada. Tenía 20 balas
en el cuerpo.
Muhammad Al-Durra, de 12 años de edad, vivía
en el campamento de Breij. Regresaba a casa con su padre. Cruzaron el puesto
de revisión Netzarin, en Gaza, y les ordenaron bajar de su vehículo.
Algunos soldados disparaban. Ambos se cubrieron de inmediato tras una barda
de cemento. El padre hizo una señal con la mano para hacerles ver
que estaban ahí y recibió un impacto en la mano. Un instante
después le dieron a Muhammad en el pie. El padre cubrió a
su hijo con su cuerpo. Más balas impactaron a ambos y el niño
murió. Los doctores retiraron ocho balas del cuerpo del padre. Quedó
paralizado a consecuencia de las heridas y ya no pudo trabajar. Hoy es
un desempleado. Como se filmó el incidente, su historia se narra
una y otra vez por todo el mundo.
Quiero hacer un dibujo para Abdelhamid Kharti. Muy temprano
por la mañana vamos al poblado de Ain Kinya. Más allá
hay un campamento beduino, cerca de un wadi. El sol no calienta
todavía. Las cabras y las ovejas pastan un poco entre los toldos.
Decido dibujar las colinas que dan hacia el oriente. Me siento en una roca
cercana a una tienda negruzca. Cuento tan sólo con un cuaderno y
una pluma. Sobre la tierra hay tirado un tarro de plástico, que
me sugiere juntar algo de agua del hilo que brota del manantial para mezclarla,
si la necesito, con la tinta.
Después de dibujar un rato, un joven se acerca
(por supuesto, toda persona invisible en el campamento ya me vio), abre
la tienda tras de mí, entra y sale sosteniendo un decrépito
banco de plástico blanco que, me indica, puede ser más cómodo
que la roca. Me imagino que, antes de hallarlo, debe de haber estado tirado
en la calle cerca de una pastelería o una nevería. Le agradezco.
Sentado en este banco de parroquiano, en un campamento
beduino, y conforme el sol comienza a calentar y las ranas del casi seco
lecho del río se ponen a croar, continúo dibujando.
En lo alto de una colina, pocos kilómetros a la
izquierda, hay un asentamiento israelí. Parece militar, como si
fuera parte de algún armamento diseñado para maniobras súbitas.
No obstante es pequeño y está lejos.
Muy cerca, frente a mí, hay una colina de piedra
caliza que tiene la forma de una cabeza de animal gigante dormido. Las
rocas esparcidas por su cima son como cardenchas sobre su pelambre enmarañado.
Repentinamente frustrado por falta de pigmento, vierto agua del tarro sobre
el polvo que piso, meto el dedo en el lodo y lo embarro en el dibujo de
la cabeza del animal. El sol está caliente. Una mula rebuzna. Paso
la página de mi cuaderno y comienzo otro dibujo y otro. Nada parece
terminado. Cuando por fin regresa el joven, quiere ver mis dibujos.
Le abro el cuaderno. Sonríe. Vuelvo la hoja. Señala.
Es nuestro, dice, ¡es nuestro polvo! Lo que él señala
es mi dedo, no el dibujo.
Luego ambos miramos la colina.
  
No estoy entre los conquistados, sino entre los derrotados
a los que los vencedores temen. El tiempo de los vencedores es siempre
corto y el de los derrotados es inconmensurablemente largo. Su espacio
es diferente también. Todo en esta tierra limitada entraña
una cuestión de espacio, y los vencedores ya lo entendieron. El
acorralamiento que mantienen es primera y fundamentalmente espacial. Se
aplica, en desafío a las leyes internacionales, mediante los puestos
de revisión, destruyendo los antiguos caminos, mediante nuevos libramientos
reservados estrictamente para los colonos israelíes, construyendo
asentamientos fortificados en lo alto de las colinas -que en realidad son
puestos de vigilancia y control de las mesetas circundantes-, mediante
el toque de queda que obliga a las personas a permanecer puertas adentro,
de noche y de día. Durante la invasión a Ramallah, el año
pasado, el toque de queda duró seis semanas, y lo "levantaban" un
par de horas, ciertos días, para que la gente fuera de compras.
No había tiempo suficiente siquiera para enterrar a los que murieron
en sus camas.
En un valiente libro, el arquitecto israelí disidente
Eyal Weizman afirma que esta dominación terrestre y total comienza
en los bosquejos de los arquitectos y los planificadores distritales. En
tales dibujos no es posible hallar ni una partícula de "nuestro
polvo". La violencia comienza mucho antes del arribo de los tanques y los
jeeps. El habla de una "política de verticalidad", donde
los derrotados, incluso "en sus hogares", son literalmente vigilados
y socavados.
El efecto de lo anterior es que la vida cotidiana es inexorable.
Tan pronto como a alguien se le ocurre decir una mañana cualquiera
"voy a ver" tiene que detenerse súbitamente y considerar qué
tantos cruces y retenes puede involucrar ese "vistazo". El espacio de las
más simples decisiones de todos los días está maniatado,
con la pata delantera amarrada a la trasera.
Además, debido a que los retenes cambian impredeciblemente
día a día, la experiencia del tiempo también está
maniatada. Nadie sabe por la mañana qué tanto le tomará
llegar al trabajo, ir a ver a su mamá, ir a clase, a la consulta
con el doctor y, habiendo hecho estas cosas, tampoco sabe cuánto
tiempo le llevará regresar a su casa. Un viaje en cualquier dirección
puede implicar 30 minutos o cuatro horas, o la ruta puede estar categóricamente
cerrada por soldados armados con ametralladoras cargadas.
El gobierno israelí alega que se vio obligado a
tomar estas medidas con tal de combatir el terrorismo. Sus alegatos son
fintas. Su propósito verdadero es mantener un acorralamiento que
destruya el sentido de continuidad espacial y temporal de los pobladores
indígenas para que se vayan o se vuelvan sirvientes achatados. Pero,
por supuesto, es aquí donde los muertos ayudan a los vivos a resistir,
aquí hombres y mujeres deciden volverse mártires. El acorralamiento
inspira el terrorismo que dice combatir.
Un caminito de piedra, que va salvando las enormes rocas
entreveradas, desciende a un valle al sur de Ramallah. En tramos serpentea
por antiguos olivares, algunos de los cuales datan de los tiempos romanos.
Esta carretera pedregosa (muy dura para cualquier carro) es el único
medio con que cuentan los palestinos para acceder al pueblo cercano. La
antigua carretera asfaltada, que les está vedada ahora, se reserva
para los israelíes de los asentamientos. Voy aprisa, pues toda mi
vida me ha parecido más cansado andar lento. Descubro una flor roja
entre los matorrales y me detengo a cortarla. Luego me entero que se llama
Adonis aestivalis. Su rojo es muy intenso y su vida, dice el libro
de botánica, muy breve.
Baha me grita que no me dirija hacia la alta colina situada
a mi izquierda. Si detectan que alguien se aproxima, grita, dispararán.
Calculo la distancia: menos de un kilómetro. Unos
200 metros en sentido contrario a la dirección poco recomendable
descubro una mula y un caballo atados. Los tomo como garantía y
camino hacia allá.
Llego a un lugar donde dos niños -uno como de 11
y otro cercano a los ocho años- trabajan solos en un campo. El más
chico llena latas de agua de un barril incrustado en la tierra. El cuidado
con que lo hace, sin chorrear ni una gota, muestra lo preciada que es el
agua. El niño mayor carga la lata llena mientras trepa con cuidado
hacia una parcela sembrada donde riega algunas plantas. Ambos andan descalzos.
El que riega me saluda y orgulloso me muestra los surcos
de su parcela, con varios cientos de plantas. Unas las reconozco: tomates,
pepinos, berenjenas. Las deben de haber sembrado la semana anterior. Aún
son muy pequeñas y buscan el agua. Una de las plantas no la reconozco;
él lo nota. Luz fuerte, me dice. ¿Melón? ¡Shumaam!
Nos reímos. Cuando ríe sus ojos se fijan en mí, imperturbables.
(Pienso en Husni Al-Nayjar.) Ambos estamos -Dios sabrá por qué-
viviendo el mismo momento. Me lleva a los surcos y me muestra qué
tanto ha regado. Nos detenemos unos instantes, miramos en torno y atisbamos
el asentamiento con sus muros defensivos y sus techados rojos. Mientras
señala con la barbilla en esa dirección percibo una suerte
de burla en su gesto, una burla que quiere compartirme, como su orgullo
al regar. Una burla que da paso a una mueca, como si de pronto hubiéramos
convenido orinar en el mismo momento y en el mismo punto.
Más tarde andamos de regreso hacia el camino pedregoso.
Recoge algo de menta y me ofrece un manojo. Su frescura picante es como
un chorro de agua fría, agua más fría que la de su
lata. Vamos hacia donde están la mula y el caballo. El caballo,
sin silla, tiene cabestro con riendas pero carece de brida y de bocado.
El niño quiere hacerme una demostración algo más impresionante
que una meada imaginaria. Brinca entonces al caballo mientras su hermano
retiene la mula, y casi al instante va al galope, a pelo, por el camino
por donde llegué. Es un caballo con seis extremidades, cuatro propias
y dos que pertenecen al jinete, y las manos del niño controlan las
seis. Monta con la experiencia de muchas vidas. Cuando regresa, sonríe
extraño y, por vez primera, se le ve tímido.
Me rencuentro con Baha y los otros, que se hallan a un
kilómetro. Hablan con un hombre, el tío del niño,
mientras riega plantas que apenas brotan. El sol desciende y la luz cambia.
La tierra parduzca y amarilla, más oscura donde se regó,
es ahora el color primario de todo el paisaje. Riega con lo que resta del
agua el fondo de un barril de plástico azul oscuro de 500 litros.
En la superficie, el barril azul tiene cuidadosamente
pegados 11 parches (son como los que se usan para remendar ponchaduras,
pero más grandes). El hombre me explicará que fue así
como reparó el barril después de que una pandilla del asentamiento
de Halamis -de los techos rojos- vino una noche, sabiendo que los recipientes
de agua estaban plenos de lluvia primaveral, y los tasajeó con navajas.
Otro barril, tirado sobre la terraza inferior, es irreparable. Más
allá, en la misma terraza, se alza el tocón retorcido de
un olivo que, a juzgar por su circunferencia, debe de haber tenido varios
cientos de años de edad, tal vez mil.
Hace algunas noches, dice el tío, lo cortaron con
una sierra eléctrica.
Cito de nuevo a Mourid Barghouti: "Para los palestinos,
el aceite de oliva es regalo al viajero, confort para la novia, recompensa
del otoño, orgullo en las bodegas y riqueza de la familia por siglos".
Luego descubro el poema de Zakaria Mohammed El bocado.
Habla de un caballo negro sin brida que tiene sangre en los belfos. Con
el caballo de Zakaria hay también un niño, sorprendido por
la sangre.
Qué es lo que masca el caballo
pregunta,
qué es lo que masca.
El caballo negro
muerde
un bocado cuya forja es acero,
un bocado de memoria
para tascar,
impaciente, hasta la muerte.
Si el niño que me ofreció la menta silvestre
tuviera siete años más, no sería difícil entender
que fuera miembro de Hamas, aprestándose a sacrificar su vida.
  
El peso de las lajas de concreto hechas añicos,
y de la mampostería derribada en el centro de operaciones de Arafat
en Ramallah, tiene ahora gravedad simbólica. No en la forma que
imaginaron los comandantes israelíes. Derruir la Muquata con Arafat
y sus acompañantes dentro era para ellos la demostración
pública de su humillación, así como regar salsa cátsup
en la ropa, los muebles y las paredes de los apartamentos privados que
el ejército invadió y revolvió sistemáticamente
acabó siendo una advertencia de las calamidades que vendrían.
Aún ahora Arafat representa a los palestinos con
mayor fidelidad que ningún otro líder mundial a su pueblo.
Democráticamente no, pero sí en lo trágico. De ahí
la gravedad. Debido a los enormes errores cometidos por la Organización
para la Liberación de Palestina, con él a la cabeza, y a
causa de las equivocaciones de los estados árabes circundantes,
no tiene ya espacio para maniobrar políticamente. Ha dejado de ser
un líder político. No obstante, se mantiene desafiante en
su sitio. Nadie cree en él. Y muchos habrían dado su vida
por él. ¿Cómo es esto? No siendo ya político,
Arafat se tornó montaña, montaña de su patria.
  
Nunca había visto una luz así. Baja del
cielo de manera extrañamente uniforme, pues no hace distinción
entre lo distante y lo cercano. Aquí, la diferencia entre lo lejos
y lo cerca es sólo de escala, nunca de color, de textura o precisión.
Y esto afecta la manera en que uno se sitúa, afecta su sentido de
estar aquí. La tierra se conforma en torno a uno, en vez de confrontarlo.
Es lo opuesto del Medio Oeste estadunidense. En vez de saludarnos, nos
recomienda no abandonarla nunca.
Y aquí estoy, cumpliendo inesperadamente el sueño
que algunos de mis ancestros en Polonia, Galicia y el imperio austrohúngaro
deben de haber alimentado y comentado durante por lo menos dos siglos.
Y me encuentro aquí por defender la justicia de una causa, compartiendo
el dolor que infligen tal vez algunos primos míos (en cualquier
caso el Estado de Israel). Los expulsados de esta tierra y todos aquellos
a quienes se planea expulsar son inseparables de su pulso de vida. Sin
ellos, este polvo no tendría alma. No es una figura de lenguaje,
es la más grave advertencia.
  
Riad, profesor de carpintería, ha ido por sus dibujos
para mostrármelos. Estamos sentados en el jardín de la casa
paterna. El padre rastrilla el campo con su caballo blanco. Cuando Riad
vuelve, trae consigo los dibujos como si fueran un expediente extraído
de un archivero de metal. Camina lento y las gallinas se apartan de su
paso aún más parsimoniosas. Se sienta frente a mí
y me entrega los dibujos uno por uno. Fueron hechos con lápiz duro,
de memoria y con gran paciencia. Línea a línea, por las tardes,
después del trabajo, hasta que los negros se tornen tan negros como
él quiere, y los grises permanezcan plomizos. Están hechos
en hojas de papel grande.
El dibujo de una jarra de agua. El dibujo de su mamá.
El dibujo de una casa destruida, de las ventanas que daban a unos cuartos
que no existen ya.
Cuando termino de verlos, me aborda un hombre mayor. Tiene
el rostro paciente de un campesino. Parece que usted sabe de pollos, me
dice. Cuando una gallina cae enferma, deja de poner. No hay mucho qué
hacer. Un día se despierta y siente que la muerte se aproxima. Un
día se da cuenta de que va a morir y, ¿qué sucede?
Comienza a poner huevos otra vez, y nada sino la muerte podrá detenerla.
Somos como las gallinas.
  
Los puestos de revisión funcionan como fronteras
interiores impuestas en los territorios ocupados, pero no se parecen en
nada a ningún paso fronterizo normal. Están construidos y
administrados de tal manera que cualquiera que cruce es reducido al estatus
de refugiado indeseable.
Es imposible subestimar la importancia otorgada al acorralamiento
del decoro. Se usa para remachar quiénes son los vencedores y quiénes
debieran reconocerse conquistados. Los palestinos deben sufrir, a menudo
varias veces al día, la humillación de representar el papel
de refugiados en su propia patria.
Todo aquel que cruce tiene que hacerlo caminando hasta
pasar el retén donde los soldados, con armas cargadas y listas,
eligen a quien les da la gana "revisar". Ningún vehículo
puede cruzar. El camino tradicional fue destruido. La nueva "ruta" obligada
está plagada de rocones, piedras y otros obstáculos menores.
En consecuencia todos, excepto los más aptos, sufren el cruce.
Enfermos y ancianos son transportados en cajas de madera,
provistas de cuatro ruedas, por jóvenes que así ganan un
poco para irla pasando (tales cajas se hicieron originalmente para acarrear
verduras en el mercado). Les dan a los pasajeros un cojín para aminorar
los brincos. Escuchan sus historias. Todos se saben las noticias más
frescas. (Cambia todo a diario.) Ofrecen consejo, se lamentan, pero están
orgullosos de ofrecer la ayuda que puedan. Son lo más cercano al
coro de la tragedia.
Algunos "viajeros" caminan con ayuda de un bastón,
otros incluso con muletas. Todo lo que normalmente lleva uno en la cajuela
del automóvil debe ser cruzado en bultos cargados en los brazos
o a la espalda. La distancia de un cruce puede cambiar de la noche a la
mañana y varía entre 300 metros y kilómetro y medio.
Las parejas palestinas, excepto algunas sofisticadas y
jóvenes, mantienen en público el decoro de cierta distancia.
En los puestos de revisión, las parejas de todas las edades se toman
de la mano al cruzar, buscando en cada paso un asidero, mientras calculan
el ritmo exacto para evadir las armas que les apuntan. Nunca muy aprisa
(apresurarse puede levantar sospechas) ni muy despacio (la duda puede provocar
un "juego" que saque a los guardias de su aburrimiento crónico).
Es muy particular el carácter vindicatorio de muchos
(no todos) de los soldados israelíes. Tiene poco que ver con la
crueldad que describiera y lamentara Eurípides, pues aquí
la confrontación no es entre iguales, sino entre los todopoderosos
y los supuestamente indefensos. Sin embargo, esta prepotencia de los poderosos
va acompañada de una frustración furiosa: el descubrimiento
de que, pese a todo su armamento, su poder tiene un límite inexplicable.
  
Quiero cambiar algunos euros por shekels (los palestinos
no cuentan con moneda propia). Deambulo por la calle principal y paso por
muchas tienditas. Ocasionalmente me topo con algún hombre sentado
en su silla sobre lo que alguna vez fuera la banqueta, antes de la invasión
de los tanques. Estos hombres sostienen en las manos fajos de billetes.
Me aproximo a uno, joven, y le digo que quiero cambiar cien euros. (Por
una cantidad semejante uno podría comprar un brazalete pequeño,
como para niña, en una de las joyerías.) Consulta su calculadora
de juguete y me extiende varios cientos de shekels.
Continúo caminando. Un niño que, pensando
en edades, podría ser hermano de la niña del imaginario brazalete
de oro, insiste en venderme goma de mascar. Proviene de uno de los dos
campos de refugiados de Ramallah. Le compro. También vende cubiertas
plásticas para las tarjetas de identidad. Insiste en que le compre
toda su goma de mascar. Eso hago.
Pasa media hora y me hallo en un mercado de legumbres.
Un hombre vende ajos del tamaño de un focos luminoso. Hay mucha
gente junta. Alguien me toca el hombro. Volteo. Es el cambista. Le di,
dice, 50 shekels de menos, aquí están. Tomo los cinco billetes
de 10. Fue usted muy fácil de encontrar, añade. Le agradezco.
La expresión de sus ojos mientras me mira me recuerda
a una anciana que vi un día antes. Es una expresión de gran
atención al momento presente. Considerada y tranquila, como si fuera
tal vez el último momento.
Entonces el cambista se da vuelta y emprende la larga
caminata hacia su silla.
Conocí a la anciana en el poblado de Kobar. La
casa era nueva y escueta, sin terminar. Sobre las paredes de la sala desnuda
había unas fotografías enmarcadas de su sobrino, Marwan Barghouti.
Marwan de niño, de adolescente, como hombre de 40 años. Hoy
está en una prisión israelí. Si sobrevive, será
uno de los pocos dirigentes políticos de Fatah a
los que necesariamente habrá que consultar en
caso de que se impulse algún acuerdo de paz sólido.
Mientras bebíamos jugo de lima y la tía
hacía café, sus sobrinos nietos salieron al jardín:
dos niños, uno de siete y otro de nueve. El pequeño se llama
Patria y el mayor, Resistencia. Corrían en todas direcciones y se
detenían de pronto, mirándose intensamente uno al otro, como
si se escondieran detrás de algo y se asomaran a ver si el otro
ya los había descubierto. Luego se lanzaban corriendo otra vez hasta
encontrar otro escondite invisible. Es un juego que inventaron y juegan
juntos muchas veces.
El tercer niño tenía cuatro años
de edad. En su rostro había brotes rojos y blancos como los de un
payaso, y como buen payaso se apartaba, nostálgico, socarrón,
inseguro de lo que le pasaba. Tenía sarampión y sabía
que no debía aproximarse a las visitas.
Llegado el momento de despedirnos, la tía me dio
la mano y en sus ojos vi esta misma expresión especial de atención
al momento.
Cuando dos personas tienden un mantel sobre una mesa,
se miran una a la otra para asegurar la colocación de la tela. Imaginen
que la mesa es el mundo y el mantel las vidas de aquellos a quienes debemos
salvar. Esa era la expresión.
* Escritor, poeta y crítico inglés de arte,
habitante de una comunidad rural de Francia. Autor de Puerca tierra,
Una vez en Europa y Lila y Flag. Su más reciente libro,
traducido al español, es La forma de un bolsillo, publicado
por Era
Traducción: Ramón Vera Herrera
|

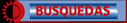

 Husni
Al-Nayjar, 14 años de edad. Trabajó ayudando a su padre,
que era soldador. Mientras arrojaba piedras, le dispararon y murió
con una bala en la cabeza. En su foto su mirada es calma y se posa imperturbable
en la distancia.
Husni
Al-Nayjar, 14 años de edad. Trabajó ayudando a su padre,
que era soldador. Mientras arrojaba piedras, le dispararon y murió
con una bala en la cabeza. En su foto su mirada es calma y se posa imperturbable
en la distancia.
