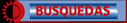|
México D.F. Miércoles 1 de octubre de 2003
Javier Aranda Luna
Poniatowska y el cuento de la verdad
Una de las tradiciones literarias más vivas en el país nació en 1836, cuando se creó la Academia de Letrán. Sus escasísimos integrantes compartieron por lo menos tres rasgos esenciales: el amor por la literatura y la crítica, la necesidad por consolidar una cultura nacional y la pasión política. Ingredientes que también se encuentran en la obra de Elena Poniatowska.
Como Guillermo Prieto, Andrés Quinatana Roo e Ignacio Ramírez, Elena Poniatowska pertenece a esos escritores de acción y reflexión, que lo mismo construyen vidas imaginarias que recuperan la vida de lo que pasa.
Si el presidente vitalicio de la Academia de Letrán, don Andrés Quintana Roo, fue colaborador de Morelos y uno de los redactores de la Constitución de Apatzingán, e Ignacio Ramírez sentenció que ''Dios no existe'' siete años antes del nacimiento de Nietzsche, Poniatowska asestó, quizá, el más duro golpe dado al presidencialismo mexicano hecho por un escritor: su libro La noche de Tlatelolco no sólo combatió la versión oficial de la matanza de 1968, sino que mantuvo viva la voz de la sociedad civil frente a los desplantes del poder.
Estoy seguro que ese libro testimonial, contado a manera de coro, no habría sobrevivido sin una sólida estructura literaria. Si aún podemos leerlo con emoción, no se debe sólo a su valor testimonial sino a que esa crónica, a que ese cuento de la verdad, está muy bien contado.
Para Elena Poniatowska, como para los integrantes de la Academia de Letrán, la escritura literaria y periodística es una y la misma cosa: forma de expresión, necesidad, compromiso, trabajo que es destino y placer; método para animar la mesa de la cultura y la plaza pública, conjuro contra el olvido.
Como esa troupe de liberales del siglo XIX, Poniatowska se compromete con el lector. Por eso su esmero literario y su oído atento. Más que prosa pura y aséptica, sin embargo, la escritora intenta y logra lo que exigía Quevedo en un poema memorable: hacer prosa fregona para que se encaje en el oído; escribir no con plumaje sino con pluma.
Pero la curiosidad de Poniatowska y su obsesivo registro de las distintas hablas que se escuchan en la calle están al servicio de contarnos historias. Elena nos cuenta cuentos imaginarios o nos cuenta, como decía, el cuento de la verdad.
Hasta no verte Jesús mío es una novela vigorosa. Su atmósfera y el perfil del personaje central del libro están construidos con el propio lenguaje de Jesusa Palancares que nos ofrece su visión, su recuerdo, de lo que fue la lucha revolucionaria. En esta obra la forma es fondo. Igual sucede con Fuerte es el silencio, con su libro sobre la matanza de Tlatelolco e inclusive con La flor de Lis, muy diferente en atmósfera a los mencionados.
Uno agradece de esos libros y de otros como Querido Diego, te abraza Quiela, La piel del cielo o Tlapalería, la ausencia de prosa sociologizante. También que existan entre sus páginas la ironía y el humor, y que cada palabra sea el vehículo invisible para entrar a una escuela de monjas, a una vecindad pestilente o para andar por el Paseo de la Reforma de los años 50.
La recuperación de hablas y la capacidad para crear con estas atmósferas e historias es un rasgo notable de la literatura de Poniatowska. Y en el universo de voces que recogen sus libros, las de las mujeres mexicanas tienen registro privilegiado. Esas voces nos cuentan historias, nos llevan a su mundo.
Hace tiempo Poniatowska me explicó por qué algunos escritores son mejores que otros: porque unos escriben plano, me dijo, y otros sexy. Confieso que no supe inmediatamente cuál era la diferencia entre unos y otros, pero con unos ejemplos, comprendí. También entendí que los libros de Elena me gustan porque ella escribe sexy, porque sus personajes tienen tres dimensiones y vida interior, porque no son planos ni estáticos como las fotografías y proyectan sombra y volumen.
En 1986 José Emilio Pacheco nos reveló cómo las ondas expansivas de la Academia de Letrán han llegado, de manera directa, hasta nuestros días: Ignacio Ramírez, El Nigromante, tuvo un discípulo talentoso, Ignacio Manuel Altamirano. Este último también tuvo un seguidor distinguido, don Luis González Obregón, quien enseñó a su vez a un jovencísimo Fernando Benítez la pasión por la literatura.
Benítez, por su parte, impulsó el trabajo de tres jóvenes: José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. Quizá por pertenecer a esa tradición no es posible leer impunemente a Poniatowska: en sus libros no leemos la vida de otros, nos leemos en ellos.
|