| .. |
México D.F. Martes 16 de diciembre de 2003
 Se guarecía en un búnker en miniatura
de 2.4 por 1.5 metros construido junto al Tigris Se guarecía en un búnker en miniatura
de 2.4 por 1.5 metros construido junto al Tigris
Una lóbrega celda subterránea, el último
refugio de Hussein
 Tenía latas de carne, fruta, varios libros de
poesía y las obras filosóficas de Ibn Khaldun Tenía latas de carne, fruta, varios libros de
poesía y las obras filosóficas de Ibn Khaldun
 Una maceta cubría la entrada a la guarida que
no era, definitivamente, un cuartel de resistencia Una maceta cubría la entrada a la guarida que
no era, definitivamente, un cuartel de resistencia
ROBERT FISK THE INDEPENDENT

Al Dwar, Norte de Irak, 15 de diciembre. Había
cierta satisfacción en estar sentado en el último escondite
de Saddam Hussein en esta tierra. Hace siete meses me senté en el
trono presidencial forrado de terciopelo rojo, en el más grande
de sus palacios de mármol.
Allí estaba yo hoy, agazapado en el húmedo
y oscuro interior de concreto gris del que fue su retiro final, un búnker
en miniatura enterrado junto al Tigris -de 2.4 por 1.5 metros-, tan semejante
a una prisión subterránea como cualquiera de sus víctimas
habría podido imaginar. En vez de candelabros había sólo
un barato abanico de plástico adosado a un ventilador de aire. Me
vino a la mente el rey Ozimandias, del poema de Shelley. Aquí fue,
pues, donde los sueños finalmente se volvieron polvo. Y hacía
frío.
Tenía comida, claro -latas de carne barata y fruta
fresca- y encontré sus últimos libros en una choza cercana:
las obras filosóficas de Ibn Khaldun y las doctrinas religiosas
-pro chiítas- del teórico abásida Imam al-Shafei,
junto con un montón de volúmenes de poesía árabe.
Había casetes de canciones árabes y algunos
cuadros baratos de ovejas al atardecer y del arca de Noé atestada
de animales. Pero no era éste un cuartel de la resistencia, un lugar
desde el cual pudiera conducirse una guerra o emprender una insurgencia.
Para trepar al interior de éste, el más
famoso de los escondrijos -y recordemos que no se trata del búnker
del Führer con guardias de las SS, conmutadores y secretarias tomando
al dictado las últimas palabras para la posteridad-, tuve que sentarme
en la trampa de madera y deslizar las piernas por una estrecha abertura,
buscando con los pies los cuatro escalones hechos de tierra. Se usan los
brazos para ir bajando al último reducto de la historia baazista
iraquí, y luego queda uno sentado en el suelo, sin luz eléctrica
ni agua: sólo las paredes de concreto, el ventilador y un techo
de tablas. Arriba hay tierra, y luego el grueso piso de concreto del patio
de la deteriorada choza de una granja.
 La
construcción del escondite de concreto debe haber tardado bastante
tiempo -por lo menos semanas- y sospecho que hay muchos otros escondrijos
a lo largo de los bancos de carrizo del Tigris. Pero arriba de esta lóbrega
celda subterránea había una especie de paraíso, de
gruesas hojas de palmera y árboles cuajados de doradas mandarinas,
del canto de pájaros ocultos en las copas de los árboles.
Había incluso un viejo bote pintado de azul arrumbado junto a un
muro de frondas, última oportunidad de escapar cruzando el plateado
Tigris si los estadunidenses se acercaban. La
construcción del escondite de concreto debe haber tardado bastante
tiempo -por lo menos semanas- y sospecho que hay muchos otros escondrijos
a lo largo de los bancos de carrizo del Tigris. Pero arriba de esta lóbrega
celda subterránea había una especie de paraíso, de
gruesas hojas de palmera y árboles cuajados de doradas mandarinas,
del canto de pájaros ocultos en las copas de los árboles.
Había incluso un viejo bote pintado de azul arrumbado junto a un
muro de frondas, última oportunidad de escapar cruzando el plateado
Tigris si los estadunidenses se acercaban.
Y, por supuesto, se acercaron desde dos direcciones la
noche del sábado, tanto desde el río como por el lodoso camino
de acceso por el cual me guiaron hoy soldados de la cuarta división
de infantería. Como indicó el capitán Joseph Munger,
del cuarto batallón del 42 regimiento de artillería de campo,
era fácil emboscar a Hussein, pero igualmente fácil que él
los oyera acercarse. Debió haber corrido desde la choza, donde estaba
tomando sus alimentos -derramando en el suelo de lodo un plato de frijoles
y carne, según me di cuenta- y escurrió su rolliza figura
hacia dentro del hoyo. Cuando los estadunidenses registraron la choza,
no hallaron nada sospechoso, excepto una maceta colocada en extraña
postura encima de algunas hojas secas de palmera, dejada allí presumiblemente
por los dos hombres que fueron atrapados más tarde, cuando trataban
de escapar. Debajo encontraron la entrada a la guarida.
¿Qué pudimos haber aprendido sobre Saddam
este día, en su última residencia privada en Irak? Bueno,
había elegido ocultarse a sólo 200 metros de una capilla
que marca su famosa retirada a través del Tigris, en 1959, cuando
como joven guerrillero escapaba tras intentar asesinar al presidente iraquí
de entonces. Fue allí donde se arrancó una bala del cuerpo,
y en una colina, a la vista de este palmar, está la mezquita que
marca el punto donde, en un café, Saddam suplicó en vano
a sus compañeros de tribu que lo ayudaran a escapar. En sus días
finales como hombre libre, Hussein se retiró al pasado, a los días
de gloria que precedieron a sus carnicerías.
Contaba con un pequeño generador, que encontré
conectado a un refrigerador en miniatura. Este aparato estaba en un costado
de la choza, distante sólo tres metros del agujero, y contenía
botellas de agua y un frasco de medicina con la etiqueta "Dropil". Había
encima un tubo de crema para el cutis, otro de crema humectante, un estuche
de costura, una bolsa de celofán y -cómo ha de haber sido
acosado por mosquitos a los que no impresionaban los castigos baazistas-
una lata de repelente. Dos camas viejas y algunas sábanas sucias.
En la cocinita construida en el cuarto de al lado había
salchichas puestas a secar, plátanos, naranjas y, cerca de una palangana
para lavar trastos, latas de pollo jordano, carne de res y atún.
Las moscas se arremolinaban bajo el techo de hierro corrugado y no me sorprendió
descubrir botellas de desinfectante de frutas y verduras en la alacena.
Sólo las barras de chocolate se veían frescas.
¿Qué descubrió aquí Saddam
en estos últimos días? ¿Paz espiritual después
de años de locura y barbarie? ¿Un lugar para reflexionar
sobre su tremendo pecado, de llevar a su patria de la prosperidad hacia
un mundo de ocupación y humillación, a través de la
invasión extranjera, el aislamiento y años de tortura y supresión
de enemigos? Los pájaros debieron cantar por las tardes, las frondas
de las palmeras debieron haberse mecido arriba de su cabeza por las noches.
Pero luego debió haber estado el miedo, el conocimiento constante
de que la traición acechaba en el huerto vecino. Debió haber
hecho frío en ese agujero. Y nunca tanto frío como cuando
las manos del todopoderoso Washington se extendieron a través de
los océanos y continentes y llegaron a posarse en esa maceta de
extraño aspecto y sacaron al aspirante a califa de su minúscula
celda.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya
|

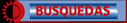


 La
construcción del escondite de concreto debe haber tardado bastante
tiempo -por lo menos semanas- y sospecho que hay muchos otros escondrijos
a lo largo de los bancos de carrizo del Tigris. Pero arriba de esta lóbrega
celda subterránea había una especie de paraíso, de
gruesas hojas de palmera y árboles cuajados de doradas mandarinas,
del canto de pájaros ocultos en las copas de los árboles.
Había incluso un viejo bote pintado de azul arrumbado junto a un
muro de frondas, última oportunidad de escapar cruzando el plateado
Tigris si los estadunidenses se acercaban.
La
construcción del escondite de concreto debe haber tardado bastante
tiempo -por lo menos semanas- y sospecho que hay muchos otros escondrijos
a lo largo de los bancos de carrizo del Tigris. Pero arriba de esta lóbrega
celda subterránea había una especie de paraíso, de
gruesas hojas de palmera y árboles cuajados de doradas mandarinas,
del canto de pájaros ocultos en las copas de los árboles.
Había incluso un viejo bote pintado de azul arrumbado junto a un
muro de frondas, última oportunidad de escapar cruzando el plateado
Tigris si los estadunidenses se acercaban.
