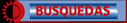|
México D.F. Domingo 5 de septiembre de 2004
MAR DE HISTORIAS
Cae la noche
Cristina Pacheco
Anoche, durante la última guardia recorrí los pabellones gritando para que todos los huéspedes me oyeran: "La situación se normalizó. Quédense tranquilos y duerman, que buena falta les hace".
Necesitaba el descanso tanto como los asilados. Me pasé las cuatro noches anteriores procurando tranquilizarlos. Andaban inquietísimos y no era para menos. Los aterrorizaba la idea de que la muerte pudiera sorprenderlos durante las 48 horas que la funeraria amenazaba con suspender los servicios.
Por desgracia ningún noticiario informó de en qué momento iba a darse el receso. La incertidumbre les provocó a los ancianos una serie de reflexiones horribles. Las comentaban a todas horas entre ellos. No era suficiente desahogo porque al verme en el jardín o en el corredor se ponían a describirme -con pelos y señales- lo que iba a sucederles si llegaban a fallecer durante la huelga de la funeraria.
ƑQué podía hacer? Animarlos hablándoles de su magnífica salud. Tuve la paciencia de mostrarles sus historias clínicas a los más escépticos -que son, por cierto, los más sanos. Tampoco bastó. Entonces, para que no oyeran las noticias en la radio o en la tele, les organicé una serie de juegos que los mantuvieran entretenidos durante el día.
Propuse tandas de aficionados, carreras, partidas de ajedrez y hasta un concurso de trabalenguas. Este les resultó muy divertido, a mí no tanto. Cada vez que alguno de los ancianos repetía el "Perejil comí..." o "Pablito clavó un clavito", me rociaba la cara con su saliva. Fue desagradable, pero lo soporté con tal de no darles tiempo a que me repitieran los procesos degenerativos que sobrevienen con la muerte. No la temen, pero les horroriza que la descomposición de sus cuerpos ocurra a la intemperie, a la vista de todos, como si se tratara de una manzana pudriéndose en el frutero.
Logré que los ancianos olvidaran su inquietud a lo largo del día, no en las noches. Durante las últimas cuatro, la hora de la cena se me convirtió en un martirio. Volví a sentir miedo infantil a la oscuridad y las voces de los viejos me recordaron las historias de espantos que le encantaba contarnos a mi abuela.
Quizá me hubiera alterado menos si nuestras instalaciones fueran más modernas. El comedor, de paredes altas y mal iluminado, da a una callecita por la que a partir de las siete de la noche no pasa nadie. En medio del relativo silencio, las voces de los viejos siempre resuenan por el eco.
El detalle sólo empezó a inquietarme a partir de que a los asilados les dio por conversar acerca de los procesos de la muerte, mientras hacían sopitas de pan en su café con leche. Después de hablar de gusanos, supuraciones y olores mefíticos, se iban a sus cuartos y me dejaban alteradísimo. II
Anoche sentí un inmenso alivio al verlos desfilar hacia sus habitaciones. Me duró hasta que, rumbo a la mía, vi todas las ventanas iluminadas.
En ese aspecto nuestro reglamento es muy claro: "A partir de las 21 horas queda estrictamente prohibido: a) recibir visitas en las áreas privadas; b) mantener prendida la luz o atentar contra las instalaciones con hornillas y veladoras; c) oír la radio u otros aparatos de sonido".
Decidí recordárselos y Ƒqué me encontré? Una rebelión, una burla de las reglas: ninguno de los viejos estaba en su cuarto. Todos se habían congregado en el de Aminta para escuchar en su radio las últimas noticias acerca del paro en el velatorio.
Mis reproches por su desacato y mis súplicas de que se sujetaran al reglamento les valieron un cacahuate. A lo más que llegaron fue a ofrecerme una silla para que yo también escuchara la información. Levanté los hombros y me encaminé a la puerta. Antes de salir oí a Fausto: "ƑPor qué se va? ƑNo le interesan las negociaciones en el velatorio? Hace mal: recuerde que nadie tiene la vida comprada".
Aminta, dueña de su papel de anfitriona, contó que su hermano Roque había muerto antes de cumplir los 14 años. La referencia despertó la curiosidad de don Daniel hacia mí: "ƑQué edad tiene usted?" Extrañado, se la dije. Celedonio se me puso enfrente, me miró de arriba abajo y me preguntó cuánto mido. "Uno noventa", le respondí sin saber adónde quería llegar. "Y pesará sus buenos cien kilitos", calculo Marcial.
Escuché un rumor y después sólo la respiración de los viejos. Su intercambio de miradas transmitía un mensaje silencioso que adiviné relacionado conmigo. "ƑDe qué se trata?", pregunté sin ocultar mi incomodidad.
Todos se volvieron hacia Aminta para delegarle el deber de contestarme:
-Somos viejos y estamos débiles. Usted, en cambio, es joven y muy vigoroso. Si durante los días en que esté cerrada la funeraria, Dios no lo quiera, usted fallece en el jardín o en algún pasillo, no podremos arrastrarlo...
-Ni cargarlo -agregó Daniel.
-Y menos llevarlo a la capilla -dijo Celedonio en tono infantil.
Escuché risitas y también sentí deseos de reír. Se me quitaron cuando Josefina, sentada al borde de la cama, me tomó de la mano y me pidió que le permitiera leer mi palma. Me resistí, pero los ancianos me rodearon, presionándome para que accediera.
Josefina, que aún conserva rasgos de su belleza, acarició mi mano y cuando me sintió completamente dócil se puso a recorrer las líneas en mi palma mientras murmuraba:
-Aquí veo un amor tardío, fortuna escasa, un solo viaje.
-ƑY la vida? -pregunté en tono de juego.
Los ancianos cerraron más el círculo para escuchar mejor. Josefina me respondió con otra pregunta:
-ƑTuvo algún accidente?
-No. Sólo una vez, de niño: quise saltar una barda con púas y quedé ensartado de la mano.
-Con razón se me pierde la línea de la vida-. Volvió a acariciarme la palma y me estremecí. Josefina lo notó y dijo:
-šBriboncito!
Los ancianos se burlaron. Yo reí para disfrazar el temor que de pronto me inspiraron. Me sentí diferente, pero tan vulnerable como ellos y, dadas las circunstancias, mucho más indefenso. Para recobrar terreno les mencioné el reglamento y lo que sucedería conmigo si los patrones se enteraban de mi incapacidad para mantener el orden.
Daniel pidió disculpas en nombre de todos, aseguró que no había sido su propósito faltar a las reglas y prometió que en ese mismo momento iban a ponerlas en práctica. Se lo agradecí y nos despedimos.
Me complació mucho ver que el grupo se disolvía y los ancianos se iban mansamente a sus cuartos. Cuando atravesé el jardín me volví hacia los pabellones y comprobé que las luces en las ventanas iban desapareciendo.
Entré en mi cuarto en medio de la más absoluta oscuridad. Dudé si tenía derecho a prender mi luz. El reglamento del asilo no marcaba exenciones. Tropezando llegué hasta mi cama y me acosté sin desvestirme: faltaba poco para el amanecer. Me asaltó un pensamiento que jamás había tenido: "ƑY si no llego a verlo?"
Recordé el comentario de Fausto: "Nadie tiene la vida comprada". Alargué la mano para encender la radio, pero mis dedos derribaron la jarra de agua. Cayó al suelo. El estruendo me pareció una ráfaga de metralla contra mi pecho. Me levanté, pasé sobre los vidrios -por fortuna no me había quitado los zapatos- y fui a prender la luz. Me quedé inmóvil, atento. Al no escuchar nada me asomé por la ventana: los pabellones continuaban a oscuras. Envidié a los ancianos: temían menos que yo que estallara la huelga en la funeraria.
|