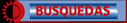| .. |
México D.F. Viernes 17 de septiembre de 2004
Vilma Fuentes
Palabra oral y palabra escrita
En los confines de uno de esos largos días de verano en París, cuando la noche se asolea, Teodoro Césarman se levantó de la mesa para defender a una mujer. La suya retuvo un grito. Pero había que levantarse, sublevarse: un solo hombre, un solo gesto, habrían podido cambiar algunas de las páginas negras de la Historia.
''La muerte -retomó Teodoro impávido, después de haber hecho huir a los tres delincuentes con su simple actitud- es una cuestión de palabras para quien no la presencia. La violencia de esas palabras es tal que la imagen de la muerte se impone de inmediato sobre la de la vida. La persona, aún viva unos segundos antes para el que escucha, fallece en ese momento. Más tarde, situará esa muerte en la cronología de los calendarios inventados por el hombre. Si la persona murió un año antes, el recién informado podía incluso abreviar su duelo: después de todo, la triste noticia ya tiene tiempo. Puede también ocultarse el fallecimiento de un ser amado a una persona. Por ejemplo, la familia sabe que la desaparición de su hijo causará la de la madre anciana. Se le inventa que está de viaje, qué sé yo. La mujer morirá creyendo que su hijo podrá llorarla."
ƑCómo iba a imaginar esa tarde que sus palabras eran proféticas, al menos en los que nos concernía a él y a mí? Supe de su desaparición, al menos sobre esta Tierra, casi dos años después. Nadie me informó: todo mundo creía que estaba enterada. Fue al filo de una plática, durante un viaje a México, al escuchar que hablaban de él en pasado cuando, poco a poco, la idea de su ausencia se me impuso. Lo tardío de la noticia no hizo menos largo el duelo. Al contrario, su ausencia se fue agrandando con los años. Como si continuase ahí, presente, poblando más y más su propio vacío, casi visible.
Su hermano menor, Eduardo Césarman, también cardiólogo, velaba a sus pacientes las reflexiones filosóficas que persiguió y lo persiguieron sin descanso a lo largo de su vida. Hombre de una inteligencia a la talla de su enorme bondad -como es la forma más alta de la inteligencia-, no iba a abrumarlos, cuando los ayudaba a luchar contra la muerte, con las interrogaciones básicas, principio de respuestas que se esconden como la verdad en un pozo, de donde nace en Grecia, el pensamiento occidental.
La noticia de su desaparición me llegó demasiado pronto. Mediante un correo electrónico. Sin prevenir. Sin voz. Cuauhtémoc Rodríguez, amigo de infancia, me hablaba de un homenaje postmortem a Eduardo. Como si ya estuviese enterada. Tal vez a causa de mi fidelidad a la amistad con los Césarman. Pero ni la amistad ni el amor permiten imaginar lo irremediable. Releí el correo, quise dudar, preguntar, oír una voz. Sólo escuché el silencio ensordecedor de la palabra escrita: su violencia es infinitamente superior a la de la oral. Esta última, bajo las apariencias de un diálogo, nos da la ilusión de escuchar y ser escuchados. Pero la huella que deja es precaria. La otra, la escrita, aparece solitaria, sin atuendos ni exclamaciones, callada como el pensamiento, permanece. Surge del vacío para decirnos que existe, que con ella puede iniciarse el diálogo, no sólo con los vivos, sino también con el silencio de los muertos.
Vigilante infatigable de los latidos del corazón humano como del tic-tac de las manecillas del reloj, Eduardo sabía, sin poder ni querer olvidarlo un instante, que somos nosotros y no el tiempo el que pasa. No en vano había estudiado la obra de los grandes filósofos y escrito sus propias reflexiones. Sus numerosos libros merecen ser releídos, bajo la nítida luz que ahora los ilumina para siempre.
La última vez que platiqué con él, junto con su hermano Fernando y Jacques Bellefroid, fue en el café Euseba, el 15 de septiembre, cuatro días después del crimen contra las Torres Gemelas. La conversación no era precisamente alegre: sabíamos que no habría triunfadores, el maniqueísmo quedaba clausurado. No obstante, reímos en algún momento por otras cosas. Eduardo sabía muy bien que un día sin reír es un día perdido.
Su vida no fue perdida: Eduardo Césarman supo ganar cada día. Queda presente, para siempre, entre nosotros. Salud, Fernando. Salud, Mocita.
|