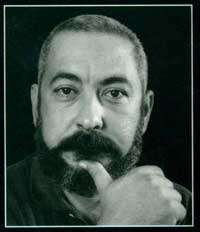La neblina del ayer
Ampliar la imagen
 Portada del libro
Portada del libro
Los síntomas llegaron de golpe, como la ola voraz que atrapa al niño en la costa apacible y lo arrastra hacia las profundidades del mar: el doble salto mortal en el estómago, el entumecimiento capaz de ablandar sus piernas, la frialdad sudorosa en las palmas de las manos y, sobre todo, el dolor caliente, debajo de la tetilla izquierda, que acompañaba la llegada de cada una de sus premoniciones.
Apenas corridas las puertas de la biblioteca, lo había invadido el olor a papel viejo y recinto sagrado que flotaba en aquella habitación alucinante, y Mario Conde, que en sus remotos años de policía investigador había aprendido a reconocer los reflejos físicos de sus salvadoras premoniciones, debió preguntarse si en alguna ocasión había sentido un tropel de sensaciones tan avasallador como el de ese instante.
Al principio, dispuesto a luchar con las armas de la lógica, intentó persuadirse de que había recalado en aquel caserón decadente y umbrío de El Vedado por la más pura y vulgar casualidad, incluso por un insólito toque de la buena suerte, que, por una vez, se dignaba posar en él sus ojos estrábicos. Pero varios días después, cuando viejos y nuevos muertos se revolvían en sus tumbas, el Conde comenzó a pensar, hasta llegar a convencerse, que nunca había existido margen para lo fortuito, que todo había estado dramáticamente dispuesto por su destino, como un espacio teatral listo para una función que sólo se iniciaría con su desestabilizadora irrupción en escena.
Desde que dejara su trabajo como investigador criminal, más de trece años atrás, y se dedicara en cuerpo y alma -todo lo que se lo permitían su cuerpo siempre macerado y su alma cada vez más reblandecida- al veleidoso negocio de la compra y venta de libros viejos, el Conde había conseguido desarrollar habilidades casi caninas para rastrear presas capaces de garantizarle, en ocasiones con sorprendente generosidad, la subsistencia alimenticia y alcohólica. Para su buena o mala fortuna -no sabría precisarlo él mismo- su salida de la policía y su forzosa entrada en el mundo de los negocios habían coincidido con el anuncio oficial de la llegada de la Crisis a la isla, aquella Crisis galopante que pronto haría palidecer a todas las anteriores, las de siempre, las eternas, entre las cuales se habían paseado por décadas el Conde y sus coterráneos, recurrentes periodos de penurias que ahora empezaron a parecer, por inevitable comparación y mala memoria, tiempos de gloria o simples crisis sin nombre y, por tanto, sin el derecho a la personificación terrible de una mayúscula.
La escasez fue tan brutal que alcanzó incluso el venerable mundo de los libros. De un año para otro la publicación se hundió en caída libre, y las telas de araña cubrieron los estantes de las ahora tétricas librerías de donde los propios empleados habían robado los últimos bombillos con vida, prácticamente inútiles en días de interminables apagones. Fue entonces cuando centenares de bibliotecas privadas dejaron de ser fuente de ilustración, orgullo bibliófilo y acopio de recuerdos de tiempos posiblemente felices, y trocaron su olor a sabiduría por la fetidez ácida y vulgar de unos billetes salvadores. Bibliotecas invaluables, sedimentadas por generaciones, y bibliotecas apresuradas, armadas con toda clase de advenedizos; bibliotecas especializadas en los temas más profundos o insólitos y bibliotecas hechas de regalos de cumpleaños y aniversarios de boda, fueron lanzadas por sus dueños al más cruel sacrificio, ante el altar pagano de la necesidad creciente de dinero en que habían caído, de repente, casi todos los habitantes de un país amenazado de muerte por acumulativa inanición.
A medida que se adentraba en los misterios del negocio, Mario Conde descubrió que prefería el ejercicio de la compra al de la venta posterior de los volúmenes adquiridos. El acto de vender libros en un portal, en el banco de un parque, en el recodo de una acera prometedora, le remordía los restos de su devastado orgullo, pero sobre todo le engendraba la insatisfacción de tener que desprenderse de un objeto que muchas veces hubiera preferido conservar. Por eso, aunque sus ganancias mermaran, adoptó la estrategia de funcionar sólo como un rastreador, dedicado a nutrir los fondos de los otros vendedores callejeros. Desde entonces, en las prospecciones destinadas a descubrir minas de libros, el Conde, como todos sus colegas de la ciudad, había adoptado tres técnicas complementarias y en cierta forma antagónicas: la más tradicional de visitar a alguien que hubiera reclamado su presencia, gracias a su cimentada fama de comprador justo; la siempre vergonzante y casi medieval de ir anunciándose a voz en cuello por las calles -"Compro libros viejos", Vaya, aquí está el que te va a comprar tus libros viejos"-, o la más agresiva de tocar a la puerta de las casas con aire propicio y preguntar a quien le abriera si estaba interesado en vender algunos libros usados.
Lo extraordinario fue que aquella casona umbría de El Vedado, de pretensiones neoclásicas y estructura definitivamente cansada, no había sido escogida por el recurso olfativo y mucho menos como respuesta a sus gritos callejeros. Mario Conde, sumergido en aquellos días en una etapa de salación pura y dura -como la del pescador Santiago de cierto libro en otros tiempos tan admirado-, casi andaba convencido de estar sufriendo una progresiva atrofia del olfato, y ya había gastado tres horas de aquella tarde tórrida del septiembre cubano en aporrear puertas y recibir respuestas negativas, varias veces motivadas por el paso previo de un colega afortunado. Sudoroso y decepcionado, temiendo por la inminente tormenta que anunciaba la acelerada reunión de nubes negras sobre la costa cercana, Conde se disponía a finalizar la jornada, contabilizando las pérdidas en el apartado irrecuperable del tiempo cuando, sin mayor razón, decidió tomar por una calle paralela a la avenida donde debía procurar la captura de un auto de alquiler -¿le gustó la acera poblada de árboles, pensó que acortaría camino o simplemente respondía, aun sin saberlo, a un reclamo de su destino?- y, apenas al doblar la esquina, vio la decrépita mansión, cerrada a cal y canto, envuelta en un aire de espeso abandono.
-Buenos días -dijo cuando se abrió la puerta, y sonrió cortésmente, como indicaba el manual.
La mujer, a la que Mario Conde trató de ubicar en el interregno descendente de los sesenta a los setenta años, no se dignó responder al saludo y lo observó con dureza crítica, suponiendo con toda seguridad que el visitante era justo lo opuesto: un vendedor. Ataviada con un batón gris llovido de prehistóricos goterones de grasa, con el cabello descolorido y salpicado de escamas de caspa, tenía la piel casi transparente, surcada de venas pálidas, y era dueña de unos ojos espantosamente tristes.
-Usted me disculpa la molestia... Yo me dedico a comprar y vender libros de segunda mano -siguió, evitando decir "viejos"- y ando averiguando a ver si usted sabe de alguien...
Esta era la regla de oro: usted nunca es quien anda tan jodido como para verse obligado a vender su biblioteca, o la de su padre, otrora doctor con gabinete famoso y cátedra universitaria, o la de su abuelo, quizás hasta senador de la república o tal vez veterano de las guerras de independencia. Pero quizás sabe quién, ¿verdad?
La mujer, como inmune a las emociones, no dio indicios de sorprenderse con la misión del recién llegado. Lo miró impávida por unos segundos morosos y expectantes, y Mario Conde se sintió en el filo de la navaja, pues su adiestramiento le advirtió que una decisión tremenda parecía resolverse en el cerebro oxidado, urgido de grasas y proteínas, de la mujer transparente.
-Bueno -empezó ella-, la verdad es que no, digo, no sé si por fin... Mi hermano y yo habíamos estado pensando... ¿Dionisio le dijo que viniera?
Conde vio una luz de esperanzas y trató de ubicarse en la pregunta, pero se sintió suspendido en el aire. ¿Acaso había dado en el blanco?
-No, no... ¿Dionisio?
-Mi hermano -aclaró la mujer gastada-. Es que tenemos una biblioteca aquí. Muy valiosa, ¿sabe? A ver, pase... Siéntese. Un momentico... -y el Conde creyó advertir en su voz una determinación capaz de imponerse a las calamidades más férreas de la vida.
La mujer de los ojos mustios se perdió en el interior de la mansión, atravesando una especie de pórtico erigido sobre dos columnas toscanas de reluciente mármol negro veteado en verde, y el Conde lamentó su deficiente conocimiento de la difuminada aristocracia criolla, ignorancia que le impedía saber, o siquiera suponer, quiénes habían sido los dueños originales de aquella marmórea edificación y si los actuales ocupantes eran sus descendientes o sólo los beneficiarios de su posible estampida post-rrevolucionaria.
El momento prometido por la mujer se convirtió en una espera de varios minutos durante los cuales el Conde se dedicó a fumar un cigarrillo, lanzando la ceniza por una ventana, a través de la cual vio caer las primeras gotas del chaparrón vespertino. Cuando su anfitriona regresó, venía seguida por un hombre unos años mayor, definitivamente al borde de la ancianidad, tan magro como ella, urgido de un afeitado y, como su presunta hermana, de tres comidas al día con suficiente potencial calórico.
-Mi hermano -anunció ella.
-Dionisio Ferrero -dijo el hombre, con una voz más joven que su físico, y le extendió una mano de uñas sucias y piel encallecida.
-Mario Conde. Yo...
-Ya mi hermana me explicó -dijo el hombre, cortante, como acostumbrado a la rispidez del mando, y lo ratificó, ordenando más que pidiendo-. Venga conmigo.
Dionisio Ferrero caminó hacia las puertas de espejos biselados y entre las manchas oscuras el Conde comprobó cómo su propia estampa, cuadriculada en el reflejo, no desentonaba demasiado en medio de las esqueléticas imágenes de los hermanos Ferrero. El agotamiento facial de noches sucesivas de mucho ron y poco sueño, y su delgadez escuálida y conmovedora daban la impresión de que la ropa le hubiera crecido sobre el cuerpo. Con un vigor inesperado, Dionisio empujó las puertas y Conde se perdió de vista a sí mismo y a sus reflexiones fisiológicas mientras lo asaltaba un violento escozor en el pecho, porque ante sus ojos se erguían ahora unos soberbios anaqueles de madera, protegidos con puertas acristaladas, donde reposaban, trepando por las paredes hacia el techo altísimo, cientos, miles de libros de lomos oscuros, en los que aún lograban brillar las letras doradas de su identidad, vencedoras de la malvada humedad de la isla y de la fatiga del tiempo.
Paralizado ante aquel prodigio, consciente del ritmo torpe de su respiración, Conde pensó si tendría fuerzas y se atrevió a dar tres pasos cautelosos. Cuando traspuso el umbral descubrió, ya totalmente estupefacto, que la acumulación de estantes repletos de volúmenes se extendía hacia los lados de la habitación, cubriendo todo el perímetro del local, de unos cinco por siete metros. Y fue justo en ese momento cuando, ya debilitado por la emoción y el deslumbramiento más justificados, lo había sorprendido la llegada tumultuosa de los síntomas del presentimiento, una sensación distinta del asombro libresco y mercantil sufrido hasta ese instante, pero capaz de alarmarlo con la certeza de que algo extraordinario se escondía allí, clamando por su presencia.