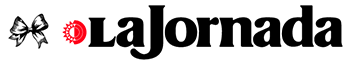Volver
n marzo del año pasado solicité mi baja. Los patronos tardaron en concedérmela. Tuve que ser comprensiva ante su demora: no es fácil encontrar personas que acepten pasarse de lunes a sábado trabajando en un asilo. Esa fue mi rutina durante 11 años. Me gustaba, pero llegó el momento en que no pude más. Testimoniar el deterioro progresivo de las personas y no poder evitarlo es muy doloroso. Ante la muerte se reacciona distinto, porque uno sabe de antemano que es inútil rebelarse.
Entre el momento en que presenté mi solicitud hasta el día en que recibí la notificación oficial de mi baja, mi trato con los ancianos se volvió difícil. Unos me veían como desertora de su causa, otros se resintieron conmigo al grado de que apenas me hablaban, los más intentaron retenerme en el asilo con el argumento de su soledad y su abandono. Entre todos me hicieron dudar.
Mi indecisión se debía a motivos sentimentales y también prácticos. La perspectiva de hacerme una vida nueva implicaba separarme de la familia en que se me habían convertido los ancianos después de tantos años de frecuentarlos, aprender a vivir sola, buscarme un departamentito en cuanto consiguiera trabajo. Mientras, según me dijo mi hermana Lucy, podía llevar todas mis cosas a su cuarto de azotea donde me aloja los domingos.
Agradecí su ofrecimiento, pero lo registré sólo como un recurso temporal. No es lo mismo pasarse unas horas en un espacio de cinco por cinco metros que vivir allí de fijo, sobre todo luego de haberme acostumbrado a tener una recámara, cocineta, baño y vista al jardín del asilo. En cierta forma es mío, porque muchas de las plantas que lo adornan las compré en Xochimilco.
Al principio llevaba rosas o azucenas, que me encantan, pero dejé de hacerlo un día en que los ancianos, al verme sembrar unas dalias, comentaron que tal vez no tendrían vida suficiente para mirar el surgimiento de las flores. Desde entonces sólo llevé al asilo plantas bien enraizadas y de hojas perennes.
II
Al fin, en la primera junta de marzo los patronos me dijeron que una persona estaba interesada en ocupar mi puesto, y me notificaron mi baja para el día l5. Apenas tenía el tiempo suficiente para empacar mis cosas. Nunca imaginé que en 11 años hubiera reunido tal cantidad de objetos. Muchos eran trabajos manuales que los ancianos me habían regalado en mis cumpleaños. También acumulé adornos, prendas o muebles que algunos asilados me cedieron en calidad de herencia y como última prueba de amistad.
Del asilo me mudaría al cuarto de azotea. En un espacio tan reducido era imposible que cupiera aquel mundo de cosas; sin embargo, me resultaba impensable abandonarlas porque eso habría significado una ofensa muy grave para los ancianos.
Aspiraba a dejarles la mejor impresión y a convivir con ellos lo más posible antes de mudarme. Bajo pretexto de que me ayudaran a empacar les abrí mi vivienda. Acudieron en parejas y por turnos. Tardaron dos días en envolver las cosas y guardarlas en cajas porque muchos de los objetos les recordaban a compañeros fallecidos. En su honor se dedicaron a repetir los méritos y hazañas que habían sido tema de infinitas conversaciones. Me di cuenta de que si hablaban tanto de los muertos era para sentirse vivos.
Al final de un anecdotario interminable, en memoria de todos “los adelantados en el camino”, organizaron un rosario que terminó en ronquidos y cabeceos. Contemplarlos echados sobre el sillón o en la cama me recordó a un coleccionista que tiene su taller muy cerca de donde vive mi hermana Lucy. Lo veo los domingos y algunas veces me detengo a platicar con él. El hombre ha comprado en todas partes juguetes descompuestos o rotos, con figura humana. Pasa su tiempo componiéndoles las facciones, reconstruyendo sus miembros y sus ropas hasta que parecen nuevos y, a su juicio, dignos de exhibición.
Aquella tarde, cuando vi a los ancianos dormitando, pensé en que me gustaría tener los dones del coleccionista y devolverles, como él a sus juguetes, la nitidez de sus facciones, la agilidad de sus miembros, la fuerza necesaria para rencontrarse con la vida que dejaron atrás o, mejor dicho, que los dejó atrás.
III
Con muchos trabajos todo quedó listo para mi partida. El l4 de marzo iba a ser mi último día en el asilo. Mi rutina no cambió. Entré en cada una de las habitaciones, sólo que esta vez dediqué mis visitas a expresarles a los ancianos mi afecto, a agradecerles su ayuda, a recordarles en dónde tenían guardadas sus medicinas y a darles consejos. Todos me escucharon sonrientes y me pidieron que no me olvidara de ellos.
Por la noche, con autorización de la administradora, me brindaron una cena. Cuando entré en el comedor y miré los vasos convertidos en floreros y en la pared una cartulina deseándome buena suerte, comprendí lo mucho que todos esos ancianos significaban para mí. Otra vez me dieron ganas de modificar mis planes. Una visión rápida de lo que sería mi vida en caso de permanecer allí me hizo anhelar la mañana.
A las cinco llegó la mudanza. A las seis y media estaba lista para salir. Hilario, el conserje, entró en mi vivienda para ayudarme con mi maleta. Mientras atravesábamos el jardín y veía las plantas de hojas perennes adiviné que los ancianos estaban mirándome detrás de las ventanas. No me volví hacia ellos ni levanté la mano para despedirme. Caminé de prisa hasta el portón y cuando lo escuché cerrarse a mis espaldas me dispuse a comenzar una nueva vida.
Estaba muy consciente de que no iba a ser fácil. La primera evidencia fueron las dificultades con que los cargadores lograron subir todas mis cajas al cuarto porque, según ellos, estaban pesadísimas. Por la ventana sólo pude mirar otras azoteas con tanques de gas, muebles rotos, tendederos. Pensé que a esas horas los ancianos estarían saliendo del comedor para su primera caminata por el jardín lleno de fresnos. Al ver las plantas de hojas perennes, ¿me recodarían?
Lucy subió a buscarme. Se iba al trabajo. A su regreso subiría para que conversáramos. Sentí envidia de que ella tuviera un destino mientras que yo flotaba en la incertidumbre, atorada entre las cajas llenas de recuerdos y los muebles. En mis estancias dominicales nunca me había fijado en que eran tan elementales y pobres. Recordé mi vivienda en el asilo, la luz que entraba por la ventana y pensé en el jardín.
Me enfurecí contra mí misma. Acababa de salir de la institución y ya la añoraba. Además no era un paraíso y los ancianos tampoco eran ángeles sino personas irritables, malhumoradas y enfermas con las que había que lidiar. Recordé mi promesa de visitarlos. Cumplirla era menos urgente que buscar un trabajo. Mi último sueldo y la compensación que me dieron en el asilo apenas me alcanzaban para los gastos de unos meses.
Mi plazo de gracia se vio reducido cuando, por la noche, mi hermana fue a ver qué se me ofrecía. Le dije que me preocupaba causarle molestias. Eliminó mi inquietud proponiéndome que le pagara una renta simbólica y que compartiéramos los gastos de luz, teléfono, despensa y cocinera: la mujer que iba tres veces a la semana a prepararle la comida.
No esperaba esa actitud de mi hermana pero la comprendí. Desde que se divorció, su marido no le da ni un centavo y ella tiene que mandarle dinero a su hijo Claudio, que está en Baltimore. Nunca estuve de acuerdo en que mi sobrino se fuera tan lejos, pero mi hermana creía que el muchacho iba a ganar dólares hasta dormido. Al principio a Claudio le fue bien y me consta que le enviaba giros a su madre, pero hace meses perdió el trabajo y ahora, en lugar de remitirle dinero, se lo pide.
No pensé que terminaría explotando también a mi pobre hermana: por meses viví de sus préstamos. Mi dinero se acabó antes de lo imaginado y conseguir un trabajo fue imposible. Cuando llegué a trabajar al asilo no me imaginé que algún día iba a salir de allí y no me interesé por mantener los contactos en otros sitios en donde había trabajado.
De toda formas regresé a algunos para ver si me recontrataban. Me llevé sorpresas muy desagradables: varios ya no existen, cambiaron de giro o sólo contratan personas jóvenes que sepan inglés y computación. Tengo 41 años, cuando mucho se decir mother y father y las computadoras simplemente no se me dan.
Pasé ocho meses gastando lo que no tengo en buscar trabajo. Hubo ocasiones en que lo hice sólo para no quedarme en mi cuarto: la simple vista de las cajas me oprimía cada vez más. Aparte, no deseaba encontrarme con mi hermana: sentía vergüenza de no poder pagarle y tener que pedirle. Llegó el momento en que me dijo que hasta ahí llegaba. Aunque quisiera, no podía ayudarme: en su trabajo le dijeron que, para conservarlo, tendría que presentarse como siempre de lunes a sábado, pero cobrando nada más la paga de tres días.
Aceptó. Sentí que debía poner algo de mi parte y llamé al asilo para pedir mi reinstalación. La administradora me dijo que la persona que había ocupado mi puesto acababa de pedir dos meses de licencia. Me oyó tan desesperada que me aceptó como eventual por noviembre y diciembre. Cuando lo supo, mi hermana me dijo que iba a rentar el cuarto y por tanto debía llevarme mis cajas.
Bajarlas de la azotea fue dificilísimo. La administradora del asilo me permitió guardarlas en la vivienda que antes ocupé, pero me sugirió que no las abriera ya que mi estancia allí iba a ser muy breve. No fue así. Ya va para ocho meses que estoy de vuelta. La titular de mi puesto no se ha reportado. Mientras ella no renuncie, no pueden darme la plaza y por eso sigo aquí en calidad de suplente.
Las cajas de cartón que me traje del cuarto de azotea permanecen cerradas y ocupan bastante espacio. Lo peor es que he tenido que comprar muchas otras: los ancianos, en vista de nuestra futura separación, todo el tiempo me regalan artesanías hechas por ellos o me heredan en vida algunas de sus pequeñas pertenencias. Aprecio su amabilidad, pero les ruego que ya no me traigan más obsequios porque casi no me queda sitio en dónde moverme. Para que me entiendan mejor les hago ver que llegará el día en que ni siquiera haya espacio para llegar a la puerta. No me creen y se ríen.