El último suspiro del Conquistador / LIV
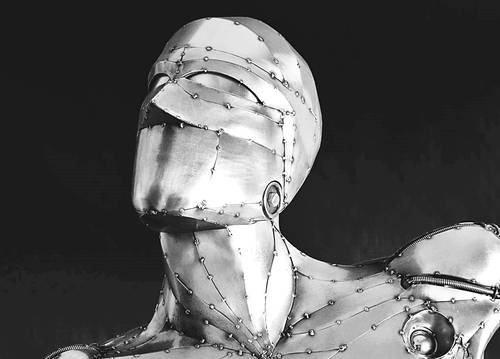
quel mediodía, desde el entronque con boulevard Aeropuerto hasta avenida Cuauhtémoc, el Viaducto parecía el tracto intestinal de una persona estreñida. La velocidad de los automóviles se reducía a una escala de metros por hora y, a bordo del taxi en el que viajaban Jacinta y Andrés, el silencio ensimismado del segundo imprimía al trayecto un efecto de lentitud agregada. Sin justificación alguna, y acaso como una expresión equívoca de amor, Jacinta le había dado una bofetada en el aeropuerto y no encontraba las palabras para contentarlo. Le había hablado del mal estado de salud de su mamá, le había platicado sus más recientes peripecias con el alma de Hernán Cortés, y nada. Optó por una salida extrema:
–Oye, he estado pensando... ¿Y si nos casamos?
El efecto de aquellas palabras en Andrés fue inmediato. El hombre salió de su ensimismamiento, miró a Jacinta con la boca abierta y no supo qué responder. En su interior colisionaron el sentimiento de hartazgo, una gratificación inesperada por la propuesta de ella, el deseo acuciante de contestar “sí” y un temor casi líquido a las consecuencias que tendría aquella respuesta. Jacinta observó con placer los efectos perturbadores de sus palabras.
–Bueno; o sea que hay que pensarlo –interpretó, con un ligero acento de agravio en la voz.
–No, no, es que... O sea, yo... ¿Así, casarnos? Oye...
Aparentemente, el taxista no se había dado cuenta del calibre de lo que ocurría en el asiento trasero de su automóvil, porque no tuvo empacho en interrumpir:
–¿Por Luz Saviñón, señorita...?
–Sí –respondió Jacinta con presteza–. Y en tres cuadras doblamos a la derecha, por favor.
* * *
Percibió tambores y atabales y centurias que marchaban al compás de trompas sobre el suelo martirizado una y mil veces en el que, por merced de su intrusión, se había edificado una ciudad hermosa sobre las ruinas de otra, más hermosa, y el ruido atronador de vetustos ángeles de hierro que cruzaban el cielo plomizo y saludos marciales, y toda la parafernalia a la que se recurre –bien lo sabía él, hombre de armas– cuando se teme al combate verdadero, a la guerra auténtica, esa que no se libra contra enemigos débiles y en mitad inventados, sino contra uno mismo: ver al frente y encontrar con la mirada el rostro del rival, y descubrir que lo que se extiende desde los pies hasta el horizonte es un espejo inmenso e inmutable, y que cada mandoble asestado al adversario antes debilita al bando propio.
Tuvo miedo. Miedo a que alguien o algo lo obligara a salir del vientre neutral de la muerte, miedo a volver a respirar, a mirar cara a cara a otro ser humano, a tener que recordar las claves del balbuceo, a rendir cuentas de su existencia, a volver a ser y a estar, con los dolores sin atenuantes que corren parejos a la vida.
* * *
Rufina comenzó su vida sin un centavo y sin una identidad que resultara aceptable para el mundo, pero realizó la proeza de vivir como le dio la gana. Durante varios años ahorró peso sobre peso hasta juntar algo de dinero para trasladarse a la capital de la República y establecerse allí, en uno de los arrabales miserables del oriente y brincó de trabajo en trabajo hasta que fue aceptada en un equipo de vendedoras de recipientes de plástico.
Por mucho tiempo se atormentó con la certeza amarga de que Juan Riestra había sido el único amor de su vida y se resignó a la lógica de los hombres, quienes la aceptaban como compañía pasajera en la cama para después repudiarla y desaparecer de su vida a toda velocidad. Al principio pensó que ese patrón de conducta tenía por causa su propia anomalía: el ser una mujer atrapada en un cuerpo masculino; pero poco a poco la vida le fue enseñando que, usualmente, los hombres también se comportan así con las mujeres que tienen cuerpo de mujer, y terminó por aceptarlo como una de las cosas que no se pueden cambiar.
* * *
El perito forense Sánchez Lora decidió abordar a los dos hombres que habían tocado el timbre en la misma casa a la que él se dirigía. Se acercó a ellos.
–Buenas tardes –dijo–. Como que no hay nadie, ¿verdad?
–Buenas –respondió desganadamente el hombre rubicundo y mayor, con apariencia europea, en tanto que el otro, el pequeño asiático, se limitó a sonreírle en forma amistosa.
–¿A quién buscan ustedes?
–A la señorita Jacinta –contestó el grandote con una voz suave y un poco aguda que no armonizaba con su aspecto físico.
Sánchez Lora sintió una descarga de emoción en el cuerpo: había dado en el clavo. El de apariencia asiática captó el gusto del hombre y se carcajeó, desconcertando, con ello, al forense.
–Ah, pues yo, también –se sobrepuso–. Jacinta Dionez, ¿verdad?
Pero nadie abría y se hizo un silencio incómodo entre los tres, como si se encontraran dentro de un elevador lentísimo.
* * *
–Oiga –se impacientó la doctora Contreras con Manuel–: ¿qué, su amiga no debería ya estar aquí?
Los dos se encontraban en un evidente estado de agitación, tras horas y horas de analizar columnas de números en hojas impresas. Manuel echó un ojo al reloj en su muñeca y, en un gesto reflejo, agitó el antebrazo en repetidas ocasiones.
–¿Qué le pasa? –inquirió ella, pensando que el hombre había sentido un hormigueo–. ¿Problemas con la circulación?
–No –respondió él con humor–. Es que me quedé acostumbrado a los relojes automáticos, esos a los que se les daba cuerda agitándolos. ¿Los recuerda?
Por un momento, la científica se conmovió al darse cuenta de lo mucho que tenía en común con aquel hombre al que había conocido cuando ambos eran jóvenes, y sintió un ramalazo de intimidad, pero lo desechó de inmediato.
–¿Y su amiga?
–Ya vendrá –contestó Manuel con paciencia–. Fue al aeropuerto a recoger a su novio, que vino de Francia.
La mujer escuchó aquello con un enorme alborozo: hasta entonces, había imaginado que su colega traía una aventura de rabo verde con la muchacha, y había aceptado participar en los análisis al frasco por mera ambición científica, pero con un sentimiento de repudio a lo que suponía una relación entre su viejo colega y una muchacha apenas treintona, o menos. Entonces descubrió que había estado experimentando celos.
(Continuará)
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com


















