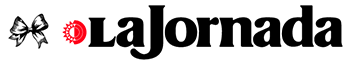n esta entrega el propósito era escribir sobre el dañino efecto que esparce la desigualdad sobre el cuerpo completo de la sociedad. Penetrar, hasta donde fuera posible en un artículo, en ese maligno sustrato de resentimiento que se va acumulando en las mismas entrañas del ser colectivo y que envenena la convivencia. Se pretendía escudriñar algunas experiencias de esa parte de la población, la menos favorecida, la de abajo, la marginal, ésa que recibe los nocivos golpes de la injusticia en el reparto de la riqueza y las oportunidades. Hablar también, por oposición natural, de esos otros, muy pocos ciertamente, que todo lo tienen, de sus dispendios y desusos de los recursos que han acumulado, casi siempre al ilegítimo amparo del poder público. Son, ciertamente, dos polos equidistantes, correlacionados en su mera naturaleza e interdependientes hasta en sus carencias o debilidades.
Bien se hubiera empezado por decir que no hay salvedad que justifique el abstenerse de reconocer y escudriñar los efectos de las disparidades que aquejan a gran parte de los mexicanos. No sólo el balance de las oportunidades asequibles se ha roto, sino que el abismo entre ellas se agranda con los días. Los márgenes de acción para introducir cambios que modifiquen el estado de cosas imperante se achica. Sobre todo cuando puede observarse, a simple vista, que la división es tan abrupta y el entorno tan rasposo que su arreglo parece irremontable.
La presión acumulada en el cuerpo de la nación forma ya un denso núcleo explosivo. Las válvulas de contención están sumamente debilitadas o, de plano, se han ido cerrando. Las consecuencias aparecen a descampado y su crudeza es aterradora. Se les puede medir a través de muchos síntomas, sutiles unos, grotescos otros más: conductas ilícitas multiplicadas por cientos de miles, acerados miedos al otro o a todo, protestas continuas sin ser paliadas, estallidos múltiples, revueltas de individuos y grupos aislados, emigración millonaria o rebeliones de importantes segmentos poblacionales. La de Oaxaca al final del sexenio de Fox, por ejemplo, alcanzó proporciones dignas de ser apreciadas como un aviso, como un adelanto de la beligerancia instalada en ciertos estratos sociales.
La desigualdad, mal endémico de México, lleva atada un disolvente que todo lo corroe y que adopta formas variadas: sean éstas las continuas afrentas de los de arriba hacia los de abajo, la explotación del patrón con el subordinado o el desprecio clasista tan común y cotidiano. La exclusión racista ya no puede disfrazarse de conmiseración, filantropía o caridad. Tales afrentas atiborran los ánimos con veneno, las actitudes, los sentires de aquellos que las padecen se tornan irracionales. Los efectos de las humillaciones no se desvanecen en el aire, no se apaciguan con el tiempo, se encaraman y acumulan unos sobre otros y forman un caparazón de desconfianza, de ira, de venganzas en cierne. Y, en la medida que las desigualdades se agrandan las consecuencias se tornan evidentes, afloran a cada rato en la economía, en la cultura, en el quehacer político y partidario en todos los órdenes de la vida organizada de una sociedad. No hay estado de bienestar que no se modele y condicione por el nivel de sus desigualdades. En México, la misma emigración ha ocupado el lugar de una enorme, injusta válvula de escape a la presión acumulada. Sin tal posibilidad el cuerpo nacional ya se hubiera congestionado, ya hubiera estallado en mil pedazos de cruenta manera.
Muy a pesar de tan angustiante panorama, las elites del país continúan su marcha en pos de acumular mayores riquezas. Prosiguen en sus afanes explotadores sin medida ni pudor (reforma laboral). Su misma presencia es una afrenta adicional que trastoca a los más tranquilos. Forman un grupo que, por su egoísmo y desmesurada ambición, camina hacia el suicidio sin medir consecuencias. La esperanza de cambio, entonces, se diluye en la medida que refuerzan sus afanes de controles sobre la sociedad entera. La forzada continuidad en sus tareas concentradoras de riquezas y oportunidades, lejos de atemperarse, se acelera.
De tan espinoso fenómeno se pretendía escribir. Sin embargo, la presentación del Nuevo Proyecto Alternativo de Nación (Auditorio Nacional) que hizo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) introdujo un distractor inesperado. No por tal acto de alta calidad política para el futuro del país, sino por algunas de las reacciones descalificadoras que, de inmediato, provocó en el espacio informativo. Morena se presentó, por sus propios méritos, como el gran movimiento sociopolítico y cultural de México. La única alternativa de cambio efectivo que puede iniciar el prolongado retorno hacia la justicia distributiva. Un movimiento que, ahora y por propia voluntad, puede rencauzar la equidad perdida en la República. El auditorio no estuvo casi lleno, como algunos dijeron, sino desbordado, no por grupos cooptados, corporativos, menos aún acarreados, sino por una selección de sus miles de cuadros esparcidos por todos y cada uno de los municipios del país. Ésta es su principal característica: ser un movimiento de masas que tiene sus articulaciones ancladas en la sociedad y cuyo propósito es servirla. No se ubica en una demarcación, región, atiende a un grupo o se concentra en una sede cualquiera, sino que se enraíza en todo el país. Un movimiento organizado, con proyecto, liderazgo y oferta política que pretende la transformación de México. Pero la opinocracia inició su “análisis” de bote pronto, mal intencionado, pretencioso y, en su mayor parte, de una simpleza notable. Unos (L. Curzio) predicando el provincianismo a las izquierdas y su carencia de visión global. Otro (C. Marín) acusando repeticiones estériles del discurso de AMLO, los demás ligándolo con el sainete terminal de la burocracia del PRD. No han querido, ni tal vez podido, diferenciar el Proyecto Alternativo de la oferta de gobierno (50 puntos) que adelantó AMLO. Menos aún aceptan que Morena se erija, con dignidad probada, como la actual alternativa para recuperar el futuro.