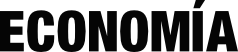a protesta que se propaga ahora desde el parque Zuccotti de Nueva York ha logrado imponer una expresión que aglutina de modo muy efectivo las demandas de mucha gente alrededor del mundo: “Somos el 99 por ciento”.
Esto alude directamente al hecho de la desigualdad social asociada con el modelo de funcionamiento de la economía de mercado y que se agrava de manera constante en el entorno de la globalización financiera.
La cuestión en Estados Unidos es elocuente: los 400 estadunidenses más ricos tienen una riqueza neta combinada (la diferencia entre sus activos y pasivos) mayor que la de 150 millones que están en los estratos más bajos de ingresos. El uno por ciento posee una riqueza mayor que el 90 por ciento de los habitantes de ese país. Durante los dos gobiernos de George Bush se estima que 65 por ciento de las ganancias económicas se concentraron en el uno por ciento de la población más rica.
La desigualdad es un asunto inherente a la sociedad con una organización compleja y no necesariamente un rasgo sólo característico del capitalismo. Pero cuando este sistema se asocia de manera explícita con un entorno que se define como democrático y que no cumple con las expectativas que promueve, entonces las contradicciones aparecen de manera más explícita y se provocan conflictos más agudos.
Este tipo de enfrentamiento es el que hoy se advierte en los países más desarrollados y que surge de los excesos provocados por la expansión de las deudas en un sistema financiero desbocado. Esos son los casos de las hipotecas basura, epicentro de la crisis actual y que se ha desbordado a las deudas de los gobiernos, como sucede en Estados Unidos y la mayor parte de Europa.
Los ajustes fiscales que se hacen para sufragar los rescates de los bancos o la incapacidad de pago de la deuda pública se imponen directamente sobre las condiciones de vida de la gente, sobre todo la de menos recursos. El Estado pierde su capacidad de fungir como un factor de compensación mediante el gasto público, y se arrincona en las exigencias del balance contable plagado de acreedores financieros a los que no se desatiende. De esto no puede más que derivarse una crisis política que ya está plenamente expuesta.
Ahí se ubican las abultadas protestas de los indignados en España o las huelgas masivas en Grecia. Pero no están aisladas del marco general de confrontación derivada de la desigualdad, por ejemplo, la lucha de los jóvenes chilenos por la educación o la crispación de los ciudadanos chinos por la inequidad de esa sociedad. Tampoco es ajena la situación en Rusia, que ha generado una explosión de magnates al amparo de una exacerbada corrupción y la concentración del poder político en una nueva dictadura.
Las protestas se extienden, como ocurrió al 14 de octubre, por muchas partes del mundo. La capacidad de organización global mediante las telecomunicaciones y las redes sociales sigue desplegándose con un alto grado de eficacia y constituye una nueva manera de relación entre los ciudadanos y quienes los gobiernan.
Se están contraponiendo visiones cada vez más discordes de la cuestión social, que ha derivado en esta crisis. Entre los ejecutivos de Wall Street (y seguramente no sólo entre ellos) hay quienes desechan a los que ocupan Zuccotti como “desarrapados que están en busca de sexo, drogas y rock and roll”. Otros se amparan diciendo que no es una protesta de la clase media, sino de grupos marginales que tienen tiempo para ocuparse de esas cosas.
Así, el diario The New York Times sugiere que en tanto las protestas de quienes ocupan Wall Street crecen y se extienden a otras partes, surge una pregunta:“¿Entienden los banqueros lo que está pasando?’, y comenta que las diferentes visiones del mundo expresan de manera amplia las grandes brechas que se abren sobre el asunto de quién es culpable del continuo malestar económico y sobre qué es lo mejor para el país”.
Este malestar es claramente apreciable en muchas partes y bajo condiciones políticas muy diversas. No es el mismo caso el de Gran Bretaña que el de España a las puertas de elecciones de gobierno. Tampoco es similar a la sobreideologizada disputa en Estados Unidos o las pugnas que ya están abiertas de par en par en México. Y, sin embrago, hay una gran convergencia entre todas ellas.
Desde la irrupción de las protestas sociales en los países árabes hasta el agravamiento sin pausa de la crisis económica global, es cada vez más difícil e insensato pensar que las cosas van a volver a ser como antes. Las sociedades están ya en el curso de alteraciones significativas en su modo de funcionamiento; el proceso es complejo y muy incierto en su desarrollo y en sus consecuencias, y esto no debe perderse de vista.
Esta crisis social está enmarcada en un cambio relevante de las expectativas de una gran mayoría de la población mundial. El horizonte del bienestar se achica, las opciones de mejoramiento material y vital se contraen, la confianza en las instituciones, los gobiernos y la misma democracia se cuestiona abiertamente. Habrá quienes estén dispuestos a cambiar más seguridad económica por menos participación democrática. En esto hay una diferencia grande entre la forma y el contenido de la protesta que se ha ido articulando desde la crisis de 2008, y que aún está en proceso de formación, y las protestas sociales de 1968.