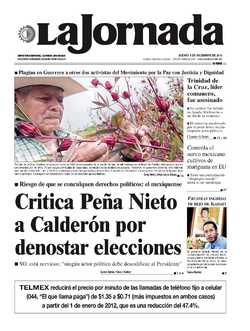l secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la Cruz –ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa michoacana–, así como el levantón –en el trayecto de Petatlán a Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero– de los activistas campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula, Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez, quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28 de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo, Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos policías estatales.
La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado movimiento: hace casi dos años –en enero de 2010– fue asesinada la activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de gravedad a las afueras de su domicilio.
Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada a raíz de la “guerra contra el narcotráfico”, el país asiste a una cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma particularmente trágica.
Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.
En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública –además de los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición institucional– son la ampliación de los márgenes de maniobra para la eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos.