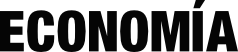etrás de las formulaciones de la economía, sean teóricas o doctrinarias, está ineludiblemente una concepción de cómo se establecen las relaciones entre los individuos, de modo que puedan coexistir en una sociedad. Adam Smith sustentó su visión sobre la generación de la riqueza en su trabajo filosófico anterior, la Teoría de los sentimientos morales. Ahí, la moral surge de la interacción humana y depende de las condiciones sociales; es el carácter de ese vínculo y la forma que adopta, lo que en términos productivos posibilita la creación de riqueza.
El liberalismo que surgió en el siglo XVIII provocó un rompimiento ideológico de emancipación de grandes consecuencias para el individuo y los sistemas políticos. En su vertiente económica el lema liberal clave se expresa de modo práctico en el mercado. Es ahí donde se puede plantear que la consecución del interés particular lleva al beneficio colectivo, sin duda una propuesta radical acerca de la cohesión social. El carnicero provee carne no para satisfacer el hambre de sus clientes sino para obtener una ganancia, pero así consigue abastecer esa demanda y las demás.
En el mercado, los precios y las cantidades se encargan de articular las relaciones entre productores, consumidores, inversionistas y rentistas, además del Estado, en un entorno de competencia, mientras más amplia mejor, de preferencia perfecta. Se espera entonces que el acceso a los recursos y, sobre todo, al trabajo, sea lo más extendido posible, asunto, este, siempre problemático. En el mercado se condensan las condiciones para el incremento de la productividad como base de la creación de riqueza.
Se alentó, así, una noción atomística del ser que se acompaña de una visión contractual de las relaciones humanas; se promovió una versión utilitaria de la ética, una idea instrumental de la razón y se asentó la fe en el progreso. También ha ido llevando de modo contradictorio a un empobrecimiento del sentido de la comunidad humana y a un visión negativa del poder, el Estado y de la libertad misma.
Las crisis ponen en evidencia estas contradicciones y su significado, pero no necesariamente orientan una acción decisiva de ajuste. Uso el término en un sentido mucho más amplio que el asociado con las cuentas fiscales y la gestión de la deuda. El escenario, hoy, está marcado por los excesos cometidos por deudores y acreedores, públicos y privados, en un entorno de repliegue del Estado en sus funciones de supervisión y regulación. De modo casi unánime y con variantes según sea la ocasión, tal ajuste se expresa como la reducción a ultranza del gasto social y productivo para prevenir la pérdida del valor de las inversiones financieras.
La riqueza a la que aludía Smith estaba cimentada en el trabajo que le confiere valor a lo que se produce. Si una mercancía no se vende el valor no se materializa. El dinero, actor privilegiado del mercado, ejercía como facilitador del intercambio ante la ineficiencia del trueque. En el proceso de producción aparece, en cambio, como el inicio y el fin del ciclo de creación de valor y de la acumulación de capital. Lo que se pretende es la generación de ganancia, medida en dinero.
De ahí se puede eventualmente dar el paso a una valorización que no pase siquiera por la actividad productiva, que no se asocie con el trabajo. Del dinero se puede ir directamente a más dinero: aumento del crédito, creación de instrumentos derivados, de obligaciones de deuda colateralizada, de seguros para apostar a las pérdidas de títulos financieros de cualquier tipo.
El capitalismo llegó, junto con el nuevo siglo, a la manía de la valorización del capital por y en sí misma. La expansión del crédito y la sofisticación de los instrumentos financieros no puede confundirse con la generación de riqueza. Los conflictos entre países europeos alrededor de la deuda pública y los déficit fiscales están enmarcados por esta condición.
Valuar así los activos no equivale a su potencial para generar riqueza, trabajo y bienestar. Prevalece la valuación en un entorno de desvalorización relativa que, en la crisis, se vuelve general y sistémica.
En la política económica del ajuste se ha impuesto la austeridad. Las deudas se tienen que pagar como lo recuerdan sin cortapisas las señoras Merkel y Lagarde a griegos, españoles, italianos y demás.
Lo que no se establecen son las condiciones viables, en tiempo y forma, para hacerlo y con ello la carga social y la recesión productiva se hacen más onerosas. Menos gasto, más impuestos y reformas laborales: léase facilidad para el despido, como medio para acrecentar la productividad. Un caso de encontrar la cuadratura del círculo en plena crisis. La irrupción del nuevo presidente francés Hollande en la escena apenas ha movido en el margen las posturas más rígidas de gestión de la crisis.
La racionalidad capitalista está firmemente asentada en el mercado. Pero cómo considerar, entonces, un sistema que es al mismo tiempo eminentemente racional según las formas del pensamiento convencional en la materia y, al mismo tiempo, sumamente irracional. Un sistema en el que se acumula por la acumulación misma, mientras se genera un creciente desperdicio humano y material que se extiende en el espacio y el tiempo, donde crece la inutilidad, se provoca la paradoja de la desvalorización en cascada y se destruye la riqueza, que no es solamente material.