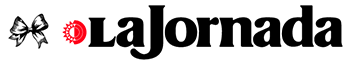ay en la política nacional una suerte de provincianismo que se hace más notorio en tiempos de incertidumbre, cuando el presente se oscurece. Compárense la alarma mundial ante el llamado “abismo fiscal”, apenas superado en el último segundo, que mantuvo en vilo a la “clase política” planetaria, con los anodinos mensajes deseando felicidad (caída del cielo, supongo) de muchos de quienes nos gobiernan. Aquí, por desgracia, la mentalidad parroquial lleva a observar los grandes males del mundo como si les pasaran a otros pero no a nosotros. Véase el optimismo inocultable del nuevo gobierno tras los primeros escarceos legislativos. Ya se habla de “nueva era” y, como siempre, se construye un mundo de ficción en el que la realidad se confunde con las palabras y la justicia con la existencia de las formalidades de la ley (que no se acata). Sin embargo, el mundo se mueve aunque contradiga las buenas vibras del Presidente de turno o las ideologías que predican la “modernización” como una vía de escape a las transformaciones que hacen falta.
El temor a una nueva recesión implica que la crisis no ha terminado, que la sociedad global sigue viviendo en peligro y que, en definitiva, las fuerzas que dominan la economía planetaria no han aprendido la lección. Lo que está ocurriendo en Europa bajo la batuta alemana, o en Estados Unidos con el sabotaje republicano a todo lo que no sea fortalecer directa y abusivamente el polo de los privilegiados, da una idea aproximada de la naturaleza de los problemas actuales y hace pensar en el tipo de soluciones que se le plantean a la humanidad. No es casual que en todas partes se debata sobre las alternativas a las grandes políticas que nos trajeron hasta aquí, pues, salvo los más acérrimos voluntaristas, nadie cree que el sistema se “derrumbará” debido a su intrínseca maldad. Por supuesto, están en juego visiones éticas y disyuntivas morales, pero aun los más optimistas saben que el cambio presupone la crítica puntual del presente; la constitución, por decirlo así, de los “sujetos” capaces de dar cuerpo y sentido a las necesidades más apremiantes, transformando la falsa conciencia que hoy encadena a los individuos y comunidades en visiones racionales, libres y no enajenadas. Se trata, en mi opinión, de ir sentando los fundamentos de un programa capaz de fijar, junto con los elementos de un nuevo horizonte civilizatorio, tan deseable como posible, la definición de los medios para alcanzarlo.
La reacción necesaria y puntual a los excesos del capitalismo realmente existente ha sido, ciertamente, una de las vías para abandonar el letargo al que fueron reducidas las izquierdas tras la bancarrota del socialismo soviético, pero la densidad de la crisis y el replanteamiento de la agenda mundial a partir de un examen a fondo de las condiciones para la sobrevivencia de la especie humana, nos obligan a clausurar los simplismos reduccionistas de otros tiempos, el afán de inventar sobre la marcha “otras” políticas que, en rigor, repiten bajo un léxico “democrático” antiguas y superadas consignas o se conforman con adaptarse a un orden de cosas que se resiste a permanecer en el mismo punto. (Tantos años que le costó a cierta izquierda asimilar las supuestas virtudes del mercado, para que éste hiciera implosión como regulador justiciero de la vida económica). Ese planteamiento estratégico tiene y tendrá más en el futuro un componente universal, como corresponde a las relaciones globales, pero sólo adquirirá significado en el contexto de los estados nacionales que son, aun hoy, los escenarios donde los grandes nudos del sistema se aprietan o se disuelven. Pensar en los cambios que México requiere sin un examen riguroso que le tome el pulso al Imperio es un esfuerzo inútil, aunque no sea más que por la magnitud de la integración desigual que se expresa en materias vitales como el comercio, la seguridad y la migración, término éste último que no da cuenta cabal del gran cambio demográfico ocurrido con la presencia de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
En los meses que vienen, el gobierno y el Poder Legislativo tomarán decisiones de extraordinaria transcendencia en dos materias clave: la fiscalidad del Estado y la reforma energética. Ambas pueden por sí mismas configurar un cambio de fondo en la vida nacional, razón por la cual se cree que la presidencia podría utilizar el camino de la iniciativa preferente. Sin embargo, pese a la retórica que rodea a ambas cuestiones, los ciudadanos no hemos sido informados acerca de los planes que se cocinan en los gabinetes ad hoc. Los partidos, comenzando por los firmantes del Pacto, no han ido más allá de las generalidades, dando por hecho que basta con el acuerdo entre ellos para resolver asuntos que conciernen a la sociedad y a la nación, que en este caso no son una y la misma cosa, según la Carta Magna. Y eso es grave, no sólo porque el método del compromiso cupular no legitima la más amplia deliberación pública, sino porque renuncia a los verdaderos acuerdos del tipo que se requieren para salir de la crisis que ya ha minado el viejo proyecto nacional.