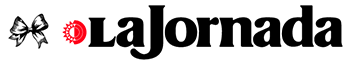a renuncia del papa Benedicto XVI conmueve los equilibrios sobre los que se sostiene la presencia del catolicismo en las diferentes regiones del mundo, ya de por sí cambiantes por efecto de una redistribución regional de la presencia católica que muchos atribuyen a la obra de evangelización que emprendió el pontífice renunciante. Según el Anuario pontificio de 2010, en Europa, que fue durante siglos el corazón de la Iglesia de San Pedro, el número de católicos practicantes se ha desplomado y representa sólo 24 por ciento del total; la participación de América Latina también ha disminuido a 28 por ciento, mientras que el crecimiento más importante se ha registrado en Asia y en África. La proporción de católicos de Estados Unidos representa 6 por ciento, y se ha mantenido estable pese a los escándalos de pederastia que tan caro le han costado a la Iglesia, gracias en particular a la población latina.
La evolución demográfica del catolicismo no podrá pasar inadvertida en el cónclave que habrá de elegir al sucesor de Benedicto XVI. Entre los nombres que se barajan y que publicó el diario francés Le Monde hace unos días, únicamente dos son europeos, italianos para más señas: Angelo Scola y Tarcisio Bertone; los demás son Francis Arinze, de Nigeria; Marc Ouellet, de Canadá; Luis Antonio Tagle, de Filipinas; Odilo Pedro Scherer, de Brasil; Peter Turkson, de Ghana, y Wilfrid Fox Napier, de Sudáfrica. También se menciona a Joao Braz de Aviz, arzobispo de Brasilia y actualmente en el Vaticano como prefecto de la Congregación de Institutos de la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. La elección de un papa polaco en 1979 puso fin al control de los italianos sobre el báculo de San Pedro. Esta decisión, que en su momento se consideró audaz, pareció convertirse en tendencia cuando el cardenal alemán Joseph Ratzinger fue elegido Benedicto XVI. Así que dados estos antecedentes no resulta imposible que el nuevo papa no sea italiano. Entonces la pregunta que hay que hacernos es si será europeo.
El hecho de que Juan Pablo II fuera polaco determinó en la década de los 80 la orientación de la diplomacia vaticana, una materia que es de gran complejidad. Por una parte, su propósito central es mantener y ampliar la universalidad del catolicismo en un mundo en el que se extiende el pluralismo religioso, como lo prueba el crecimiento de las iglesias evangélicas y del Islam, para no mencionar el vigoroso islamismo que se manifiesta en el norte de África, en el Medio Oriente y en Asia central. Por otra parte, el Vaticano ha sido históricamente un actor internacional que se ha desempeñado como mediador en distintos tipos de conflictos políticos.
No así en el caso del papa Wojtyla, que fue un protagonista central en la ofensiva en contra de los regímenes socialistas en Europa del este, y no son pocos los que le atribuyen el colapso de la Unión Soviética. En esos años se levantó lo que se ha llamado la tercera ola de la democratización en el mundo, y aunque el papa concentró su atención en Europa, y tuvo muchas dificultades para lidiar con el catolicismo en otras regiones, los ecos de su cruzada llegaron hasta la movilización contra Ferdinando Marcos en Filipinas y la batalla de los haitianos contra el dictador Duvalier. Asimismo, un papa no italiano alteró la disposición de las fuerzas políticas en Italia, y pudo haber contribuido a la caída de la Democracia Cristiana. No obstante lo cual, a Juan Pablo II siempre se le reprochó una visión eurocentrista que nublaba su apreciación de las diferencias culturales en el seno de la Iglesia. Esta limitación se hizo evidente en la visita que hizo a la Nicaragua sandinista, donde quedó horrorizado por la interpretación vernácula del rito católico, y no hablemos de su repudio a la teología de la liberación, la única verdadera aportación latinoamericana al pensamiento católico.
Las preocupaciones relativas a la política mundial que enfrentó Benedicto XVI fueron desplazadas por los problemas internos que sacudieron a la Iglesia durante su pontificado, sobre los que ya ha reflexionado en estas páginas Bernardo Barranco. En primer lugar, el tema del abuso sexual contra menores en el que a través de los años incurrieron cientos de sacerdotes en todo el mundo cimbró profundamente la confianza de la feligresía en sus pastores; luego, la falta de transparencia en las finanzas vaticanas; las filtraciones de documentos confidenciales, y más en general, el advenimiento de sociedades abiertas y participativas representa un reto importante a la organización y a los patrones de funcionamiento del Vaticano.
La elección de un papa no europeo modificaría la perspectiva de la diplomacia vaticana. Tal vez orientaría sus recursos a regiones no europeas donde las perspectivas de crecimiento o de consolidación son más prometedoras. Es probable que no se mantuviera indiferente a la disminución de católicos en América Latina, una región que experimenta un acelerado proceso de pluralización religiosa. Además, la secularización de los valores sociales, es decir, la creciente separación de los valores religiosos y los valores sociales, erosiona la autoridad de la Iglesia sobre el comportamiento y las creencias de los católicos. En México, por ejemplo, muchos de ellos sostienen que mantienen una relación directa con Dios, que no pasa por un sacerdote. De lo que se desprende que la religiosidad no se traduce en obediencia a los mandatos de la Iglesia.
La otra cara de la moneda de la reorientación de los intereses vaticanos es el desplazamiento de la Iglesia de la estructura interna de poder en los países católicos. Pensemos nuevamente en el caso mexicano. Si el cónclave elige a un ghanés papa, México no tendría un lugar de privilegio en su estrategia mundial. Dejada aquí a sus propios recursos, la Iglesia no podrá frenar la gradual pérdida de influencia que de hecho ya experimenta –si es que el gobierno no suple sus deficiencias, como los obispos esperan que lo haga cuando exigen que se imparta educación religiosa en la escuela pública–. La geopolítica vaticana podría colocar a México, y a toda América Latina, en una zona de segunda importancia, en la que se agravaría la creciente debilidad del catolicismo, que sólo podría contrarrestar el nuevo papa si mantuviera la evangelización que se propuso Benedicto XVI como uno de los propósitos centrales en la región.