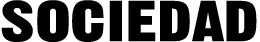Vivir sin ellos
uando llegamos al zaguán del edificio para despedirnos Elisa volvió a disculparse por la mala educación de sus hijos. Imposible interpretar de otra forma el caos que era su cuarto: último en el recorrido que hicimos por el departamento de mi amiga.
Días antes de que fuera a visitarla Elena les pidió –sí, les pidió, porque a los muchachos de hoy ya no se les puede imponer nada– que pusieran en orden sus cosas o por lo menos no dejaran su ropa en el piso. Según la confusión de yins, camisetas, tenis y toallas húmedas que colgaban de la litera supuse que Diego, Lázaro y Jorge habían interpretado la solicitud de su madre al revés o ni siquiera la habían tenido en cuenta.
La mescolanza de prendas y objetos en el cuarto me pareció divertida mientras que a Elisa, tan amante del orden, le resultó intolerable. Abochornada, me pidió que me sentara mientras ella arreglaba un poco lo que llamó la guarida de sus hijos.
La única silla soportaba una columna de periódicos deportivos y revistas. Imposible ocuparla, así que opté por sentarme en la cama baja de la litera. Antes, tuve que doblar las prendas que los muchachos habían dejado allí. Al verme, Elisa me pidió que no me molestara y siguió ocultando en el clóset las evidencias de que sus hijos eran atenidos, desordenados y rebeldes. “Las niñas son muy distintas”, agregó como si lamentara no haber tenido una heredera de su nombre y su pasión por el orden.
Por fortuna Elisa no intentó acompañarme hasta la estación del Metro. Me urgía estar sola y comprobar si en mis manos quedaba algo del olor masculino que advertí mientras iba ordenando la ropa que alguno de los tres hijos de mi amiga había abandonado.
II
Durante el trayecto estuve recapitulando mi visita al departamento de Elisa. Después de que recorrimos todas las habitaciones nos sentamos a tomar café con galletas resecas. Enseguida me preguntó por Adalberto. No quise amargarle el rato hablándole de cuánto extraño a mi esposo y de mi temor a que él no regrese. Sólo le dije que Adalberto sigue trabajando en Houston y nos comunicamos regularmente por teléfono. Temí llorar si le confesaba que hace dos meses no tengo noticias suyas.
Huí de ese recuerdo pensando en Elisa.
La encontré muy rejuvenecida y optimista. Me conmovió su disimulo para esconder bajo la mesa la chamarra que colgaba de una silla y el orgullo con que fue mostrándome los cuartos de techos altísimos y duelas crujientes de su departamento. Viejo y muy deteriorado, para Elisa significa un paraíso, la realización de su eterno sueño: vivir independiente de sus suegros después de catorce años de matrimonio con Félix.
Comprendí la magnitud de su logro cuando me dijo en tono de reto: “Aquí puedo acostarme con Félix a la hora en que nos da la gana, andar encuerada todo el día, bañarme a las seis de la tarde o hacer mis costuras hasta que termino. En cambio en la otra casa todo debía hacerlo al gusto de mi suegra. Y ni modo de repelar. Mi esposo tiene mamitis. No sé cómo le hice para que Félix aceptara que nos viniéramos a vivir aquí en donde, además, mis hijos tienen su cuarto”. Elisa aprovechó para disculparse en nombre de ellos y prometió que en cuanto regresaran les llamaría la atención.
Sentí un sacudón. El Metro se detuvo. Miré el reloj. Eran las siete de la noche. Imaginé a Elisa arrastrando a Félix al cuarto de sus hijos para enseñarle lo desordenados que eran, al punto de que yo había tenido que escombrar la cama para tener en dónde sentarme. Conozco a Elisa. Pasará días preocupada por la mala imagen que me habré hecho de la forma en que educa a sus hijos.
Puedo evitarle la inquietud si la llamo por teléfono y le digo que la envidio porque de la silla de su comedor colgaba una chamarra y el cuarto de sus hijos era como un baratillo de prendas de segunda mano. Me gustaría que en mi casa hubiera ropa masculina, aunque estuviese en desorden. La que tengo está empacada.
III
Tal vez hago mal en conservar la caja con la ropa de mi padre. Mi mamá la guardó por muchos años, desde que yo era niña y él se fue a Estados Unidos. Los domingos, con el pretexto de asolearla, la extendía en la azotehuela. Asistí a esa ceremonia infinidad de veces, incluso después de haberme casado con Adalberto. Una mañana encontré a mi mamá abrazando el traje gris que mi padre se compró para mi boda. Le dije que era inútil torturarse de esa manera, que haría mejor regalándolo todo. “Me acompaña”, respondió. No insistí y me hice el propósito de olvidar el tema.
Fue ella quien lo mencionó la noche en que me pidió que fuera a visitarla. Acudí temerosa de una mala noticia. Me tranquilicé al enterarme que había decidido aceptar la invitación de su hermana Tula para vivir con ella en Morelia. Desocupar el departamento le tomó semanas. El último día me entregó la caja con la ropa de mi padre. “Consérvala, por si Andrés vuelve”, dijo a sabiendas de que él no regresaría. También lo sé, pero de todos modos guardo la caja.
Sentí lástima de mi madre y me alegré de pensar que mi destino sería distinto. Adalberto es ingeniero. Nos conocimos cuando llegó a trabajar en el despacho en donde Elisa era la contadora y yo la secretaria del señor Rivas. Desde que vi a Adalberto me cayó bien por esforzado y atento. Empezó a gustarme un día que organizamos un brindis para mi jefe. Al final se ofreció a acompañarme a la terminal en donde yo tomaba mi camión.
Todo el camino estuvo hablándome de su familia, de cuánto le gustaría traérsela de Torreón. A cambio de su confianza le hablé de mi padre. Dejé de verlo cuando cumplí cinco años y él se fue a Estados Unidos. Mi madre y yo vivíamos de lo que ella ganaba como profesora de música en una primaria y la esperanza de que él volviera. Adalberto me abrazó, me propuso matrimonio. Le dije que no quería casarme y que me ocurriera lo mismo que a mi madre. “Tengo estudios. No me faltarán contratos. No hay ninguna razón para que me vaya de México.” Sus palabras me convencieron.
En nuestro matrimonio y en nuestro trabajo todo iba bien hasta que ocurrió algo horrible: a la esposa del señor Rivas la secuestraron. Tras varios días de negociación él pagó el rescate y recuperó a su mujer. Luego cerró el negocio y huyó de México.
A los ocho meses hallé trabajo en una fábrica de vasos desechables. Adalberto no y estaba cada vez más desesperado. Muchas veces le recordé sus palabras: “Tienes estudios. Sobrará quién te contrate”. Sostenido en esa idea siguió buscando hasta que por fin se hartó y decidió irse a Estados Unidos.
Discutimos, lo amenacé con divorciarme si se iba. Le aseguré que no me importaba hacerlo, al fin no teníamos hijos. Nos culpamos. Nos lastimamos. Nos arrepentimos. Adalberto siguió con su proyecto. Un primo suyo que llevaba años en Houston le dijo que allí había una oportunidad de encontrar empleo.
La escena de nuestra despedida me recordó la de mi madre diciéndole adiós a mi papá: él también llevaba sólo un poco de dinero y algo de esperanza; él también juró que regresaría; él también nos dejó toda su ropa. La de Adalberto está en dos cajas. Tal vez un día me decida a regalarla.
Sentí otro sacudón. El Metro se puso en marcha. Tuve miedo de regresar a mi casa limpia, ordenada, sin prendas masculinas por todas partes.