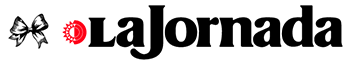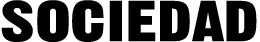Bajo cero
a mañana estaba helada. Agradecí que una mano anónima hubiese cubierto con una sábana blanca el cuerpo de Herminio. En cambio, no hubo quien encendiera las cuatro veladoras que marcaban el espacio ocupado por el difunto: uno más de los que caen en cualquier parte o reciben la muerte en el quicio de la casa que no habitan, en el atrio con huellas de parafina y expiación, en el jardín comido por los hierbajos y la basura o a mitad del arroyo, como Herminio.
“¿Hora del deceso?” “No sé. Cuando di la vuelta en la esquina lo vi en el suelo. Creí que estaba dormido.” “No se le ve ninguna herida: ¿alguien sabe si padecía alguna enfermedad?” “Ay, señor, uno qué va a saber.” “El hombre ¿tiene familia o amigos por aquí?” “No sé. A cada rato pasaba frente a mi estanquillo pero jamás le pregunté si venía a ver a alguien.” “Usted, señora, ¿puede aportar algún dato?” “Ninguno y, con perdón de usted, me voy porque tengo mucha prisa.”
Para los curiosos que atestaban la calle el cuerpo bajo la sábana era el de “un muertito”; para mí el de Herminio. Entre toda aquella gente sólo yo lo había tratado, aunque muy poco. Imposible decir algo valioso para su identificación. Sabía que se llamaba Herminio y era velador en un estacionamiento. Cada mañana, rumbo a mi trabajo lo veía asueñado, envuelto en su cobija a cuadros que dejaba al descubierto su camiseta perforada como si le hubiera caído ácido, sus pantalones viejos y de seguro regalados. Ante esa vestimenta ¿cómo no iba a fijarme en los zapatos de charol, impecables? El calzado me daba risa, me parecía escandaloso, impropio para un hombre mayor; quién iba a decirme que al cabo de poco tiempo iban a servirme para identificar a Herminio.
II
El aire soplaba cada vez más frío. Bajo el cielo pardo, lo único que brillaba en la calle de Tlacos eran los zapatos de charol puntiagudos. Herminio jamás los usó de otro material ni de otro color que no fuera el cobrizo a punto de ser rojo. Ignoro el motivo de tal preferencia. Supongo que los accesorios le recordaban algún pasaje agradable, una buena etapa de su vida o tal vez algo de lo que me habló: la época en que fue director de una murga integrada por seis músicos y su hermanita Laila, violinista.
Herminio llevaba su retrato en la cartera –más estampas religiosas y recortes que billetes. Las veces en que me lo mostró se refería a Laila como si ella nunca hubiera dejado de ser la niña que lo enseñó a combatir a su principal enemigo –el frío– yendo y viniendo en un solo pie de un extremo a otro de la cuadra interminable, jugando a saltar en el “avión” dibujado con una corcholata o un vidrio en los baldíos, o ascendiendo de espaldas las escaleras de un viejo edificio.
Herminio me contó que cuando la repetición del juego les dejaba sin aliento, recurrían a otro método aburrido pero siempre eficaz: frotarse las manos ateridas, los brazos desnudos o las rodillas marcadas con las cicatrices que les habían dejado ciertos juegos peligrosos causantes de reconvenciones: “Niños: no salten por las azoteas. Van a matarse.” “Bájense de ese árbol ¡pero ya! ¿Qué demonios hacen subiendo como locos?”
No tenía caso responder con la verdad y si lo hubieran hecho –me dijo Herminio– de seguro los extraños se habrían burlado de ellos. ¿Quién iba a creerles que sus saltos y carreras eran refugios contra el frío? A Herminio lo horrorizaba desde que su madre aprendió a usarlo como método correctivo.
La mañana en que Herminio me hizo esa confesión le dije que no entendía. Su respuesta fue breve y directa. Al recordarla aún me estremezco: “Agarré la mala costumbre de sacar de su bolsa una moneda, a veces dos, para comprarnos a Laila y a mí un dulce, un pan, algo que nos hiciera menos tristes las horas que pasábamos sentados en la banqueta esperando a que mi madre volviera. Se lo expliqué a mi mamá cuando al fin descubrió mis hurtos pero ni así logré salvarme del castigo: pasar toda la noche en la azotea, sin nada, ni siquiera una sabanita.
“Padecí esa tortura varias veces antes de corregirme. No volví a robarle ni un centavo, pero el frío hasta la fecha me espanta y me provoca llanto. Lástima que ya no tenga fuerzas para combatirlo como me enseñó mi hermana Laila: saltando, corriendo. Me froto las manos y los brazos, eso sí, pero el frío no se va. Está en mí. Se me anidó desde aquellas noches horribles en la azotea.”
Pensando en todo aquello bendije la mano generosa que tendió sobre el cuerpo de Herminio una sábana blanca. Era pequeña y dejaba al descubierto los zapatos de charol puntiagudos, brillantes, llamativos y más que nada independientes. Mientras todo debajo de la sábana sugería el abandono y la quietud, ese calzado se escapaba de la muerte, vivía por su cuenta de espaldas a su dueño. Herminio. ¿Herminio qué?
III
Le pregunté su apellido al velador cuando, a fuerza de encontrarnos cada mañana, se formó entre nosotros una de esas amistades fragmentadas, que no aspiran al futuro, tienen por cimiento la costumbre y por escenario la calle. En el caso de Herminio y yo, la esquina del estacionamiento.
“Herminio ¿qué?” “Herminio a secas”, fue la respuesta. A cambio de la parquedad se sacó la cartera del pantalón y me mostró una vez más el retrato de su hermana Laila: “Hoy estará cumpliendo 68 años, si es que vive.” Inclinó la cabeza y se miró los zapatos. Pienso que recordaba los buenos tiempos de la murga en la que Laila era violinista y recolectora de las propinas que les daban en plazas, ferias y mercados a cambio de interpretar viejas canciones, casi siempre boleros.
Me di cuenta de que Herminio nunca había mencionado el motivo de que el grupo musical se hubiera disuelto y sentí curiosidad por saberlo. El velador me respondió con presteza, como si llevara mucho tiempo esperando la pregunta: “Las cosas nunca son como uno quisiera pero se hace ilusiones de que así van a ser y de que van a durar toda la vida.
“La idea de que unos amigos y yo nos organizáramos para tocar en la calle fue de mi hermana. Desde el principio me nombraron director. Para distinguirme de los demás Laila pensó que debía vestirme de traje. Nunca me alcanzó para ese lujo pero sí para comprarme zapatos de charol. Se me quedó la costumbre de usarlos y la conservo hasta la fecha, después de tantos de que se acabó la música para mí y el grupo se deshizo porque Laila se fue a vivir con el clarinetista.
“Para hacerlo no pidió mi opinión y mucho menos mi permiso. ¿Cómo?, si era tres años mayor que yo. Cuando dejó la casa sentí la soledad de aquellas noches de castigo en la azotea y el mismo frío. Desde chico, me persigue. Es mi terror. Aunque haya sol lo siento, sobre todo cuando me sucede algo malo o triste.”
La mañana en que Herminio murió despertamos a dos grados bajo cero.