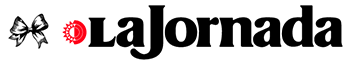os señalamientos realizados por el relator de la Organización de Naciones Unidas Juan E. Méndez, respecto de una persistencia “generalizada” de la tortura cometida por autoridades en el país, particularmente en contra de ciudadanos de escasos recursos, dan cuenta de una situación ilegal, inhumana y vergonzosa que evidencia el punto de deterioro en que se encuentran las instituciones del país; exhiben a los responsables de salvaguardar el estado de derecho como promotores principales de la ilegalidad; ponen en evidencia encarnizamiento y criminalización institucionales contra los sectores menos favorecidos, y develan una indiferencia social inaceptable y también generalizada, que se traduce en la idea común de que la tortura es algo “normal”.
No debe omitirse que ese flagelo tiene entre sus incentivos principales las deficiencias y vicios inveterados del sistema penal mexicano: la validación de confesiones obtenidas bajo tortura, a contrapelo de convenios internacionales de los cuales nuestro país es signatario; el requerimiento de que las víctimas demuestren que fueron objeto de abuso; la falta de homologación de los tipos penales en el país, y una impunidad proverbial que se refleja en el déficit de sentencias condenatorias por ese delito.
A ese acicate institucional se añade la persistencia de impunidad de gobernantes, funcionarios públicos, policías y militares que han participado en hechos de tortura en distintas etapas de la historia reciente: la masacre de Tlatelolco y la guerra sucia; la persecución de opositores políticos durante el salinato; la política contrainsurgente de Ernesto Zedillo; los excesos represivos del sexenio de Vicente Fox –Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca–, y los abundantes atropellos a la población en el contexto de la “guerra contra la delincuencia” emprendida por Felipe Calderón, durante la cual los infractores de la ley fueron recurrentemente caracterizados como “enemigos” y como “traidores a la patria”, y en el que los atropellos cometidos por las fuerzas públicas eran presentados como un costo inevitable, y hasta justificado, en aras del bien supremo de restablecer la legalidad.
Cuando el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto está por concluir su décimo octavo mes, diagnósticos como el del relator de la ONU resultan desesperanzadores, no sólo porque dejan ver una falta de voluntad de la actual administración para resolver la problemática, sino también porque sugieren una continuidad en la referida cadena de impunidades de Estado que recorre la historia reciente del país.
En el momento presente, la continuidad de ese, que es uno de los principales indicadores de la descomposición institucional, legal y política del país, no sólo pone en entredicho el supuesto compromiso de esta administración con la legalidad, sino que es un factor de descrédito para el conjunto del régimen político, pues un gobierno que permite y tolera la comisión de prácticas como la tortura resulta lisa y llanamente impresentable ante el conjunto de la sociedad y ante la opinión pública internacional. En lo inmediato, es exigible el pleno esclarecimiento de las violaciones a las garantías individuales perpetradas tanto en el sexenio anterior como en lo que va de la actual.