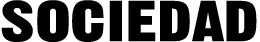Fruta seca
a vida que lleva desde que se jubiló la desconcierta. No se parece a la que le describieron para cuando quedara libre de los horarios y las rutinas en el Instituto. En aquella versión idílica de su “etapa dorada” abundaban paseos, excursiones, clases de idiomas o de historia del arte, charlas interminables en algún café. Sobre todo, le dijeron, tendría la posibilidad de quedarse acostada hasta media mañana, recorrer las macroplazas, asistir a conciertos dominicales y después comer en algún restorancito o entrar a un cine.
Con la pensión que recibe no puede permitirse tantas libertades. Además, hay algo que la mantiene sujeta a su ritmo anterior y sigue prohibiéndose la inactividad: no quiere que la apatía y el descuido se apoderen de ella con la misma silenciosa eficacia con que las plantas silvestres remontan los muros de las casas deshabitadas.
II
A cambio de las ventajas de la jubilación, ella siente que ha perdido contactos, amigos, oportunidades de convivencia y también su nombre: Margarita. En boca de sus antiguos compañeros de trabajo se convertía en Magos o simplemente en Tita. Vive sola. En su casa no hay quien la nombre –excepto los viernes en que Judith va a hacerle la limpieza. Para sus vecinos del Edificio H no es más que “la señora del 608”. Los empleados del súper la saludan llamándola “señito”. Las cajeras del banco se dirigen a ella como “doña Magui”.
El responsable de la tintorería escribe su nombre en las notas de remisión, pero jamás lo pronuncia. Su peluquero se limita a un afectuoso “mi reina Margaret” cada vez que le pregunta: “¿Hoy qué vamos a hacerle en su pelito?” La pedicurista que la atiende cada dos meses la tiene registrada en su agenda con nombre y apellidos, pero cuando platican le dice nada más “seño linda”.
III
Aunque le desagrade aceptarlo, Margarita reconoce que su mundo se ha enjutado como una fruta seca. Sus experiencias más allá de la casa se reducen a las idas al súper, la tintorería, la farmacia, el salón de belleza y el banco. Allí va todos los viernes, tal vez porque cuando trabajaba en el Instituto ese era el día de pago y de comprarse un cupcake en el cafecito de enfrente.
A varios de los asiduos a su banco ya los identifica por su atuendo –la señora de la falda tableada–, sus tics –el hombre que tamborilea en sus rodillas–, el tono de voz –la muchacha ronca–, su forma de quedarse mirando el pequeño monitor donde se proyectan ofertas, recetas de cocina, efemérides, hechos insólitos, consejos para conservar la blancura de la ropa o el pan fresco durante una semana.
Margarita se esfuerza por interesarse en esa quincalla informativa, pero siempre la atraen más las personas y sus conversaciones. Por lo general tienen que ver con dinero, son murmuradas y breves. Algunas la intrigan, despiertan su imaginación y daría cualquier cosa por saber qué historias habrá antes y después de ciertas frases: “Personas como yo siempre resultan incómodas”. “Le dije que conmigo ya no cuente. Y que mejor no vaya a pedirme dinero porque no pienso darle ni un centavo”. “Me preguntó si se me antojaba que nos saliéramos de la cena y le dije que sí. ¡Soy una bárbara!”
IV
De todos los clientes del banco hay uno que a Margarita le interesa en particular. Es un hombre mayor, muy alto, ligeramente encorvado y camina con la cabeza baja, como si quisiera ocultar la cicatriz que hunde su mejilla derecha.
Los viernes, en cuanto llega al banco y toma su ficha, Margarita lo busca con la mirada. Si no lo ve sufre una leve decepción y se imagina las cosas que puedan haber motivado la ausencia del hombre de la cicatriz (como lo llama por no saber su nombre): un resfrío, una visita inesperada, desidia o algún otro obstáculo pasajero que no le impedirá seguir con sus visitas regulares a la sucursal bancaria.
Cuando el hombre de la cicatriz reaparece, Margarita se inclina para ocultar su sonrisa y se pregunta si él también habrá notado su presencia. En tal caso, es posible que la identifique en términos de “la señora delgadita que siempre espera su turno de pie” o nada más como “la mujer que me encuentro los viernes en el banco”.
Siempre llegan más o menos a la misma hora, pero nunca terminan de hacer los trámites al mismo tiempo. De hecho, sólo una vez coincidieron bajando las escaleras, pero ninguno de los dos dijo nada y en la puerta tomaron direcciones contrarias. Rumbo a su casa Margarita vio un puesto de flores y se detuvo a mirarlas. El comerciante eligió un ramo y la incitó a comprarlo: “Llévese estos claveles. Están bien fresquecitos. Le aseguro que van a durarle, por lo menos, hasta el próximo viernes”.
Sonriente, con el ramillete en la mano y la vaga sensación de haber hecho un compromiso, Margarita remprendió su camino.