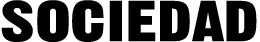Por el amor de Pablo
aces bien en pensarlo antes de tomar una decisión, la que sea. Si no lo quieres ¡dícelo a Ernesto! Mejor eso a tenerlo nada más por darle gusto. En caso de que decidas recibirlo, es el momento ideal para que lo hagas. Tú y Ernesto trabajan: podrán con los gastos –no son pocos, te lo digo por experiencia. Otra cosa a favor: el jardincito de atrás para que juegue el bebé. ¿Por qué te ríes? No digo que todo vaya a ser felicidad: tendrás problemas con él, habrá días en que te darán ganas de estrangularlo... Por favor, no vuelvas con lo mismo. Ya me explicaste los motivos por los que no quieres aceptar. Los entiendo. Pensaba igual que tú. Por fortuna cambié de opinión. No tienes idea de cuánto puede unir a una pareja la llegada de un pequeño.
Muchas veces me he preguntado qué sería de mi relación con Alberto si no hubiéramos tenido a Pablo. Para empezar, divorciados ya no mantendríamos ningún contacto; pero es todo lo contrario: nos hablamos dos veces al día, está al pendiente de lo que se me ofrece, salimos a pasear. Siento que Alberto y yo tenemos muchas más cosas en común que mientras fuimos esposos. ¿Y sabes a quién se lo debo? ¡A Pablo! Me parece increíble haber llegado a quererlo tanto, sobre todo cuando pienso que al principio lo veía como un estorbo, alguien que iba a interferir en nuestra intimidad. Te juro que antes de conocerlo, lo odiaba. No me creas: exagero.
II
Alberto y yo jamás consideramos la posibilidad de una adopción. Empezamos a hablar de eso por una casualidad: él tuvo que ir a Monterrey para atender asuntos de trabajo. A su regreso me dijo que en el avión había conversado con una pareja de ancianos que llevaban en un transportador a su mascota –una perrita blanca, divina– y le habían dicho que ese animal era su gran compañero.
Durante la cena, Alberto volvió a hablarme de su encuentro con la pareja y al fin me preguntó si me gustaría tener una mascota. Le dije que ni loca. Me llamó tonta y yo a él iluso. ¿No se daba cuenta de que el departamento era muy chico y los dos trabajábamos muchísimo? Si no teníamos tiempo para nosotros, menos para encargarnos de cuidar a un animal. No le importaron mis argumentos. Más de una semana insistió con lo de la mascota, pero como yo me mantenía irreductible siempre terminábamos peleando.
De pronto, Alberto dejó el tema. Pensé que lo había olvidado. Me sentí vencedora hasta que al siguiente domingo me confesó que estaba decidido a tener una mascota; es más, ya había visitado una clínica de adopción para estudiar posibilidades. Enmudecí. Él aprovechó para hablarme de su entusiasmo por un cachorro: “Pablo”. Refrendé mi negativa de aceptar un animal en mi casa. “También es la mía. Aquí hago lo que se me dé mi gana”, gritó Alberto, y se fue dando un portazo.
Ahora puedo decírtelo: muy poco después de casarnos, Alberto y yo empezamos a tener desavenencias, cosa muy natural en un matrimonio; pero aquella noche me di cuenta de que estábamos al punto de la ruptura. Se lo conté a Luisa, mi compañera de trabajo, y ella me dio un consejo: “¿Quieres que tu relación con Alberto mejore? Cede un poco: dile que lo has pensado bien y estás dispuesta a tener a Pablo.
Cuando le di la noticia, Alberto se puso contentísimo, me dio las gracias y prometió ocuparse de todo: comida, baño, escuela, visitas al doctor y al peluquero. Ansiaba que conociera a Pablo y me propuso que al día siguiente, a la hora de la comida, fuéramos a recogerlo. Tanta urgencia me chocó, pero no dije nada y decidí mostrarme feliz en el momento de ver “al nuevo miembro de la familia.”
Cuando llegamos al centro de adopción no tuve que fingir nada: me enamoré del cachorro a primera vista; me pareció tan lindo, tan gracioso... Lo tomé entre mis brazos y trató de escapar, se retorció, lanzó unos chilliditos pero enseguida se quedó dormido –prueba, según el veterinario, de que Pablo empezaba a tenerme confianza.
III
Luisa tuvo razón hasta cierto punto: con la llegada de Pablo, Alberto y yo volvimos a ser una pareja, a compartir un objetivo: hacer feliz al cachorrito. Cuando lo sacábamos a pasear y las personas se deshacían en elogios, Alberto no disimulaba su orgullo. Pensé cuánto más feliz sería mi marido –entonces aún no estábamos divorciados– si quien despertara tanta admiración fuera un hijo.
Por desgracia, estoy imposibilitada para dárselo. Se lo confesé a Alberto desde que planeamos casarnos. Él me aseguró que no le importaba; por otra parte, en el mundo ya había demasiada gente como para agregar una más. Le pregunté qué pensaría su familia. Me respondió que no necesitábamos darle explicaciones.
Mis suegros fueron discretos. Mi cuñada Gloria no. A cada rato me preguntaba cuándo íbamos a “encargar”. Al principio le respondía vaguedades; pero después, harta de su insistencia, le dije que no pensábamos tener familia. Le hablé de la sobrepoblación y se le ocurrió una frase inolvidable: “Pero ese no es asunto nuestro, ¿o sí?” “Tuyo no, porque eres marciana”. Me tomó a broma.
IV
Con la llegada de Pablo, Alberto y yo disfrutamos de una etapa muy feliz, lástima que estuviera prendida con alfileres: nuestra vida íntima era un desastre. No tenía caso seguir y consideramos la posibilidad de divorciarnos. Todo fue civilizado y pacífico, no como entre otras parejas que, en iguales circunstancias, se matan por quedarse con lo material.
Ni en ese ni en ningún otro sentido tuvimos problemas hasta que surgió la pregunta: “¿Con quién vivirá Pablo?” Los dos aspirábamos a eso, y en defensa de nuestro deseo volvimos a la etapa de los pleitos salvajes. Por fortuna, llegamos a un acuerdo: Pablo viviría dos semanas conmigo y dos con Alberto, pero manteniendo siempre el contacto.
Cuando Pablo se va me quedo triste, pero me consuelo pensando que en unos cuantos días volverá. Entre un momento y otro, las conversaciones telefónicas con Alberto son cada vez más largas.