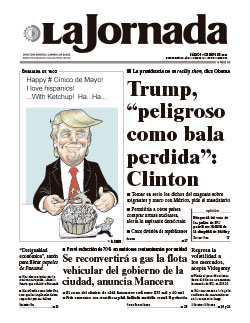uando la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, declaró recientemente que el principio de no intervención –esa metáfora singular que dio nombre a la política exterior mexicana hasta los años 80 del siglo pasado– habría caducado en las condiciones actuales de la globalización, no hizo más que enunciar un hecho cada vez más ostensible: la renuncia de facto a ese principio que ha distinguido a todas y cada una de las administraciones sexenales desde el ascenso del salinismo.
El año 1989 es acaso la fecha que marcó el comienzo de ese viraje. Cuando el gabinete de Salinas de Gortari dio la espalda a la sociedad panameña durante el bombardeo y la invasión que concluyeron en la detención de Antonio Noriega. Una cosa era cuestionar la amalgama entre narcotráfico y política que fraguó Noriega y otra muy distinta, avalar (y hasta celebrar) el bombardeo de los barrios más pobres de El Chorrillo. Todo tan sólo para sostener el espectáculo del rating de salida del presidente Reagan. A partir de ahí, el Estado mexicano fue renunciando, una a una, a esa compleja red de prácticas y reglas, escritas y no escritas, que conformaron –yo diría que desde 1916– una de las más singulares y fructíferas formas de lidiar (por parte de una nación subalterna) con las grandes potencias en el siglo XX.
¿Por qué 1916? La política exterior de todo Estado moderno responde a un conjunto de prácticas y compromisos que llevan décadas en integrarse, y no sería del todo inexacto buscar las que configuraron al Estado mexicano en el conflicto de la intervención europea en la década de los 60 del siglo XIX, pero es a partir de la negativa de Carranza –acaso el caudillo más conservador de la Revolución– de firmar el acuerdo de la conferencia panamericana en que Estados Unidos exigía condiciones parecidas a las de la enmienda Platt –libertad para intervenir discrecionalmente si sus propiedades estaban en peligro–, que la postura de la no intervención –14 años después formalizada por Genaro Estrada– adquiriría el cuerpo y la forma de una política de Estado.
Lo que seguiría después de 1916 sería el artículo 27 de la Constitución –ya sepultado–, el vacío en que quedaron los tratados de Bucareli, el apoyo a Sandino, el aisladísimo voto de México en la Liga de Naciones contra la anexión austriaca por parte de Alemania, la bienvenida al exilio español republicano, etcétera. Si en algo fue válida la fórmula de la no intervención en aquellos años fue una práctica simple y muy compleja a la vez: capitalizar los conflictos y las contradicciones entre las grandes potencias para alentar a los propios beneficios nacionales. Más allá de toda retórica nacionalista, una suerte de pragmatismo (o realismo) a la mexicana.
Hay escenas audaces de los años 50 y 60 que siguen siendo memorables: el apoyo a Arbenz en Guatemala, la preservación de las relaciones diplomáticas con Cuba en plena guerra fría y la intervención oficial en el Tribunal Russel para enjuiciar los crímenes de Vietnam. La diplomacia mexicana respondía así a una estrategia bastante sutil (incluso barroca) aunque del todo útil: negociar posiciones con los grandes por terceros afectados entre los países periféricos.
Todo esto se vino abajo con el alineamiento a la política de Washington después de la firma del Tratado de Libre Comercio, alineamiento que ha alcanzado los límites de un patetismo sin igual. Sobre todo, la renuncia al principio de no intervención en el propio suelo. ¿O cómo se puede interpretar que Felipe Calderón haya permitido la entrada de 4 mil agentes de la DEA y otros organismos de seguridad de EU para “combatir” la guerra contra el narcotráfico? La derecha parece sufrir de una compulsión a la repetición en México: en el siglo XIX se alió con la intervención europea para oponerse al liberalismo; en el XX, con Estados Unidos para impedir en 2006 el ascenso de la izquierda.
Hoy el centro de la política exterior del país se encuentra en el TLC. No hay duda de que sus saldos han sido negativos, devastadoramente negativos, y ya que la secretaria Ruiz Massieu parece encontrarse en el ánimo de actualizar nuestra política, por qué no empezar por pensar en decir adiós al TLC.
No se trata de populismos ni de retórica. Todos los grandes acuerdos comerciales de los 90 ya están en duda. En Inglaterra es la derecha la que quiere abandonar Europa; en Grecia, la izquierda. Toda la campaña electoral de EU ha estado entrecruzada por la crítica a esos acuerdos comerciales. Ya podríamos empezar a actualizarnos también en este rubro.
Posdata. Por cierto, la primera acción para decir adiós al principio de no intervención sería llevar a juicio a los responsables del crimen de Ayotzinapa. ¿Lo apoyaría la canciller?