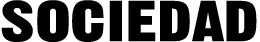Noche Vieja
stá en su casa, en su cuarto, en su cama: y sin embargo Elisa todo lo siente ajeno. Piensa en las pocas horas que le faltan al año para terminar y enseguida imagina la celebración: ella sentada ante la mesa, escuchando a su familia hacer planes para el 2018, sin que la involucren más allá de preguntarle si se le antoja el pavo o si desea irse a la cama. Ninguna de las dos cosas. Preferiría intervenir en la conversación, decirles lo que sueña, contarles sus recuerdos.
Esa reflexión basta para que Elisa advierta que ya sólo puede hablar de viejos tiempos. Los años le han expropiado algo del presente y, para compensarla, le regalan el trozo de futuro que puede caber en mañana, pasado y algunos días más. ¿Cuántos le quedan por vivir? ¿El último caerá en martes o en domingo?
II
Su hermanita murió precisamente en domingo, a los 21 días de nacida. En tan breve tiempo Elisa tuvo oportunidad de acunarla en sus brazos, cantarle, ver que su madre la bañara en aquella tinita de lámina y luego envolverla en una toalla blanca que guardaba la tibieza del agua.
Elisa se pregunta algo que de pronto la intriga: ¿cómo sería su hermana si hubiera vivido más tiempo? Se concentra procurando inventarle facciones a partir del retrato que le tomaron a la bebé muerta, amortajada en su ropón de encaje blanco. Rígida, sin salirse del campo de visión del fotógrafo, quedó para siempre impresa en la imagen que su madre acariciaba con ternura y luego, suspirando, oprimía contra su pecho.
Esas manifestaciones de ternura despertaban en Elisa celos hacia su hermana –a quien todos se referían como “la angelita”. En secreto, alguna vez deseó morir también para que su madre la sostuviera en sus brazos mientras el fotógrafo tomaba la placa de ella a los cinco años de edad. Se arrepintió de semejantes pensamientos cuando fue capaz de imaginar la tristeza de la familia ante su muerte, el llanto, el silencio, las plegarias, la inutilidad de sus juguetes guardados en el ropero.
Allí quedaron durante varios meses los que sus padres le habían comprado a la angelita desde mucho antes de que naciera: sonajas, una muñeca de sololoy, un oso de felpa que Elisa rescató. Le puso por nombre Rubén, como si ya desde entonces supiera que así se llamaría su futuro esposo: 47 años de feliz matrimonio y un hijo que le ha dado tres nietos.
III
¿Qué saben esos muchachos de ella? Muy poco. Tal vez la conozcan mucho mejor cuando ella muera y la saquen a relucir en las cenas de Noche Vieja, tan favorable a las remembranzas. Elisa vuelve a imaginarse sentada a la mesa, escuchando las conversaciones que irán de una persona a otra sin que ninguna la incluya. Piensan que no tiene nada que decir, pero se equivocan. Le sobran experiencias que contarles, aunque la mayoría pertenezcan a tiempos remotos.
Desde que murió Rubén –su esposo y confidente–, varias veces ha considerado la posibilidad de escribir los recuerdos que ya no comparte con nadie. Tal vez lo haga ahora, cuando está por llegar el Año Nuevo: 2018. Empezará, como lo hizo en su primer cuaderno escolar, trazando un margen en el extremo izquierdo de la hoja y escribiendo la fecha: México D.F., a 2 de enero de l947. Ese año se quedó para siempre en su memoria bañado por un aire cristalino y el sonido de la campana que anunciaba el recreo.
Absorta en el recuerdo, Elisa mira el techo de su cuarto y siente como si estuviera en el aula tapizada con mapas, los rostros de los héroes y los esquemas coloridos que ilustraban los buenos hábitos de higiene. Los pupitres tenían un hueco para meter el tintero donde se sumergía el manguillo. Ese objeto ya no existe. Tal vez uno o dos se conserven en algún museo o en la memoria de alguien que, como ella, pase la Noche Vieja recordando momentos de su infancia.
IV
Si se decide a escribir esos recuerdos –piensa Elisa– tendrá que comprar un cuaderno blanco no muy grueso. No quiere irse del mundo dejando páginas vacías que alguien las utilizará para escribir recados o hacer cuentas hasta que el cuaderno acabe perdiéndose, lo mismo que el retrato de su hermana, quien se murió sin nombre, el oso de felpa y su primer libro escolar donde leyó Las lágrimas de Nachito: un niño que a diario vertía sus lágrimas en una pecera donde luego vivió su mejor amigo: un pez dorado.
Elisa repara en que hace muchos años no entra en una papelería. Buscará en Venustiano Carranza una a la que la llevaban sus padres al principio de cada ciclo escolar. Era un local oscuro de techos altos. Las empleadas esperaban con admirable paciencia a que se decidiera por los cuadernos, la caja de colores, el sacapuntas, el tintero y un manguillo. La palabra que lo nombra no está en el diccionario, pero Elisa recuerda su forma esbelta y la finura de la plumilla con que escribió la fecha de aquel día de l947: aire helado, luz de invierno.