Domingo 17 de marzo de 2019, p. a12
Dos destinos, dos formas de estar en el mundo, articulan Las lágrimas, novela de Pascal Quignard, que entrelaza con elegancia mitos, cantos, poemas, cuentos, meditaciones, sueños, y nos sumerge en una neblina de ligereza y de incertidumbre, como si volviéramos a la materia prima de la que está hecha el mundo. Con autorización de la Editorial Sexto Piso, La Jornada ofrece a sus lectores un adelanto de esta obra del escritor francés, reconocido con el Premio Goncourt en 2002, con traducción de Silvio Mattoni
Antiguamente los caballos eran libres. Galopaban por la tierra sin que los hombres los desearan, los encerraran, los reunieran en los desfiles, los enlazaran, los apresaran, los uncieran a carros de guerra, los enjaezaran, los ensillaran, los herraran, los montaran, los sacrificaran, los comieran. A veces los hombres y los animales cantaban juntos. Los largos gemidos de unos provocaban los singulares relinchos de los otros. Los pájaros bajaban del cielo y acudían a picotear los restos entre las piernas de los caballos que sacudían sus magníficas crines, entre los muslos de los hombres que echaban hacia atrás sus cabezas, sentados en el suelo, alrededor del fuego, que comían ávidamente, ruidosamente, excesivamente, que golpeaban súbitamentesus manos en cadencia. Cuando el fuego se había apagado, cuando habían terminado de cantar, los hombres se levantaban. Porque los hombres no dormían de pie como lo hacían los caballos. Entonces limpiaban en el suelo las huellas de sus escrotos y de sus sexos, que se habían depositado allí. Volvían a subir a sus caballos y cabalgaban por toda la superficie de la tierra, por las orillas húmedas de los mares, por los bosques bajos y primarios, por los páramos ventosos, por las estepas. Un día, un hombre joven compuso este canto: ‘‘Salí de una mujer y me encontré frente a la muerte. ¿Dónde se pierde mi alma por la noche? ¿En qué mundo reside? Resulta pues que hay un rostro que nunca vi, que me persigue. ¿Por qué vuelvo a ver ese rostro que no conozco?’’
Solo, partió a caballo.
De repente, cuando estaba galopando a pleno día, se hizo de noche.
Se inclinó. Con espanto acarició la crin que cubría el cuello de su caballo y su piel tibia y temblorosa.
Pero el cielo se volvió absolutamente negro.
El jinete tiró de la cadenita de bronce de las riendas. Bajó del caballo. Desenrolló en el suelo una manta confeccionada a partir de tres pieles de reno sólidamente anudadas entre sí. Ató los cuatro extremos de la manta para proteger, lo más completamente posible, tanto a él mismo como la cara de su caballo. Volvieron a partir.
El aire estaba inmóvil.
Súbitamente, la lluvia se abatió sobre ellos.
Avanzaban lentamente, buscando con la vista, los dos, su camino entre el estrépito y el agua atronadora.
Llegaron a una colina. Ya no llovía más. Tres hombres estaban atados a unas ramas en la oscuridad.
En el medio, un hombre completamente desnudo, con una corona de espinas en la frente, aullaba.
De manera misteriosa, otro hombre, con la punta de una caña, le alcanzaba una esponja a los labios. A su lado, al mismo tiempo, un soldado hundía una lanza en su corazón.
Historia que le sucedió a Hagus
Un día, mucho después, siglos después, cuando caía la tarde, mientras estaba solo, a pie, y llevaba detrás de sí a su caballo de la brida por la ribera del Somme, en la penumbra que empezaba a llegar sobre el río, se detuvo.
El hombre había divisado a un arrendajo muerto sobre un montón de pizarra.
Estaba casi a diez metros del río que corría en silencio.
Había un aliso.
Sobre el montón de losas de pizarra despegadas, grisáceas, que estaban expuestas al sol poniente, un arrendajo estaba tendido bocarriba, con las alas bien abiertas, el pico abierto.

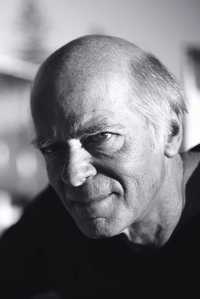
El caballo resopló. Pero el hombre acarició la larga y pesada cabellera que cubría su espinazo.
Hagus, que era el barquero del río, ató su barca al tronco del gran aliso. Fue a ubicarse junto al jinete intrigado y el caballo inmóvil. Con su pértiga apoyada en el hombro, cruzó su mirada con las miradas de ellos.
Porque había algo extraño en ese arrendajo muerto. Entonces Hagus sacó fuerzas de flaqueza y se acercó al pájaro de alas azules. Pero se paralizó casi de inmediato porque el arrendajo levantaba regularmente sus plumas negras y azul intenso. Se ladeaba un poco al respirar. Actuaba del siguiente modo: ora se giraba hacia la orilla y la barca y el follaje del aliso y el río; ora hacia los cardos y el jinete paralizado por su visión y el caballo inmóvil y ansioso. En verdad, el arrendajo ofrecía sus plumas coloridas al calor del último sol. Las secaba. Luego, en menos de un segundo, hizo una pirueta, se volvió a apoyar sobre sus patas y de un salto salió volando y se encontró encaramado en la punta de la pértiga del barquero de río.
Entonces Hagus oyó, sobre su hombro, que tenía que dejar este mundo.
Giró la cabeza hacia el pájaro que lo miraba y que lanzaba su grito horrible, después se dio vuelta hacia el jinete pero ya no había nada a su lado. El jinete y el caballo se habían ido sin que los hubiese visto desaparecer.
Súbitamente el pájaro desplegó de nuevo sus alas negras y azules, dejó su palo –que era la pértiga de Hagus apoyada en su hombro– y alzó el vuelo.
El pájaro se internó en el cielo.
De manera progresiva, el carácter de Hagus se ensombreció. Empezó descuidando su servicio en la orilla del río. Abandonó su barca entre los juncos. Dejó que la lluvia la invadiera con el agua de las tormentas. Al cabo de dos estaciones, su mujer y su hijo se cansaron de su tristeza, hablaron juntos febrilmente, agarraron sus cosas, partieron. Entonces Hagus, que renunciaba a la compañía de los suyos, se apartóde sus prójimos. O más bien no se dirigió más a los seres humanos. Evitaba la luz demasiado intensa. Todo lo que era visible le daba miedo. Incluso los rostros de los animales, que le parecían reprobatorios, y los rehuía. Tomaba desvíos para no cruzar la mirada con un cernícalo de pico completamente amarillo o con los ojos de una rana que trataba de atraerlo por medio de su canto en la noche cálida sobre la pradera.
La caja de concierto
Antiguamente había un hombre un poco cojo que llevaba sobre su espalda una caja de madera con compartimentos. Iba de aldea en aldea. Apoyaba la caja sobre una piedra o sobre el tronco de un árbol, o sobre un baúl, o sobre un banco, y entonces desplegaba cuidadosamente la tapa. Se contaban doce agujeros. Cada uno contenía una rana. Por la noche, levantaba la cabeza y nombraba a Van Sissou. Era como una plegaria que el hombre del pie estropeado lanzaba hacia el cielo. ‘‘¡Habla, Van Sissou!’’, exclamaba, y le pedía a un niño que se encontraba allí que tomase una jarra y derramara el agua sobre cada cabeza. Las ranas cantaban.
–Si callan –les decía a los niños y a las diversas poblaciones que se aglomeraban entonces provenientes de los campos y las sendas del bosque, que lo rodeaban y se apretaban unos y otros contra él para examinar el interior de su caja–, escucharán un carillón oscuro.
Entonces, incluso los niños se callaban, escuchaban el canto que poco a poco se elevaba y sus ojos se humedecían porque todos habían conocido a alguien en el otro mundo.


















