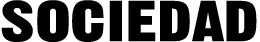Un lugar para vivir
uena el celular. Es la cuarta llamada de Leopoldo que Andrea recibe en menos de quince minutos. Como en las ocasiones anteriores, rechaza la comunicación y arroja el aparato en la bolsa de plástico donde lleva dos mudas de ropa, el monedero con una estampita de San Judas Tadeo, su credencial de elector y la tarjeta del Bienestar.
Para desentumirse las piernas camina unos metros, pero enseguida regresa a su observatorio: la jardinera que está frente al edificio donde se encuentra su vivienda, ahora ocupada por dos extraños, de quienes sólo tiene la vaga descripción que a través de la ventana le hizo muy temprano Charo, su vecina confinada desde hace cinco meses: "“La única gente nueva aquí son dos tipos jóvenes. Los he visto pasar, pero nunca me imaginé que iban a tu casa.”
Después, cuando al fin regresó de la tienda Bruno, el encargado del edificio, ella le reclamó furiosa que no le hubiera llamado por teléfono para decirle que dos desconocidos estaban viviendo en su departamento; él le respondió: “Ni se me ocurrió. Como entran y salen muy tranquilos, pensé que eran parientes suyos y que les había pedido que se quedaran en su vivienda mientras usted regresaba de la casa de su hijo.”
Andrea acabó de expresar su resentimiento hacia Bruno acusándolo de borracho, flojo, descuidado y tal vez hasta cómplice de los invasores. De ser así, ya vería... Antes de darle la espalda le hizo otra reclamación: que la hubiera ofendido considerando que los invasores eran parientes suyos. Sólo un bruto como él podía creer semejante estupidez.
II
Andrea reconocerá a los invasores cuando los vea acercarse a la puerta de su departamento, el 8 “A”. Se hizo de él comprometiéndose a pagarlo en abonos mensuales durante treinta y siete años. Sólo en dos ocasiones falló en los pagos, los otros los hizo puntualmente, a base de muchas privaciones. Habían valido la pena porque, gracias a eso, ella siempre iba a tener un lugar para vivir.
Desde hoy por la mañana, cuando intentó abrir la puerta del 8 “A” y no pudo porque la chapa había sido cambiada, entendió que todos sus esfuerzos habrán sido inútiles si no logra recuperar su departamento para habitarlo, como ha hecho durante más de la mitad de su vida; de allí su gran apego a ese sitio. Sólo en dos ocasiones lo ha abandonado. La primera, cuando su hermana Clementina –viuda también– la invitó a Veracruz; la segunda, cuando su hijo Leopoldo le dijo que era peligroso que se quedara sola durante la pandemia. Lo mejor sería que se fuera a vivir con él a la casita que rentaba en las calles de Soto. A principios de marzo, después de una muy larga conversación telefónica, Leopoldo al fin logró convencerla de que se mudara.
Andrea se reprocha haber cedido a la petición de su hijo. Siente ira incontrolable hacia él. Mentalmente lo acusa de que, por su culpa, ella se encuentre desalojada, esperando a quienes considera sus peores enemigos. En cuanto los vea se acercará a decirles que lo que han hecho es un delito muy grave y, sin embargo, no piensa denunciarlos; sólo quiere que se vayan y le permitan recuperar su departamento.
Si con eso no logra convencerlos, les dirá los sacrificios que tuvo que hacer para comprarlo y la difícil situación en que se encuentra recibiendo su pensioncita de jubilada, y que, a su edad, es más que imposible que ella pueda hacerse de otra vivienda. ¿Y si en vez de acceder la golpean o la hieren? Eso no ocurrirá: la protege San Juditas.
III
Suena otra vez el celular. Es Leopoldo. En cuanto le pregunta a su madre por qué no le había llamado como prometió, ella le hace un resumen confuso de su situación: “Siento que me voy a volver loca: dos tipos se metieron a mi departamento. ¿Cómo voy a saber quiénes son o cómo entraron? Se ve que cambiaron la chapa porque no pude abrir la puerta. Es horrible. No puedo creer que dos personas que ni conozco hayan invadido mi casa y que yo esté en peligro de quedarme para siempre en la calle. Si no hubiera sido porque te emperraste en que me fuera a vivir contigo nada de esto estaría sucediendo. Pero tengo la culpa por débil, por haberte hecho caso. No, no puedo calmarme y no quiero que vengas. ¿Para qué? Veré cómo saco a esos delincuentes de mi casa. Por vieja que esté puedo asegurarte que todavía soy capaz de solucionar mis problemas... Sí, claro que estoy llorando. ¿Que me tranquilice? ¡Pero cómo! ¿No entiendes que allí enfrente está mi departamento y que no puedo entrar? Si lo pierdo será como perder mi vida. Ay, no sé, no puedo. No, ahorita no vengas. Haz lo que quieras.
Andrea interrumpe la comunicación, se cubre la boca con las manos y expresa su angustia deshaciéndose en reproches hacia su hijo mayor. Sabe que de nuevo es injusta. Leopoldo es el único de su familia que siempre se ha preocupado por ella. Desde que comenzó la pandemia y ella tuvo que mantenerse aislada él espació sus visitas, pero en cambio estuvo llamándola dos o tres veces diarias hasta que al fin la convenció de que se fuera a vivir con él a las calles de Soto.
Antes de eso, siempre que abordaban el tema Andrea tenía razones para resistirse al cambio; la más frecuente, ¿qué pasaría si dejaba solo su departamento? Leopoldo le aseguró que nada malo, siempre y cuando lo dejara muy bien cerrado y les pidiera tanto a Bruno como a sus vecinas que de vez en cuando le echaran un ojito.
Ella siguió rechazando la posibilidad del cambio hasta que su hijo le expuso un argumento incontrovertible: “Mamá: no quiero asustarla, pero creo que a su edad es peligroso que viva sola. Imagínese que algo le sucede y no hay quien la ayude. Nada más de pensarlo se me quita el sueño.”
IV
Desde el observatorio que ha elegido, Andrea puede ver las paredes color salmón del 8 “A”, la puerta blanca de lámina, la ventana de la cocina por donde se asomaba para esperar la llegada de sus hijos. Piensa en Leopoldo. Sabe que al invitarla a vivir con él actuó de buena fe y sin imaginar que en tiempos difíciles un departamento abandonado puede ser una tentación muy grande para quien no tiene un lugar donde vivir.